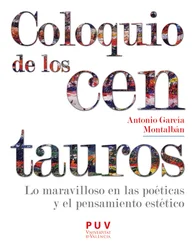Deambulé un rato con el carro y por inercia me descubrí en Miraflores, rondando como siempre el Británico. «¿Pasa algo?», me dijo Tamara. «Estoy con la corregidera», le respondí. Me acarició la cabeza y ese gesto de ternura me encendió de deseo. «Hay que irnos a un hotel», le dije. «¿Así nomás de frente?», me sonrió, mirándome admirada pero lista para seguirme la corriente. Compramos en un grifo un paquete de cervezas, que bebí con un ansia animal. Creo que, como nunca, anduve callado, reticente y cuando nos acostamos, aturdido por el alcohol y las ganas de no pensar, le hice el amor con una furia descontrolada, una energía profunda que al principio ella interpretó como una brusquedad innecesaria pero a la que, por su propia impulsividad, no se resistió. Lo hicimos cinco veces, yendo más allá de mis fuerzas, y me quedé intentándolo una vez más hasta que un vértigo fulminante me nubló la vista y todo se apagó.
El sueño. La necesidad de que el cuerpo descanse. Al otro día amanecí mejor. O peor. Otra vez me invadía esa sensación inusitada de libertad, de que mi vida podía tomar el curso que yo quisiera. El futuro no importaba. Lo único que valía era el instante.
Me olvidé de Micaela. O me dije que ella estaría bien así, lejos de mí. Y viví con Tamara algo que podía llamarse una relación. Nos veíamos más, andábamos más tiempo juntos, y eso la entusiasmó, le dio la idea de que lo nuestro podía llegar lejos. Me volví un adolescente, cambié de ropas y de costumbres, empecé a vincularme con sus amigos, a ser parte de su mundo joven. Y esa cercanía, que ella sentía tan bien, me hizo daño. Empecé a sentir celos, a cuestionar sus amistades, a vigilar sus salidas, cosas que a ella en un principio le gustaban pero que, por mi insistencia, sintió como una amenaza. Había por eso conatos de pelea, tensiones que crispaban el aire, pero que lográbamos atemperar con el alcohol y el sexo.
El alcohol era nuestro dios, la carretera por la que nos emparejábamos e íbamos a la misma velocidad. Y el sexo era el lugar de llegada y el lenguaje que permitía que nos entendiéramos sin interferencias. El alcohol primero y después el sexo. Sobre esos rieles andábamos.
Pero conforme pasaban los días y, sin proponérnoslo, tratábamos de tener una relación más normal, fueron apareciendo las grietas. Fisuras que acaso ella no sentía, pero yo sí. Su juventud, su manera despreocupada de vivir, sus amigos, su obsesión por la ropa, por la moda, por estar alegre, todo eso me fue pareciendo insulso. El sexo siempre era un paliativo para mi aburrimiento, pero también se me hizo un territorio conocido. No era que ya no me excitara como antes (ella tenía la capacidad de excitarme solo mirándome), pero el sexo empezaba a tener menos fuerza frente al tedio. Había días en que salíamos con sus amigos, o estábamos conversando sobre temas que ella proponía y no me interesaban, y entonces yo experimentaba la sensación clarísima de estar de más. De querer largarme de allí para siempre. Y ni siquiera pensaba en mi pasado. Ese presente, de haber sido elegido por mí con la más absoluta cordura, no era el que quería vivir.
Y allí estoy sintiendo que el tobogán frenético al que me había subido llegaba a su fin, que pronto regresaría a pisar tierra firme. Tengo la imagen de aquellos momentos –de aquellas semanas, en realidad– como una nebulosa negra, ingrata. Intenté muchas estrategias. Primero, ir disminuyendo las horas que pasábamos juntos, con el pretexto de que tenía mucho trabajo o que gastábamos demasiado y ya no tenía plata. Luego, tratar de hacerle ver que nuestras diferencias de edad y de personalidad eran insalvables (le llevaba once o doce años, pero a esas alturas se me hacían muchos más). Y frente a todos esos obstáculos ella se mostraba animosa, comprensiva, dispuesta a adaptarse a las circunstancias. Entonces se me dio por pensar que quizá no solo era el sexo lo que nos unía, que quizá podía haber otros puntos de contacto. Pero apenas me vi otra vez envuelto en su mundito, en ese medio que me parecía tan idiota por predecible y mecánico, me volvían las ansias de fuga. En una de esas, a la salida de una fiesta en la que ella estaba feliz y yo aburridísimo, tuvimos nuestra primera pelea de verdad. Le dije lo que pensaba, se lo dije con violencia y ganas de herir, y ella estuvo a punto de golpearme, pero se contuvo, paró un taxi y se fue. Nos dejamos de hablar por varios días. Pero al cabo otra vez estábamos comunicándonos, acordando dónde vernos, y terminamos en un hotel al que yo llegué con una excitación atrasada que traté de cobrarme de la mejor manera, y del que salí con la seguridad plena de ser un adicto, de estar encadenado a una droga.
Hubo dos peleas más de ese tipo, a las que siguieron reconciliaciones similares. Pero en la tercera, que tenía todos los visos de repetir la mecánica, algo extraño pasó. Lo recuerdo claramente porque era la primera vez que experimentaba algo así. Habíamos durado casi una semana sin hablarnos, hasta que ella buscó un pretexto y me escribió un mensaje de texto preguntándome por una prenda suya que creía perdida pero que, en realidad, estaba refundida, como muchas otras cosas suyas, en la maletera de mi carro. Me dijo que iría donde le dijera a recogerla y yo le prometí pasar más bien esa noche por el Británico. Así lo hice. Me estacioné al frente de la puerta, en la Bajada Balta. La vi salir y mientras trataba de ubicarme, la miré bien y la sentí como una persona desconocida, alguien que no tenía nada que ver conmigo y que sin embargo creía conocerme y buscaba a ese que supuestamente era yo. Me encontró, la hice pasar y empezamos a hablar. Sin asperezas, como si nunca nos hubiésemos peleado. «Te invito un café», me dijo y yo acepté con una amabilidad y una docilidad que eran nuevas en mí. Fuimos al Café de la Paz y allí, sentados en la parte del fondo, me habló con una dulzura y una inteligencia que no olvidaré. Me describió con extraordinaria exactitud quién era ella y quién era yo, qué nos había unido y qué hacía que nos atrajéramos y, sobre todo, me habló de cuáles eran mis miedos, qué cosas me molestaban y qué podíamos esperar para un futuro si nos atrevíamos a continuar juntos. Ella estaba decidida a dejar todo lo que a mí me atemorizaba o me exasperaba, cambiaría o mejoraría no porque quisiera complacerme, sino porque se había dado cuenta de que lo único que deseaba en la vida era estar junto a mí. Yo la escuchaba hablar admirado, de veras sorprendido no solo porque era la mejor chica que uno se podía imaginar, sino porque me veía allí también, lejos de mí, salido de mí, como un espíritu o una energía bamboleante, que podía quedarse sobrevolando a esa pareja que conversaba tan civilizadamente allá abajo o podía seguir su camino y vagar por el mundo, con una hermosa libertad. Me vi y me oí decir cosas sensatas, frases que a ella la colmaron de esperanza y de alegría, y que a mí también me conmovieron desde la tranquilidad y la distancia en que me encontraba. Salimos, volvimos al carro y, como quien empieza una nueva vida, la dejé en la puerta de su casa. Teníamos todo claro, el mundo era nuestro y el fantasma del deseo se había esfumado o al menos en esos momentos no se hizo presente. La besé larga, sinceramente, como el hombre más enamorado del mundo, y ella se despidió con un rostro de satisfacción que me llenó de ternura y agradecimiento. «Mañana te busco a la salida de tu trabajo», le prometí mientras le sonreía y encendía el auto.
Nunca más la volví a ver.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше