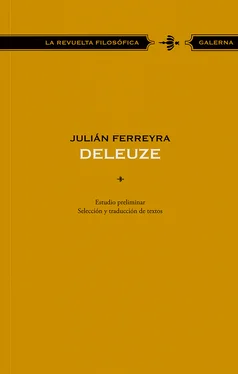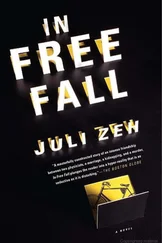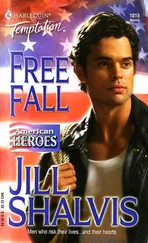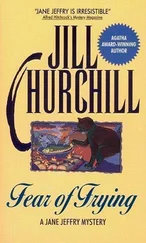Si el mero hecho de que el virus tenga una lógica fluyente no nos obliga por ello a abrazarlo, lo mismo vale para la organización política que regula las relaciones sociales de nuestro tiempo: el capitalismo. El capitalismo –veremos– es un virus, un rizoma, una máquina de guerra, una “conjunción de flujos desterritorializados”. Existe, en ese sentido, un deleuzianismo aceleracionista que nos conmina a llevar el proceso social al extremo, la fragmentación al máximo, la disolución de todo resabio del Estado a su clímax: en ese sentido, todavía no hemos visto nada. (12) Sin embargo, como el virus, el capitalismo amenaza algo que valoramos, la buena vida humana. Algo que existe y queremos conservar. No porque sea fijo, no porque sea el Bien, sino porque es una forma de vida que amamos sentir latir.
1. | Véase SELECCIÓN DE TEXTOS, I: Creación de conceptos, ontología de la multiplicidad e inmanencia, fragmento 1.
2. | Ibid ., fr. 2, 3.
3. | No todos estos términos serán tematizados a lo largo de este ESTUDIO PRELIMINAR. Nos detendremos particularmente en “rizoma” (capítulo II), “inmanencia” (capítulo IV), “ dy / dx ” (capítulo V), “Cuerpo sin Órganos” (capítulo IX), “devenir” (capítulo IX), “pliegue” (capítulo X), “máquina de guerra” (capítulo X) y “sociedad de control” (capítulo XIII). Algunos otros serán caracterizados brevemente de manera incidental.
4. | Una aclaración técnica-metodológica. La obra de Deleuze puede segmentarse en varios períodos. Hay varios criterios, pero el más ortodoxo es distinguir cuatro etapas: 1) la monográfica (desde 1952 hasta 1968, incluyendo los libros sobre Hume, Nietzsche, Bergson, Kant y Spinoza, y también algunos de la década de los ochenta, como aquellos sobre Leibniz y Foucault); 2) las obras “propias”, publicadas en tiempos del Mayo francés ( Diferencia y repetición y La lógica del sentido ); 3) la producción a cuatro manos con Félix Guattari ( El Anti-Edipo , Mil mesetas y ¿Qué es la filosofía? ); y 4) las obras estéticas (los libros sobre cine y pintura, la inmersión en Proust, el estudio sobre Kafka escrito con Guattari, los ensayos de Crítica y clínica ). Muchos de esos libros publicados pueden ser complementados con las clases preparatorias que han sido publicadas en español por la editorial Cactus y cuyos audios originales están disponibles en línea. Un tratamiento académico del pensamiento de Deleuze exigiría ser muy cuidadoso con el manejo de textos y conceptos de períodos diferentes, y distinguir siempre los libros publicados de las clases que Deleuze mismo no consideraba parte de su obra. En este volumen, sin embargo, se hará una lectura continuista, destacando los puentes, afinidades y amplificación recíproca. En este sentido, en la SELECCIÓN DE TEXTOS se recurrirá a obras de diferentes períodos. Por este mismo motivo, me resulta imposible distinguir a Deleuze “en solitario” de su trabajo con Guattari. Esto me fuerza a utilizar –salvo en casos puntuales– el nombre de Deleuze como genérico, incluso cuando trabaja junto a su amigo, cuya importancia y genialidad particular reconozco aquí (los estudios sobre Guattari tienen creciente amplitud y relevancia, al ritmo que se van publicando nuevos materiales, como las entrevistas y conferencias que brindó en sus visitas a Brasil y Chile). La única biografía extensa de Deleuze es la escrita por François Dosse, donde también relata la de Guattari: Deleuze y Guattari, biografía cruzada (2007).
5. | Deleuze (2009: 346).
6. | Véase SELECCIÓN DE TEXTOSCreación de conceptos, ontología de la multiplicidad e inmanencia, fr. 9, 11.
7. | Ibid ., fr. 4.
8. | Ibid ., fr. 5.
9. | Ibid ., fr. 12.
10. | Ibid ., fr. 14.
11. | Ibid ., fr. 15.
12. | Deleuze y Guattari (1972: 163). El aceleracionismo es una línea teórica contemporánea que propone superar la organización social capitalista mediante el potenciamiento de algunas de sus capacidades: “Nuestro desarrollo tecnológico está siendo paralizado por el capitalismo en la misma medida en la que fue desencadenado por él. El aceleracionismo es la convicción de que estas capacidades pueden y deben ser liberadas, y elevarse por encima de las limitaciones que impone la sociedad capitalista” (Williams y Srnicek, 2017: 47).
II
Deleuze define la filosofía como creación de conceptos y, como vimos, se lanza a la tarea de manera exuberante. Desde sus páginas, los conceptos nos abruman con borbotones de ebullición constante. Retomando la imagen del malabarista con sus clavas, debemos empezar sobriamente, con un concepto, lanzándolo al aire, viendo cómo cae, de qué curvas es capaz, qué potencia tolera en relación con nuestra capacidad de atraparlo y volverlo a lanzar. Obviamente, empezamos sin llamas, sin cuchillas afiladas. Todo esto, sin dejar de tener presente que en realidad los conceptos son multiplicidades, manadas, y que sin las llamaradas que amenazan con calcinarnos pierden su cualidad más esencial. Revisemos un poco la valija, la caja de herramientas. Elijamos un concepto-clave para empezar: el rizoma (un concepto que Deleuze toma de la botánica –son tallos subterráneos que crecen indefinidamente–, pero que usará para concebir lo que ocurre en nuestra cabeza cuando pensamos, cuando logramos al fin pensar).
Empecemos por la “definición negativa”: lo que el rizoma no es. El rizoma no es un árbol. Hay árboles en la naturaleza, en la literatura (el libro árbol, con su introducción, nudo y desenlace) y, sobre todo, en nuestra cabeza. El árbol se define por su tronco sólidamente unido a la tierra por raíces bien definidas. A partir de allí, se ramifica en caminos determinados, a partir de disyunciones claras y precisas, regidas por el “plan” de ese tronco-raíz. Lo ideal (lo más simple, lo más pulcro) es que cada encrucijada se divida en dos: un sistema de opciones binarias, simples en sí mismas, que garanticen el camino recto. Pero el diagrama puede ser más complejo sin perder su esencia, su carácter segmentario .(13) Lo uno se hace dos, pero también tres, o cuatro. En todo caso, se trata del primado de lo Uno, la raíz al cual todas las bifurcaciones se remiten.
El árbol es la imagen más rudimientaria del pensamiento. La búsqueda de conducirnos paso a paso, desde un fundamento que no cuestionamos (raíz-tronco) hacia sus caminos más previsibles, sus conclusiones esperables. Son caminos que el cerebro se acostumbra a recorrer, y no cuestiona. Es como el viejo flipper, donde la pelota metálica saltaba y rebotaba, recorría rampas, tiraba banderitas y ansiaba alcanzar el multi-ball donde se encontraba con dos, tres, cuatro pelotas más, soñaba con el jackpot ; y sin embargo eran siempre los mismos caminos, ya determinados, y solo se trataba de aprender a recorrerlos en el orden correcto. En filosofía se lo llama el método geométrico : definiciones, proposiciones, corolarios. Todo lindo y ordenado. No se introducen términos que no se hayan definido antes. No se cruzan caminos. Se va desde los primeros principios indudables hacia sus consecuencias necesarias, tratando de alcanzar el plano total del mundo, del universo, y más allá.
Podemos decir que alguien tiene un árbol plantado en la cabeza cuando no acepta otro esquema. Por ejemplo, cuando exige a un individuo que defina su sexualidad (¿sos hombre o mujer?, ¿una tercera cosa?, ¿o debo agregar una cuarta?, ¿o una quinta solo para vos?, algún género debés tener… ¿sos adulto o sos niño?, ¡ya no estás para esas cosas!, ¿la pastafrola es de membrillo o de batata?). O cuando se exige que una vida siga la senda: estudio-trabajo-familia-vejez-muerte. Ningún desvío, ninguna vacilación. Esto puede ser bueno para algunos (los que se se sienten a gusto con la norma, los que calzan en su guante), pero de un terrible sufrimiento para otros. Y nada está dicho de antemano. Un día nos levantamos y la rutina se hace insostenible. Todo se ha quebrado y necesitamos variar, y necesitamos una sociedad, una pareja, unos padres, un destino, una metafísica que se responda a ese grito de lo real. No más árboles, por el amor de Dios.
Читать дальше