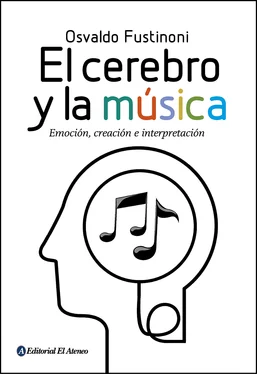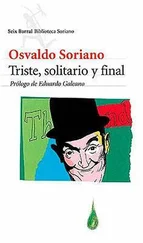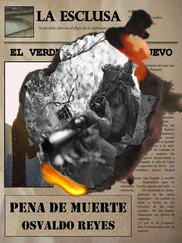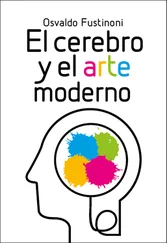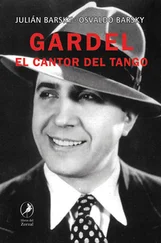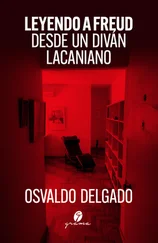El oído humano tiene receptores que descomponen o “deconstruyen” los sonidos en sus componentes de frecuencia, los codifican en forma de señales y los transmiten por vías especiales hacia el cerebro. El receptor auditivo es la cóclea u órgano espiral de Corti del oído interno, que tiene forma de caracol, y en el que los receptores se ubican topográficamente según el tono (distribución tonotópica): los sensibles a frecuencias bajas (tonos graves) en su punta o cúpula, y los que responden a frecuencias altas (tonos agudos) en su base. De la cóclea se desprende el nervio coclear que conduce los estímulos auditivos a núcleos neuronales del tronco cerebral. De allí, a través de la vía auditiva , y después de pasar por una estación intermedia –el cuerpo geniculado medial, una estructura neuronal en forma de rodilla, situada en la profundidad del hemisferio–, alcanzan la circunvolución transversa, que se dispone de través por el lóbulo temporal. Esta es el área auditiva primaria, es decir, el segmento de corteza cerebral de primera recepción del estímulo auditivo. Los sonidos captados por el oído derecho se dirigen preferentemente a la corteza auditiva izquierda, y viceversa. Esta también muestra distribución tonotópica: los tonos graves llegan a su porción más externa, lateral, y los agudos a la porción más interna, medial, de la circunvolución transversa.
El oído humano es capaz de percibir una gran variedad de tonos, pudiendo diferenciar sonidos con 1 Hz (Herz o herzio, unidad de frecuencia) de diferencia, en un rango desde los 20 hasta los 20.000 Hz. La cantidad de notas que pueden ser incluidas en una escala musical es por lo tanto muy numerosa, y en la actualidad la enseñanza de la música reconoce la existencia de cuartos y aún octavos de tono, así como en pintura el impresionismo supo abstraer y ampliar la gama de colores para plasmar el efecto de la luz sobre las figuras representadas. Aun así, el espectro habitual de sonidos necesario para producir efectos musicales es más limitado, y la gama usual de frecuencias de los sonidos musicales es considerablemente más pequeña que la gama audible. En el piano, la frecuencia de los tonos más bajos es 220, y la de los más altos, 13.186 Hz, que son las usualmente consideradas como los límites inferior y superior de los tonos musicales.
Otras áreas corticales se vinculan a distintas características o componentes de la capacidad musical.
El diapasón o tono de referencia ( pitch, en inglés) es el tono convencional a partir del cual podemos identificar las restantes notas de la escala musical, y que habitualmente se utiliza para la afinación instrumental. Se vincula a áreas de los lóbulos temporal y parietal de ambos lados, aunque con predominio izquierdo.
El ritmo , ejecución de tonos con patrón de distribución regular en el tiempo, tiene control en el polo o extremo anterior de la corteza del lóbulo temporal en la línea media, y en la base de la corteza del lóbulo frontal, ambos del lado izquierdo.
La métrica , ya mencionada, reconoce un control temporal anterior bilateral, y el timbre, frontal y parietooccipital derechos.
El timbre es la forma como “suenan” los tonos musicales, lo que permite reconocer la fuente del sonido; por ejemplo, las voces humanas masculina, femenina o infantil, o el piano, el violín o el clarinete. Está determinado por los armónicos, frecuencias agregadas a la del tono principal, que la duplican, triplican o quintuplican.
La melodía (de melos, canto o frase musical, y aeido, yo canto) se vincula a la corteza de los lóbulos temporal y parietal derechos. Convencionalmente, concebimos a la melodía como una sucesión de tonos que causa una sensación emocional de placer estético. La melodía parece ser el factor más determinante de la emoción musical.2
En resumen, diapasón y ritmo se relacionan más con el hemisferio izquierdo, melodía y timbre con el derecho, y métrica con ambos.
El privilegio del oído absoluto
Las personas que pueden identificar tonos sin necesidad de diapasón o tono de referencia, tienen “ oído absoluto”. Cada tono tendría cualidades propias, independientes de la relación con la escala, que lo harían reconocible para algunos cerebros. En algunos casos se acompaña de sensaciones agregadas, no musicales o auditivas, sino visuales o sensoriales, llamadas sinestesias (de syn, conjunto y aisthesis, percepción), que facilitan así la identificación del tono. Nos detendremos en el fenómeno de las sinestesias más adelante.
Se han observado tanto un oído absoluto pasivo , que reconoce tonos, y un oído absoluto activo , que reproduce tonos, mucho más raro.
El oído absoluto se vincula funcionalmente al precúneo o lóbulo cuadrilátero izquierdo. Este lóbulo se ubica en la corteza parietal de la línea media, por encima y delante de la cuña (“cúneo”) formada por el lóbulo occipital.
La capacidad de oído absoluto es probablemente tanto genética como adquirida, porque ocurre con más frecuencia en personas expuestas intensamente a la música en la infancia. Además, la frecuencia de los tonos del diapasón convencionalmente adoptado para la afinación instrumental ha variado a través de las épocas. Por ejemplo, el diapasón inglés en 1780 era 409 Hz, y el europeo de fines del siglo XVIII, 400 Hz; el adoptado por la Ópera de Dresde en 1815, 423,2 Hz; el “tono internacional” o “diapasón normal” de la Conferencia de Viena de 1887, 435 Hz, y el de la Organización Internacional de Estandarización ISO en 1975, 440 Hz. Una persona, entonces, que pueda identificar con precisión las notas La o Re, lo estará haciendo según el diapasón adoptado en su época, diferente del de épocas previas o posteriores, lo que sugiere un componente adquirido en la génesis del oído absoluto.
Es quizás la preservación del oído absoluto lo que permitió continuar componiendo a compositores que perdieron su audición, como Ludwig van Beethoven (1770-1827), Bedřich Smetana (1824-1884) o Gabriel Fauré (1845-1924).
Es sabido que Beethoven comenzó con dificultades progresivas de audición a los veintiséis años, que no le impidieron seguir componiendo maravillosamente y con creciente madurez musical. En realidad, salvo quizás la primera, sus restantes ocho sinfonías fueron escritas ya con su audición seriamente afectada.
A los cincuenta y seis años, ya casi del todo sordo, se lo convenció a Smetana de que tocara el piano en un concierto en su honor. Tocó un nocturno de Chopin y su propia Polka en La menor . Las crónicas contemporáneas describen cómo
aun sordo, tocó con tal originalidad, sensibilidad y expresión, que claramente lo destacaban frente a otros pianistas… Fue emocionante ver a un artista cuya ejecución conmovió tanto al público, sabedor de que ninguno de los sonidos que obtenía del instrumento podría jamás penetrar su alma…3
Oír en colores: las sinestesias
Cuando nos referimos al “oído absoluto”, la capacidad de identificar tonos sin necesidad de diapasón o tono de referencia, decíamos que el fenómeno se explicaría por cualidades propias y exclusivas de cada tono, en algunos casos como sensaciones agregadas de modalidad no auditiva, sino visual o sensorial, que facilitan su identificación. A eso se le llama “sinestesia”, es decir percepción conjunta de dos sensaciones de diferente modalidad, inducida por el estímulo de una sola.
La asociación entre audición y visión, o entre audición y visión coloreada, o entre distintas modalidades sensoriales, no es tan imprevista como en primera instancia podría suponerse. En música se llama escala “cromática” (o sea, “de colores”) a la que incluye tonos y semitonos, invocándose así por analogía a la gradación de colores. El término “tono” se utiliza tanto para la música como para la pintura: tonos musicales o tonos de color. También, “tonalidad”. Suele hablarse del “color” de una voz para caracterizar la de un cantante. En francés, sentir significa tanto oír como oler y tocar, o sentir a través del tacto. En alemán, hell significa brillante y es aplicable tanto a lo auditivo como a lo visual.
Читать дальше