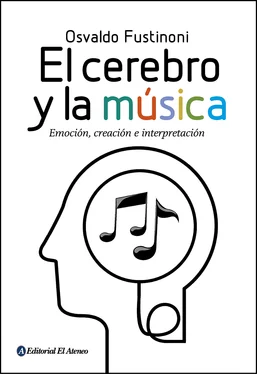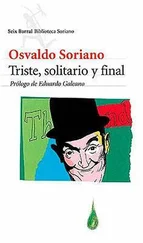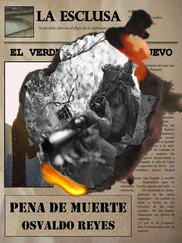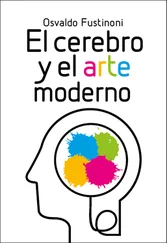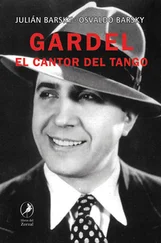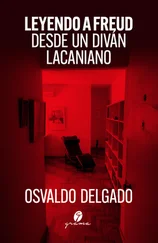En el mismo sentido, es probable que el uso metafórico del lenguaje haya precedido al literal o científico, y la poesía a la prosa. El lenguaje metafórico puede haber sido la forma natural de describir el mundo antes de que surgiera el pensamiento científico en el siglo XVI, y el lenguaje se hiciera más abstracto: “… las primeras lenguas fueron melodiosas y apasionadas, antes de ser sencillas y metódicas” (Jean-Jacques Rousseau, Ibíd.).
La danza, expresión corporal de la música, reúne funciones cerebrales como las visuales, las de exploración del espacio, o las de la llamada somatognosia , o noción subjetiva del propio cuerpo o esquema corporal ; todas ellas, también mayormente vinculables al hemisferio derecho.
La primera etapa de la adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos que forman las palabras. Luego, la asociación de esos sonidos con las sensaciones visuales, táctiles y auditivas determinadas por los objetos del medio exterior. Recién más tarde se accede a la capacidad semántica, la de la comprensión de los símbolos representados por las palabras, primero en relación con significados concretos y, más tarde, abstractos. “No se comenzó por razonar, sino por sentir”…
Si la capacidad musical preexistió al lenguaje hablado, entonces también podría haberlo condicionado. Hay manifestaciones no verbales, comunes a una y a otra expresión, que influyen en el significado de lo que se dice.
La prosodia, comúnmente llamada “acento”, nos permite reconocer la región de proveniencia de quien nos habla, y ubicarlo en su marco cultural. Nos posibilita distinguir un habla española de Buenos Aires, de una de la provincia de Córdoba, o de México o de España. Poniendo en función nuestra “teoría de la mente”, que es nuestra capacidad para comprender el punto de vista de los otros, de “ponernos en su lugar”, podremos entender mejor sus pareceres y opiniones. Quien nos habla, a su vez, podrá hacer lo propio con nosotros.
La entonación servirá para que diferenciemos una expresión interrogativa, de una imperativa o dubitativa.
El volumen, cuando aumente, revelará habitualmente enojo (“alzar el tono de voz”, como suele decirse),y cuando disminuya, confidencialidad o intención de no ser oído por terceros.
El ritmo y la secuencia se acentuarán para remarcar conceptos, o se aplanarán trasuntando irrelevancia.
Si la música (del griego mousike, “de las musas”), como tradicionalmente se la define, es el arte de organizar o combinar los sonidos , todas estas manifestaciones no verbales, que modulan el lenguaje hablado, son efectivamente musicales. “La melodía imita las inflexiones de la voz, expresa los lamentos, los gritos de dolor o de alegría… posee cien veces más energía que la palabra misma”, como también dijo Jean-Jacques Rousseau. Nuestra capacidad musical se pone de manifiesto cuando percibimos variaciones de tono, volumen, duración, timbre y ritmo de los sonidos, incluyendo los hablados. Su expresión exagerada los caricaturiza, y si esa expresión es imitada, permitirá reconocer la prosodia personal de otros, lo que por eso mismo causa gracia. Los adultos solemos recurrir, muy fácilmente, a la llamada “prosodia bebé”, cuando intentamos establecer mejor comunicación con lactantes que aún no han adquirido el lenguaje hablado, imitando su “acento”. El grotesco resultado, que parece una regresión infantil, suele sin embargo evocar una alegre respuesta emotiva del bebé, para gran regocijo, a su vez, de los adultos presentes ¡Al bebé le encanta que le hablen en su lengua!
La música es entusiasmo, ardor y pasión, es alegría, efusión y dolor. La música es, en suma, emoción. La vida humana sería mucho más apática sin ella.
I Música y cerebro
Cuerpo humano y sistema nervioso:
acción y reacción
Para comprender plenamente el vínculo entre el ser humano y su compleja estructura física, con lo que podríamos llamar su producción cultural, y dentro de ella, la música, es necesario describir algunos aspectos de su funcionamiento.
Al igual que el de cualquier otro ser viviente, el cuerpo humano está compuesto por una serie de órganos que cumplen cada uno un papel específico en su funcionamiento. El corazón y los vasos aseguran la circulación de la sangre, llevando a los tejidos los elementos necesarios para mantener la vida. Los pulmones aportan oxígeno. El tubo digestivo absorbe los nutrientes provenientes de la alimentación. El hígado los aprovecha y asimila. El riñón filtra la sangre y elimina sus productos de desecho. El sistema nervioso, por fin, nos permite interactuar con el medio y desarrollar nuestra vida de relación, satisfacer nuestras pulsiones e instintos, regular nuestra volición, nuestra conducta y nuestras emociones, y reaccionar frente al peligro. Su máxima expresión es el cerebro.
Todos los órganos del cuerpo humano tienen una función sincrónica : su actividad se mantiene mientras se conserva la vida, y cesa con la muerte.
Únicamente el cerebro, órgano excepcional, asiento de la persona, tiene además una función diacrónica : el producto del funcionamiento cerebral, de la mente, se mantiene más allá de la muerte, aunque su función sincrónica se haya terminado . Es lo que nos permite disfrutar de un cuento de Borges, una novela de Dostoievski, una sonata de Mozart, un tango de Piazzolla, un cuadro de Monet o Picasso, o una escultura de Miguel Ángel. Los cerebros de todos ellos ya no están, han finalizado su función sincrónica, pero su producto nos sigue conmoviendo. Es también lo que nos hace recordar las enseñanzas de nuestros antepasados fallecidos, nuestros padres, abuelos y maestros, que nos brindan continuidad de cultura y de valores.
¿Cómo está constituido el cuerpo humano?
Los órganos del cuerpo humano están formados por múltiples unidades funcionales llamadas células , a modo de los habitantes de una ciudad o un país. Cada célula es individual, y tiene un núcleo que contiene el material genético (el ADN) y una membrana que la separa de las otras.
Los organismos vivos más simples están constituidos por una sola célula: son organismos unicelulares , como la ameba o el paramecio que estudiamos en la escuela secundaria, y sus funciones de relación consisten en una simple reacción, como cuando se retraen al recibir algún contacto.
Los organismos más complejos, como los mamíferos o los primates, están formados por múltiples células, son multicelulares , y esto resulta en una repartición y especialización de las tareas de las células. Se diferencian así distintos sistemas o aparatos, como el respiratorio o urinario, y también un sistema nervioso que se encarga de las funciones de relación a través de un sector receptor , que recoge estímulos, y otro efector o ejecutor , que reacciona y responde a ellos, generalmente en forma motora. A medida que se asciende en la escala zoológica, con el mayor desarrollo de las funciones de relación, se va perfeccionando el sistema nervioso hasta constituir un complejo mecanismo que culmina en el hombre.
En los organismos primitivos, el sistema nervioso está formado por una red de células llamadas neuronas. En los más evolucionados, como el hombre, se distinguen tres sectores: el sistema nervioso central , el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso central está formado por el cerebro y el cerebelo, y sus prolongaciones, el tronco cerebral y la médula espinal. Todos ellos se encuentran dentro del cráneo y la columna vertebral, envueltos por membranas llamadas meninges.
Читать дальше