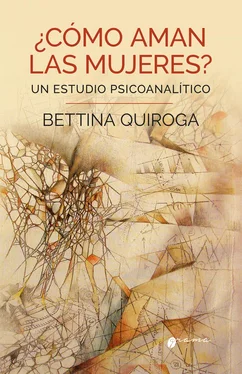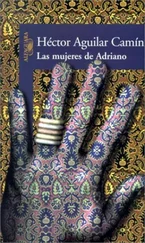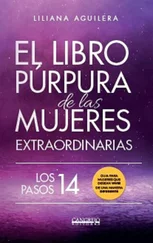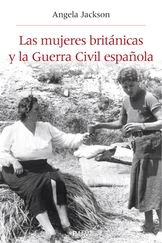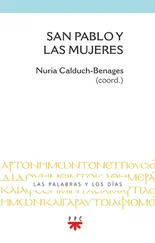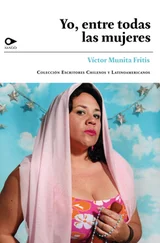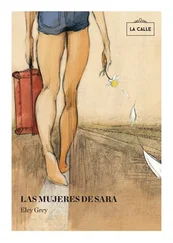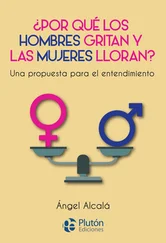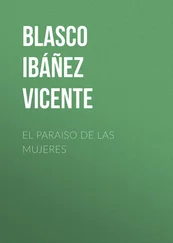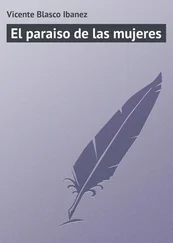Lotte pensaba en Werther perdido para ella, al que no podía dejar, pero debía abandonar a su suerte: “…una vez que la sintiera perdida, no le iba a quedar nada más”. “¡Cómo le pesaba ahora algo de lo que no se había percatado en su momento, la parálisis de sentimientos que había surgido entre los dos” (2005, pp. 141-142).
Ya al final de la obra y en relación a las armas que le mandó a pedir vía su criado a Albert (esposo de Lotte) manifiesta Werther:
¡Y tú, Lotte, me entregas las armas! […]. ¡Temblaste al entregárselas, no dijiste adiós! ¿Ningún adiós? ¿Me has cerrado tu corazón, solo por culpa de ese instante que me unió a ti para toda la eternidad? ¡Lotte, no habrá milenio que pueda borrar ese recuerdo! ¡Y lo siento, eres incapaz de odiar a aquel que tanta pasión ardiente siente por ti! (2005, p. 144).
Y continúa: “¡Oh, Lotte!, ¿qué habrá que no encierre un recuerdo tuyo? ¿No estás presente en todo lo que me rodea?” (2005, p. 145). “¡Cómo me he apegado a ti! ¡Desde el primer momento ya no te pude dejar! ” (p. 146). Como desenlace final Werther se quita la vida.
Este final ilustra lo que Lacan llama el apego mortal como una característica del amor imaginario ya que en este se ama al propio yo realizado a nivel imaginario; y así como se lo ama también se lo puede aniquilar o aniquilarse.
Consideramos a partir de lo desarrollado que Lacan encuentra en la novela de Goethe un antecedente del amor que responde a las siguientes características: culto a la imaginación; una ternura ideal y mística; la imposibilidad y el sufrimiento que ilustran el amor condenado. De esto se desprende que el amor (en este caso, por una mujer) equivale a la fascinación idealizante, a una pasión imaginaria, con todo lo que ella implica. Manera ejemplar de exponer la cara imaginaria del amor.
Otro de los antecedentes que inspiraron a Lacan para trabajar la temática del amor y en especial lo relacionado con el amor cortés es el Heptamerón de Margarita de Navarra.
2. HEPTAMERÓN – MARGARITA DE NAVARRA (1558)
Margarita de Navarra, hija de Carlos de Angulema y Luisa de Saboya, hermana mayor del rey Francisco I de Francia, nació en Angulema en 1492. Gran lectora, poetisa y cazadora, se casó a los diecisiete años, por razones políticas, con el duque de Alençon, Carlos IV, en el año 1509 y, en 1527 en segundas nupcias con Enrique II de Albret, rey de Navarra. Manifestó simpatías por Lutero y Calvino y fomentó el movimiento hugonote, aunque al momento de su muerte (acaecida en Odos, Bigorre, en 1549) había vuelto al seno de la religión católica.
Fue una mujer con grandes inquietudes intelectuales, una verdadera humanista: protectora de las letras, siempre rodeada de humanistas y escritores. Escribía sobre mística y sobre los debates en torno a la nueva religión. También estaba interesada en el Decamerón de Boccacio, cuya traducción al francés data de 1544. Su obra se distingue de la italiana por un rasgo principal: no contiene historias inventadas, solo historias verdaderas.
Se propone escribir una obra, cuyo proyecto, era reunir diez cortesanos entre los más destacados de la corte, señoras, caballeros, jóvenes de ambos sexos, cada uno de los cuales elegiría otros diez hasta lograr llegar a cien. Su finalidad era contar historias de parejas verdaderas y contemporáneas. Quedaban excluidos los poetas y los escritores, para asegurarse que se trataba de historias de cortesanos.
Un “cortesano” es una persona que aparece a menudo en la Corte de un monarca o de un alto personaje. No eran todos nobles, sino que incluían miembros del clero, soldados, y portadores de cargos de la corte.
En la literatura moderna, los cortesanos son representados como poco sinceros, expertos en la adulación y en la intriga, ambiciosos y carentes de sentido para el interés nacional. No se caracterizan por la perseverancia ni por el trabajo. Sin embargo, el proyecto propuesto por la autora es abandonado y lo sigue ella sola. Si bien no logra recoger todos los datos y la obra queda inconclusa, la misma es publicada después de su muerte. Más abajo aportaremos datos relevantes sobre esta que apuntan a destacar por qué Lacan se interesó en ella y por qué es importante para nuestra investigación sobre las modulaciones del amor en Lacan.
Es la perspectiva que le permite a Lacan trabajar el amor cortés, punto que desarrollaremos en el capítulo tres, especialmente en el Seminario 7, La ética del psicoanálisis (2009) que se caracteriza fundamentalmente por una concepción idealizada, platónica y mística del amor. Se trata de un concepto literario de la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble, sincera y caballeresca; se origina en la poesía lírica en lengua occitana. El trovador, poeta provenzal de condición noble, y más respetado que los juglares plebeyos, era la figura destacada en este tema.
La relación que se establecía entre el caballero y la dama, mujer inaccesible, era comparable a la relación de vasallaje. La mujer, como inaccesible, la podemos ubicar en la Dama, en la modalidad amatoria que es el amor cortés. Adviene como prohibida para el amante cuando este la ubica en el lugar de lo inaccesible. Se presenta con caracteres despersonalizados, al punto que todos los cantores parecían dirigirse a una misma Dama. Por eso Lacan dice “…el objeto femenino está vaciado de toda sustancia real” (2009, p. 183).
Generalmente, el amor cortés era secreto y ocurría entre los miembros de la nobleza. Los matrimonios eran arreglados entre las familias y se realizaban por conveniencia. No era un amor bendecido por el sacramento del matrimonio, en el seno de parejas formales, sino en la mayoría de los casos, adúltero o prohibido.
Lacan, en su texto, “Homenaje a Marguerite Duras” (2007) se refiere a un historiador, Lucien Febvre, quien hace un comentario del texto de Margarita de Navarra, para ubicar como la idea del “cuento galante” es un engaño y vela la verdad. Además, sostiene, que se utiliza la novela para poner a cuenta de la ficción “la convención técnica del amor cortés”. Esta convención se caracteriza por tener una técnica muy refinada que encubre la promiscuidad del matrimonio. A su vez advierte, que no se opaque lo que hay de irreductible en la imposibilidad de hacer surgir, en un discurso, la heterogeneidad radical que existe entre el objeto causa de deseo y el objeto de amor.
El realismo del Heptamerón (1991), historias verdaderas, fue lo que interesó a Lacan. Lo denominó “la convención técnica del amor cortés” que tiene un efecto de verdad. El amor cortés como práctica erótica se aleja del escapismo de la novela ficcional, pues esta convierte a las historias de amor en ideales, en una ficción; mientras que las historias del Heptamerón son historias de amor que no marchan, o marchan más o menos, o muestran diferentes impasses.
Lo serio de la técnica erótica del amor cortés, cuyo antecedente lo ubica en esta obra, es que los que escribían estaban atravesados, tomados, por lo que contaban. Entonces, al encontrar en ella historias verdaderas, no novelescas, le permite dar al amor cortés un lugar destacado en su desarrollo e investigación sobre el amor. La lectura de este libro muestra cómo la pena de vivir varía según las épocas, pero lo que se mantiene invariable es la relación de estructura que el deseo, que es del Otro, entabla con el objeto que lo causa.
Lacan extrae del Heptamerón, especialmente, la Novela X, donde Amador, personaje principal, se dedica hasta la muerte a un amor, el que siente por Florinda, que si bien es imposible, no es platónico y no necesariamente equivale a desdicha. Con esto Lacan nos sitúa en el campo del goce y le permite diferenciar la cara imaginaria del amor, más ligada al yo, y a un sentimiento como la desdicha (padecimiento a nivel consciente) de una cara más real ligada a lo inconsciente y a una posición subjetiva. Desde allí piensa el lugar del goce, el goce del sujeto y su elección en juego.
Читать дальше