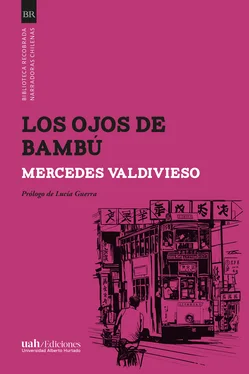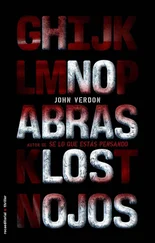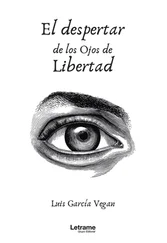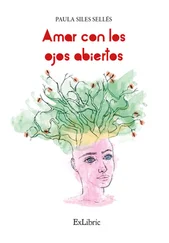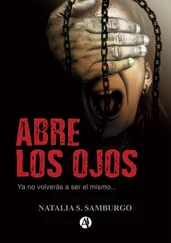Por la ventana irrumpía la voz aguda de una mujer que gritaba desde la entrada al hotel, acompañada de voces más bajas en distintos tonos. Era bastante imprevisto, más aún a esa hora; escuchó un momento y luego el silencio se tragó el estrépito.
Experimentaba un extraño decaimiento, una curiosa sensación de absurdo que actuaba durante aquel tiempo en China como un nexo entre la realidad de hecho y lo que esperaba de ella. Tenía conciencia de la angustia producida por eso y se reprochaba no haber ido al médico en el instante mismo que la sintió de nuevo aparecer. Conocía los síntomas y la temía; apretaba ahora su garganta, manteniendo sus párpados abiertos por las noches. No la llamaría “angustia”, sino malestar, insomnio, al pedir un tranquilizante en la policlínica de enfrente; solo algunas pastillas bastaban para despertar con el día. La luz de la mañana fijaba el mundo sin claroscuros, sin misterios, sin temores. Bastaría con dormir largas horas como antes, un año atrás —después del accidente—, cuando el rostro ansioso y dolido de Javier y la risa alentadora de Germán eran los únicos intervalos recordados. Germán decidido y urgente interrumpía su reposo sin miramientos; siempre un proyecto de viaje, un artículo o una noticia.
—Me escriben de Río, no hay contestación tuya a la Bienal. Insisten, debes presentar tus cuadros. ¿No tienes? ¡Pinta, pinta, pinta…!
Durante la convalecencia abandonó un día la cama y fue al taller. Abrió la carpeta de cuero en donde metía los apuntes y estuvo mucho rato mirando la “Cabeza de Cristo” del Giotto, cuya reproducción tenía sujeta a la cubierta interior. Era una de sus pinturas amadas desde niña y la llevaba consigo como la afirmación del ser humano y del artista. Contemplarla le producía una fuerte impresión de compañía casi física. La encontró una tarde en la galería donde compraba sus libros, hojeando un cuadernillo de pinturas, y le causó, otra vez, la misma fascinación experimentada en su infancia. Los ojos de Cristo miraban al mundo con la húmeda expresión de la carne y en su expresión palpitaba el estremecimiento de la tragedia. En nada se asemejaba el ser humano del cuadro a las imágenes sagradas de la capilla del colegio con su Dios etéreo, abstracto, lejano, sumido en su gloria, transfigurado. Este era el individuo, el hombre, afirmando su personalidad, materializándose en solidez y extensión. Amaba la imagen porque estuvo unida a una importante época de su vida, el paso de la adolescencia a la juventud, de los anchos y tibios años pegados al regazo materno a la conciencia en sí misma y de la soledad. En la pintura del Giotto, el dolor, la ternura y la miseria aparecían magnificados, convertidos en esencia del hombre. Clara, que entonces comenzaba a pintar, colocó el Cristo frente a su mesa de dibujo como expresión y exigencia de su obra futura.
Fueron meses en que reemplazó a la pintura por el lecho. Se metía en ella como al sueño; pintó de todo, pasó de la abstracción a lo concreto sumergida en luces y sombras como en un delirio de aquel refugio la sacó Germán una noche en que golpeó a la puerta de su taller:
—Me voy a China.
Contemplaba ahora la “Cabeza de Cristo”. Frente a esta y bajo su mano, líneas negras se derramaban sobre el papel. Imágenes conservadas en una forma primaria para esperar la revelación en su interior, revelación que comenzaba a vislumbrar y cuyo vaciado definitivo a la tela estaba interrumpido. Comprendía, de pronto, el sentido de su angustia. Colocó los apuntes en la mesa en el orden cronológico en que fueron tomados. Solo días de diferencia entre ellos. Y al mirarlos tenía de nuevo cada escena total y presente, detenida en el espacio como en el minuto mismo del impacto. Frente a Clara se sucedían las imágenes: un hombre en la calle, un rostro de niño, la Avenida Chan An agobiada por el verano. Todo lo que soñaba pintar y que un día Germán sorprendió en su taller. A pedido suyo había distribuido aquella vez los apuntes para explicarle sus significados, lo que ella veía, el punto en donde la tocaron. Se estremecía hablando, temerosa ante la incertidumbre y la inminencia de la creación. Se expresaba humildemente, deteniéndose en cada apunte como frente a un milagro.
—Ya estoy en lucha, Germán, en lucha con ideas y formas. Déjame enseñarte la primera tela que trabajo; me ha costado muchas horas y mucho esfuerzo; tiemblo ante el temor de no llegar al equilibrio.
Su pasión le impidió notar la frialdad que ascendía al rostro de su amigo. Cuando volvió la tela, este la dejó inmóvil con su exclamación:
—¡Es increíble!
Las dos palabras sonaron algo brutales y Clara levantó la cabeza un poco aturdida. No era el tono de sus viejas polémicas, era un rechazo absoluto y tajante.
—¿Tú crees que se puede venir a China y pintar caprichosamente? ¿Piensas mirar esta tremenda realidad con los ojos viciados? Quisiera ver la reacción de nuestros amigos chinos frente a estos apuntes y a esa tela. No sabes lo que estás haciendo.
Clara sostenía el cuadro como un muro que se estremecía bajo la emoción de su mano. Germán había sido siempre el primero de los amigos a quien enterara de sus proyectos, suya la mejor frase de elogio o de reproche y la más respetada; nadie poseía tan agudo y exacto instinto de captación. Detenido frente a sus cuadros, decía la palabra justa y reveladora. Pero en ese momento no había lugar para una discusión amigable y cualquier respuesta encendería una riña.
—Si no comprendías lo que esto significaba, jamás debiste haber empezado a pintar. Estás aquí porque, además de ser nuestra mejor pintora, tenías una actitud valiente y rebelde. Todo lo aplaudíamos en ti, allá estaba bien, se debía atacar, abrir camino, señalar errores; pero acá eso no se justifica, la situación es otra, se ayuda a construir un mundo nuevo. Un artista en medio de esta revolución va hacia adelante, no puede ponerse a dudar, está entregado a una causa mucho mayor que a sí mismo, nada hace a medias: “conmigo o contra mí”.
Clara había cogido la tela con ambas manos para volverla a colocar en su sitio. Lo hizo dificultosamente porque un súbito malestar le llenaba de agua la boca como si fuera a desmayarse. Mientras alcanzaba uno de los sillones de mimbre y sacaba el pañuelo, recordó, de pronto, que ya le había sucedido algo semejante en Italia, en una de las piezas del Quirinal. La profusión de dorado en el techo y las paredes, en el borde de las cortinas y de los muebles, le produjo mareo y náuseas y tuvo que abandonar la sala apoyada en el guía. ¿Por qué recordó aquello?
Su aspecto alarmó a Germán, que se acercó rápidamente; cambió de actitud en un segundo y ella lo tuvo frente a su sillón con el aire azorado de un niño.
—Debí hablarte hace mucho tiempo. Tú sabes…, soy a veces un poco brusco…, sin quererlo; pero trata de entenderme, por favor. He deseado tanto hacerte comprender la dimensión de esta realidad, alejarte de un pasado sin futuro, que me pongo violento, no sé dominarme y esperar de ti misma la reacción, una reacción frente a lo inmediato, a la posibilidad, la posibilidad de ser felices. ¡Cómo quisiera hacerte comprender, Clara! Yo quisiera…
No terminó la frase porque ella se reponía y lo miraba fijamente. Se enderezó con dificultad y permaneció un momento frente a Clara, la cabeza gacha y el aspecto desolado. Después giró sobre sus talones y salió sin despedirse .
Ella fue a su dormitorio y se echó sobre la cama.
Estaba tendida y tenía miedo. Se aferraba a la noche como la única posibilidad de olvidar su cuerpo. Alguien se inclinaba buscar el latido de su corazón en la muñeca. Sobre la esfera luminosa del reloj el minutero corrió sesenta segundos.
¿Cuánto tiempo corrió después? Otra vez la sensación de absurdo, todo carecía de sentido. Vio a Javier detenido en la losa de aterrizaje. Se iba sola a los ocho años de su segundo matrimonio, unión adulta, sin despedidas ni separaciones. Ocho años de continuidad rotos en un instante, por volar, tal vez, a la aventura. Clara protestó del viaje en un comienzo, dijo simplemente que no, estaba demasiado cansada, deberían habituarse de nuevo a la idea de continuar la vida solos como antes y no huir de ella; pero la adaptación tardaba, su cuerpo se resentía de la violenta interrupción sufrida a los ocho meses de un proceso natural que efectuaba por primera vez y que la fatalidad cortó. Prefería seguir viviendo como si la mascarilla de anestesia estuviera todavía suspendida sobre su cara. Era mejor dormir, librarse de la miseria física, acostumbrarse a la muerte; acallar en definitiva el claxon y las luces que se venían encima y luego el espantoso ulular de la ambulancia. En el taller quedaron sus trabajos, papeles y telas en los cuales intentó captar algo de la compleja naturaleza humana. Vanidad increíble y repetida. ¿Para qué…? Javier comenzó a insistir, insistió Germán, le escribieron. ¿Para qué…? No quería emprender tarea alguna, no deseaba nada. Sonreía observando la pasión de Javier empeñado en sus clases, sus investigaciones y su último ensayo. ¿Para qué…? Si la vida es impuesta sin consulta previa, ninguna necesidad había de justificarla.
Читать дальше