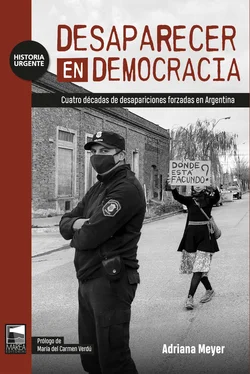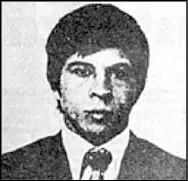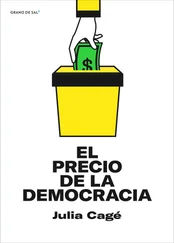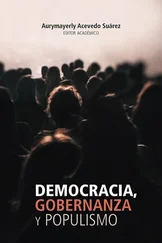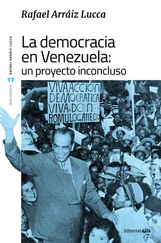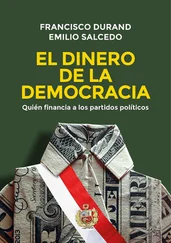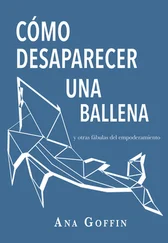41Dice Mario Wainfeld que “el voluminoso prontuario represivo de la Prefectura multiplica ‘n’ veces el de Gendarmería, acredita una participación más intensa en el terrorismo de Estado durante la dictadura, y más episodios de violencia institucional desde 1983. Por esos motivos el kirchnerismo confió en esa fuerza, hizo crecer su cantidad de efectivos, mejoró algo sus remuneraciones, los derivó a tareas de seguridad interior. Presumía que estaban menos contaminados que la Federal, la Bonaerense u otras policías provinciales. Colocaba un parche para un problema sistémico. La solución, eficaz al principio, se enturbiaría con el paso del tiempo”. En Mario Wainfeld: Estallidos argentinos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019, p. 253. El periodista menciona que dialogó con la antropóloga y ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien estudió el devenir de Gendarmería.
42Myriam Bregman y Gloria Pagés: “La muerte de Santiago, un crimen de Estado”, Ideas de Izquierda, noviembre 2017.
43Sergio pasó de “capitalista burgués”, como le decía su hermano Santiago, a militante por los derechos humanos. “Así como están los 30 000, en democracia pasa exactamente lo mismo, son personas de diferentes sectores, clases sociales y ocupaciones. Pero la metodología que aplican para desaparecer y después para hacerlo aparecer es la misma, en dictadura, en democracia, sea un caso de gatillo fácil, sea alguien comprometido con los derechos humanos, sea alguien que estaba colaborando con una causa como era Santiago, o Rafael Nahuel. También hay otras personas que corren la misma desgracia y no estaban haciendo absolutamente nada, como Luis Espinoza, que andaba por la vida pero fue víctima de abuso de la fuerza de seguridad. Hay que empezar a unificar un solo reclamo, es una misma lucha”, dice desde su casa en Bariloche, donde trata de continuar su negocio de fabricación de té artesanal. “Si no hubiera conocido a las Madres estaría con más bronca acumulada. Ellas tienen un único reclamo, pero cada una tiene su manera, tomo algo de cada una de ellas. Antes del 1° de agosto de 2017, me preguntabas qué era una desaparición forzada y no tenía ni idea, tuve que aprender y estudiar”, agrega.
44Ludmila da Silva Catela: No habrá flores en la tumba del pasado, La Plata, Al Margen, 2001, p. 280.
45Ib., p. 115.
46Ib., p. 122.

CAPÍTULO 2
Raúl (1983-1989)
La humanidad toda, en una tarea constante, debe
transformarse en maza para golpear una y otra vez el huevo
de una serpiente con infinitas formas de mutación.
Jorge Caterbetti,
Jorge Julio López. Memoria escrita, 2012.
El gobierno de Raúl Alfonsín tuvo su “primavera democrática” con políticas progresistas, como el decreto que impulsó el juicio a los nueve jefes militares de las tres primeras Juntas de la dictadura, por sus graves y masivas violaciones de derechos humanos, desde el 24 de marzo hasta la guerra de Malvinas. Fue la emblemática “causa 13/84”. Luego de que el fiscal de aquel histórico proceso, Julio César Strassera, finalizara su alegato diciendo “señores jueces, nunca más”, pasaron muy pocos años hasta que las corporaciones aliadas a los sicarios de uniforme del terrorismo de Estado buscaran consolidar su impunidad. Era imperativo frenar la continuidad de los juicios por los delitos de lesa humanidad que habían cometido en forma sistemática sobre un grupo de población, a partir del intento de destruir su identidad, y del intento de su destrucción total o parcial como grupo.47 Era el turno de los que ejecutaron las órdenes genocidas. Las asonadas carapintadas propiciaron las dos leyes que buscaron consagrar la impunidad, de Obediencia Debida y de Punto Final. Pero algunos pensaban que irían por más. El fantasma de un inminente golpe cívico-militar encabezado por el coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y el menemismo fue un motor para Enrique Gorriarán Merlo, autor intelectual del asalto del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al cuartel de La Tablada, la acción bélica que frenaría una nueva intentona golpista. En sus elucubraciones ese golpe buscaba desplazar a Alfonsín por el entonces vicepresidente Víctor Martínez, para garantizar una transición ordenada a un futuro gobierno justicialista que indultara a los militares. El ejército pudo dar una aplastante demostración de fuerza, que culminó con el aniquilamiento casi total del grupo, cuya referencia pública era la revista Entre Todos, los que queremos la liberación.
Con el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en Rosario en mayo de 198348 los represores marcaban la cancha antes de dejarla. Una vez asumido el gobierno democrático siguió habiendo desapariciones, antes, durante y después del asalto a La Tablada.
José Luis Franco, Rosario, Santa Fe
José Luis Franco fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Horas más tarde la Justicia rechazó un hábeas corpus presentado en su nombre. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó “muerto en un enfrentamiento con la policía”. Es el primer caso del que se tiene registro en el inicio de la era democrática postdictadura.
Habían pasado apenas dos semanas de la asunción de Alfonsín y en la ciudad de Rosario ya había un desaparecido, que luego fue hallado sin vida. El asesinato de José Luis anticipaba de lo que vendría: desde aquella Nochebuena hasta diciembre de 2020 los muertos a manos de miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado superaron los 7500, según el relevamiento anual de los archivos que elabora la Correpi.
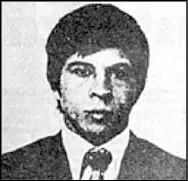
Néstor Lito Gutiérrez, Neuquén
Tenía 23 años y desapareció el 26 de diciembre de 1984. A “Lito”, como lo llamaban, lo detuvieron y subieron a su auto, un Fiat 127 celeste, que hicieron arrancar flanqueado por dos patrulleros. Había salido de madrugada tras el brindis navideño con su vehículo, que fue encontrado abandonado en Colonia Valentina Sur, camino a Balsa Las Perlas. Tenía los vidrios bajos y le faltaba el pasacasete. Al día siguiente, Héctor Gutiérrez radicó la denuncia por la desaparición de su hijo, que no había vuelto al hogar y no estaba en ninguna comisaría ni hospital de la zona. Lito había salido con dos amigos. Luego de pasar por el balneario municipal, se dirigió por la ruta 22 hacia el oeste y se detuvo a la altura del Barrio Jardín para orinar bajo unos árboles. Estaban los tres lejos del auto cuando llegaron al lugar dos móviles policiales, un Renault 18 y un Falcon, con varios efectivos a bordo. Uno de sus amigos atestiguó que vio cómo se abalanzaron contra Lito, le dieron una paliza, lo metieron al patrullero y salieron en dirección a Valentina Sur.
En Neuquén gobernaba Felipe Sapag, reelecto en ese cargo desde 1962, y su ministro de Gobierno era Aldo Robiglio, quien había nombrado jefe de policía a Luis Marcelo Jaureguiberry.
“Estos hechos, las desapariciones de personas, pasan en todo el país”, dijo el ministro Robiglio cuando el caso tomó estado público. En tanto, su jefe de policía Jaureguiberry se apresuró a negar cualquier posibilidad de que policías a su cargo hubieran participado de semejante operativo ilegal. El juez de Instrucción Ricardo Mendaña indagó a decenas de uniformados y procesó a ocho, mientras trató de encontrar a Gutiérrez. Los propios imputados confesaron que Lito murió por los golpes y que su cadáver fue arrojado al río Limay a la altura de Balsa Las Perlas. Uno de los policías lo habría rematado de un disparo. En el juicio oral fueron condenados los policías Francisco Cárdenas, Rubén Jara, Carlos Pena, Félix Varela, Carlos Quilapi, Raúl Curinam, Omar Ramírez a penas de 2 a 13 años de prisión. En julio de 1988 la Cámara en lo Criminal confirmó la sentencia.49
Читать дальше