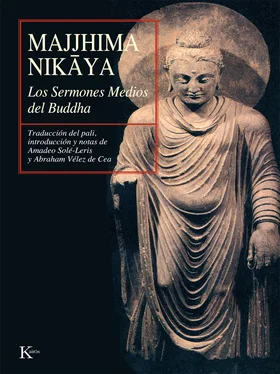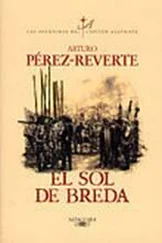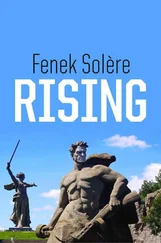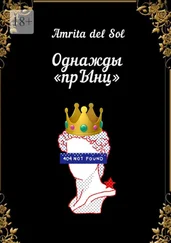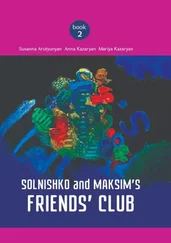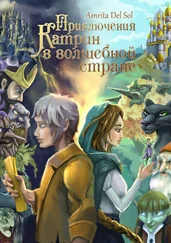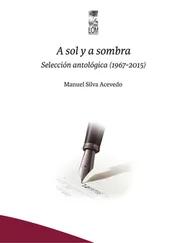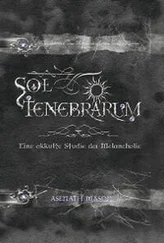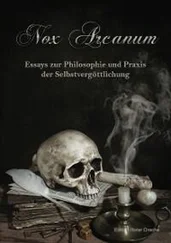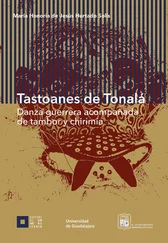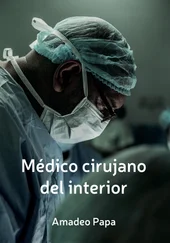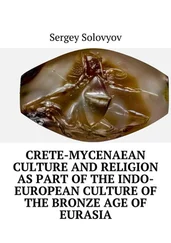1.Ver más adelante, en la Introducción, el apartado “Los sermones del Buddha y el canon en lengua pali”.
2.Ver en la bibliografía las traducciones de C. Dragonetti, Amadeo Solé-Leris y Daniel de Palma.
Al emprender la traducción del pali al castellano de una nutrida selección de sermones del Buddha, con la necesaria abundancia de introducciones y notas para facilitar su comprensión, vi en seguida que para una tarea de tal magnitud sería beneficioso poder contar con ayuda bien calificada. Tuve la fortuna de conseguir la colaboración de Abraham Vélez de Cea, autorizado indólogo de la nueva generación, experto en budismo general y theravāda en particular, y buen conocedor de la lengua pali. Concluída ahora la empresa, quiero dejar constancia de mi gratitud para con Abraham por su valiosa y asidua cooperación. Gracias a los medios modernos de comunicación y a pesar de las distancias que materialmente nos separaban –situándose él entre Zaragoza y Madrid, y yo entre Roma y Barcelona– creo poder afirmar que hemos conseguido realizar un auténtico trabajo de equipo, cuyo resultado nos complace ahora ofrecer al lector.
AMADEO SOLÉ-LERIS
* * *
A Antonio Vélez Muñoz, mi padre, quien falleció sin poder ver esta obra concluida, por apoyarme siempre en todos los sentidos aun a pesar de no saber muy bien que era «eso del buddhismo» que estudiaba su hijo.
Al profesor doctor Raimundo Panikkar (Tavertet, Barcelona; emérito de la University of California, Santa Barbara) por mostrarme la importancia de conocer el buddhismo desde su interioridad lingüística, sociocultural, filosófica y religiosa.
Al profesor doctor Richard Gombrich (Oriental Institute, Oxford University) por introducirme al estudio crítico y académico del buddhismo y la lengua pali.
Al venerable Bhikkhu Bodhi (Forest Hermitage, Kandy, Sri Lanka) por sus precisos comentarios sobre el Majjhima Nikāya en la Buddhist Publication Society y por sus valiosas aclaraciones sobre la perspectiva filosófica del buddhismo Theravāda.
Al profesor doctor Dieter Lang (Universidad de Uppsala, Suecia), por compartir conmigo sus conocimientos sobre la historia de los estudios buddhistas.
Al doctor Warnasuriya, al venerable Bamunugama Shanta Wimala, al profesor doctor C Witanachi y a los demás miembros del Department of Pali and Buddhist Studies de la Universidad de Peradeniya, (Sri Lanka), por todas sus enseñanzas.
Al venerable Walpola Rahula, al venerable Piyadassi, al venerable Ariyasena, a P.D. Premasiri y Gunapala Dharmasiri por responder a mis preguntas sobre filosofía buddhista.
Al venerable Madihe Paññasiha por permitirme residir, filmar y fotografiar los distintos ritos y ceremonias celebrados en el Bhikkhu Training Centre (Maharagama) y otros monasterios de la Sasana Sevaka Society.
Al venerable Ampitiye Sri Rahula y al venerable Sanata Vihari por darme alojamiento en su monasterio y enseñarme los fundamentos de la meditación buddhista en la University Forest Solitude.
A todos los miembros de la comunidad de la University Vihara (Universidad de Peradeniya), en especial al superior, el venerable Bamunugama Shanta Wimala, quien hizo todo lo posible para que realizara mis estudios en las mejores condiciones. Me hubiera gustado citar a todas y cada una de las personas que de un modo u otro fueron muy hospitalarias conmigo pero tal cosa resulta imposible; no obstante, me gustaría citar en representación de todos ellos, al venerable Katugastota Santhavihar, al venerable Paññadassi, a Mr. Wijetunga y a mi buen amigo Mr. Sam (D. Samarapala Silva).
A Jaime Viñas, Javier Tarazona, Teodoro Baquedano, David Ramos, Rafael Gracia, Miguel Pardo, Angel Ferrer, Isabel y Javier, Fernando y Javier Hoyos, Rafael Trinidad y a Nathalie Dietrich, por su colaboración y comentarios críticos.
A Eduardo, Julian y demás miembros de la familia Franco por contribuir durante varios años a que la comunicación internacional entre Amadeo y yo fuera fluida.
A Amadeo Solé-Leris por brindarme la oportunidad de realizar con él esta introducción al buddhismo a partir de sus textos más antiguos y cercanos al Buddha histórico.
A las personas e instituciones que, en las universidades de habla hispana, fomenten el estudio crítico e interdisciplinar de los textos, las filosofías y las culturas del buddhismo, de especial interés para nuestra civilización por sustentarse en valores y actitudes que fomentan la paz y la tolerancia entre los pueblos.
ABRAHAM VÉLEZ DE CEA
INTRODUCCIÓN
1. La personalidad de Siddhattha Gotama –el Buddha– en el contexto de su tiempo
Hace unos 2500 años, en la comarca que constituye hoy la frontera meridional del Nepal, vivía la nación de los Sakyas, gobernada por el noble guerrero Suddhodana, jefe del clan familiar de los Gotama. Tenía por esposa principal a Mahāmāya, princesa del vecino reino de los Koliyas, situado a oriente de sus tierras. De esta unión nació el que vino a ser conocido como el Buddha, es decir, el Iluminado (literalmente “el Despierto”), por haber comprendido cabalmente, por propia iniciativa, la realidad profunda de la existencia y haber sabido comunicar este conocimiento, mediante una Enseñanza apropiada (el Dhamma) , a todo el que quisiera escucharle, llegando así a ser distinguido con la fórmula honorífica de «maestro de los dioses y de los hombres». Su nombre personal era Siddhattha , siendo Gotama el apellido distintivo de su clan.
A la edad de veintinueve años, renunciando a la pompa de la vida de príncipe y a la perspectiva de la sucesión al poder, decidió dedicarse a la vida de asceta errante, para consagrarse a la búsqueda del modo de liberarse de un tipo de vida que, como muy pronto había comprendido, estaba abocado a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte, o lo que es lo mismo, al sufrimiento. (Los dos sermones 26 y 36, con los que iniciamos la colección de textos, en la sección titulada «La búsqueda de la liberación» narran este proceso, que duró seis años, con sus propias palabras).
Para situar esta búsqueda del Buddha en su contexto político y cultural, conviene tener presente que el territorio en que principalmente se desarrolló, o sea la cuenca del Ganges, que constituye las grandes llanuras de la India septentrional, era una unidad puramente geográfica, pero no cultural, religiosa, social, económica ni política. Se subdividía en diversos reinos o territorios independientes (cuyos nombres aparecen repetidamente en los sermones, que nos revelan los desplazamientos del Buddha), como, yendo de oriente a occidente, el reino de Māgadha (capital Rājagaha), los territorios de las naciones Videha y Vajji (capital Pātaliputta), Kāsi (capital Varānāsi, adyacente a Isipatana, el lugar de reunión de ascetas donde el Buddha predicó su primer sermón), Malla (capital Kusinārā) y el reino de Kosala (capital Sāvatthi). Más al norte, en la frontera meridional del Nepal actual, tenemos los territorios originarios del Buddha, ya mencionados, a saber: los de los Sakyas (capital Kapilavatthu) y el reino de Koliya (capital Devadaha). En estas regiones el antiguo brahmanismo ritualista de origen ario convivía con los movimientos prevédicos de ascetas itinerantes. Los rituales del brahmanismo de tradición védica (introducidos por las invasiones arias procedentes de lo que constituye actualmente más o menos Irán y demás territorios entre el golfo Pérsico y el mar Caspio) eran de exclusiva competencia de la casta de los brahmines, considerada superior por su naturaleza sacerdotal. A esta tradición del brahmanismo ritualista, de origen ario, se contraponía toda una tradición autóctona, prevédica y mucho más individualista, la de los ascetas itinerantes que, siempre persiguiendo el progreso espiritual según sus diversas concepciones, viajaban de un lugar a otro, solos o en compañía de sus discípulos, dedicándose a prácticas ascéticas, predicando y viviendo por lo general de las ofrendas de comida que les hacían los seglares. Las creencias y prácticas espirituales de estos ascetas itinerantes eran muy heterogéneas, y muy distintas de las del brahmanismo. La mayoría de ellos (aunque no todos) creían en la ley del karma (o sea las acciones pasadas y presentes y sus frutos actuales y futuros), la sucesión de existencias y la posibilidad de liberarse de ella por medios soteriológicos como el ascetismo y la meditación yóguica.
Читать дальше