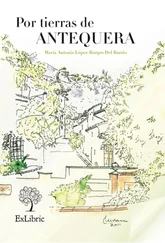La investigación comenzó con una filmación tomada por una empresa de transporte situada en un polígono industrial del extrarradio de Madrid. El vídeo, a las 19:33 horas, mostraba a una mujer de entre treinta y cinco a cuarenta años caminando mientras miraba su teléfono móvil.
Un furgón blanco estacionado, modelo Renault Bóxer, aparecía en escena a escasos metros de ella. Nada especial, una de tantas situaciones que se dan al cabo del día. Una mujer camina en dirección a su trabajo, a su casa o, simplemente, dando un agradable paseo por cualquier calle de Madrid. Sin embargo, la imagen que unos quince segundos más tarde aparecía en la secuencia resultaba desgarradora.
Cuando la desaparecida, y ya identificada Sonia Abrantes, llegaba a la altura del furgón, la puerta lateral se deslizaba en un fuerte y enérgico empujón, provocando que la mujer se sobresaltara y buscara con ojos curiosos ese sonido lacerante. Un individuo que ocultaba la mitad de su rostro con lo que parecía un pañuelo negro, saltaba al exterior interrumpiendo su camino y llevándosela con él al interior del habitáculo sin darle tiempo a que pudiera defenderse, ya que el paño con el que le tapaba la boca y la nariz debía estar impregnado con alguna sustancia anestésica por inhalación, que la dejó KO en cuestión de segundos.
Los ficheros policiales identificaron la matricula como un vehículo de alquiler de una multinacional distribuida por toda Europa, Car-rent.
Cuando el inspector jefe Torres se personó en las instalaciones y exigió a la recepcionista que le entregara la documentación que cumplimentó el arrendatario del furgón, la empleada, no autorizada a ello, lo puso en contacto con su superior, el cual por fin se la facilitó sin ningún impedimento.
En la ficha, aparecía la copia del carné de conducir, una tarjeta de crédito y el Documento Nacional de Identidad.
Irina Petrov, mujer de veintiocho años y de origen ruso, era la principal sospechosa. Sus cuentas bancarias no manifestaban movimientos de dinero inusual ni ingresos sospechosos, aunque indagaciones posteriores desvelaron que había sido detenida en España por tráfico de drogas y por desempeñar la prostitución tiempo atrás. Había cumplido la totalidad de su condena en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Henares, por lo que, de momento, parecía que había cumplido con la ley.
Vivía en un barrio humilde de Madrid. Si preguntaras a más de un anciano por el camino de Portazgo, lo identificarían rápidamente con la zona del puente de Vallecas. El bloque de cuatro plantas era uno de los tantos que se construyeron en el barrio en los años sesenta. Su ficha de la Seguridad Social mostraba que había llevado un cambio de vida absoluto. Su paso por prisión la colocaba en una escala de reinserción admirable, ya que, en los años que estuvo privada de libertad, se licenció en Enfermería.
En la actualidad, trabajaba como enfermera en el hospital privado San Gregorio Magno, en las inmediaciones del centro de Madrid.
El inspector, aunque tuviera sus dudas de que esa mujer recientemente adherida al camino del bien pudiera estar envuelta en las desapariciones, les ordenó a dos de sus mejores agentes, y amigos, a realizar una vigilancia encubierta de la única pista fehaciente que disponían. Los agentes Sierra y Tamayo descubrieron que la señorita Irina Petrov mantenía encuentros con un individuo con rasgos similares al hombre que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad de la empresa de transporte. Animados por tal descubrimiento, el grupo de agentes que constituía la Brigada Central de Delitos contra las Personas (BCDP) se volcó aún más en la investigación.
Konstantin Sokolov, el principal sospechoso, tenía treinta y cinco años y era de nacionalidad rusa. Al igual que la señorita Petrov, llevaba en España diez años. Sus antecedentes eran amplios: tráfico de estupefacientes, robo con violencia e, incluso, había estado involucrado en casos de prostitución.
Su paso por el Centro Penitenciario de Alcalá Meco entre los años dos mil ocho y dos mil doce, cumpliendo cuatro años de condena de los ocho que le habían impuesto, así como el hecho de no poseer datos en la Seguridad Social ni cuentas corrientes a su nombre, le hacían estar en el punto de mira del inspector. Por no mencionar la similitud con el individuo de las imágenes del vídeo.
No podían detenerlo porque, por sí solas, las imágenes no valían nada. Necesitaba recopilar pruebas más sólidas para que ningún juez pudiera desestimarlas y dejarlo en libertad, con el riesgo que supondría para la ciudadanía que un delincuente de ese calibre anduviese deambulando libremente por las calles de Madrid o por cualquier otra ciudad. No obstante, con la paciencia, la templanza y los años de experiencia que contaba el inspector jefe a sus espaldas, al sospechoso le sería muy complicado salir airoso de ese juego ilegítimo, si es que estaba involucrado.
David Sierra y Arantxa Tamayo dejaron a cargo de otros dos compañeros la vigilancia de Irina Petrov y ellos mismos se centraron en seguir de cerca al señor Sokolov. El inspector confiaba en sus instintos y alababa su buen hacer, que en otros casos fue clave para desarticular más de una banda criminal. Además, pondría la mano en el fuego por ellos porque sabía que sus dos mejores compañeros, desde que ingresaron en la academia de policía en Ávila, darían todo lo mejor de ellos como agentes, priorizando la investigación a sus propias vidas. Desmontarían y separarían cada pista como si de un rompecabezas se tratase, llevando a buen puerto el desmantelamiento de la organización. Sí, él y sus compañeros pensaban que estaban tras la pista de un caso de gran envergadura y esperaban que, en un futuro próximo, alimentasen durante una larga temporada las cadenas de televisión pública y privadas del país.
El inspector Torres centró su atención en la fotografía de Dimitri Sokolov, hermano de Konstantin Sokolov y con el que compartía hogar, y volvió a fijar su interés en la parte final del informe que había redactado el agente Sierra.
Los rusos vivían en una planta baja con un amplio patio, que les facilitaba una posible puerta de huida. Estaba ubicada en el barrio de Pan Bendito, uno de los tantos distritos obreros de Madrid, una zona humilde donde la diversidad de culturas y los vecinos más antiguos convivían entre sentimientos de amor y odio.
La imagen de un muchacho de veintiocho años —con pose cansada, semblante ausente y sin antecedentes penales en España— le creaba ciertas dudas de si ese hombre era conocedor de los tejemanejes de su hermano. Aquellos ojos negros no decían gran cosa, solo denotaban cierta ansiedad por esas sustancias que destruyen el cuerpo y la vida, aunque el inspector jefe también se atrevía a mencionar que podía ver en ellos cierta tristeza.
Rodrigo estaba obsesionado con el caso Bóxer. Tal era su desasosiego, que las horas de trabajo y la falta de sueño empezaron a pasarle factura en su rostro. Su mirada del color del mar, aunque carente de brillo, denotaba la cantidad de preguntas y conjeturas que su mente inquieta e intuitiva no dejaba de lanzarle.
Apretó sus globos oculares con aquellas curtidas manos con la intención de que la presión contuviera los pinchazos que castigaban su sentido de la vista como agujas al rojo vivo, y se acercó al tablón con paso firme, donde colgó la fotografía de Dimitri Sokolov junto al resto de sospechosos y desaparecidos.
Rodrigo llegó a las siete de la mañana a la oficina. Agradeció el silencio que reinaba en el departamento de la UDEV, que en breve se tornaría en un ambiente ensordecedor por el ir y venir de agentes que, disciplinados, empezarían a trabajar, dándole vida a la planta. El simple hecho de pensar en ello le acrecentó el dolor de cabeza, que no había desaparecido desde que se acostó bien entrada la madrugada. Se dejó caer en la curtida butaca de cuero y cerró los ojos, alimentándose de ese silencio que tan bien le hacía. Interrumpiéndose, unos instantes después, por un golpeteo de nudillos en el tablero metálico de la puerta de su despacho que le hizo dar la primera orden del día.
Читать дальше