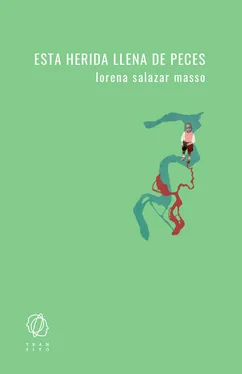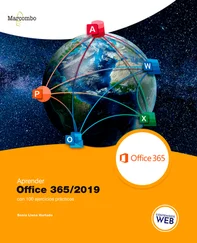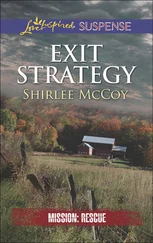—Ahhh, no. ¿Por qué yo? —digo mientras cruzo los brazos.
Se ríen a carcajadas, tosen, se agarran la barriga como las hienas de El rey león . Digo que me gustaría ser otra india o esclava, que me puedo pintar, que tengo un montón de collares de colores, pero no paran de reírse. Odio mi piel de lagartija, de hoja de cuaderno, por eso me toca el papel más aburrido y solitario. Ni siquiera sé cómo es un español. Tengo rabia, pero no lo demuestro, no quiero que me saquen de la obra ni que se vayan a enojar conmigo. Leo las instrucciones: las esclavas tienen que usar falda de boleros blanca, delantal y llevar una batea para cargar oro. Las indias, vestidos y collares de colores. El español tiene que usar pantalón negro, camisa blanca y un rejo de vaca en la mano. La Conciencia dice que hay disfraces para todas en el baúl, que nos vistamos porque en cinco minutos empieza el ensayo. Ella trajo su propio vestido amarillo.
En el salón de música no hay baños. Nos quitamos la ropa unas frente a otras, y sacamos los disfraces del baúl. Las miro a través de los espejos: la piel de todas brilla; yo, un fantasma. Las esclavas se ponen faldas, se hacen trenzas y bailan como mariposas por todo el salón. Las indias, ya vestidas, se pintan figuras en la cara y se inventan palabras como «wakiuj », « miaje », « jijibú » . Mi vestuario es un desastre: la ropa del español me queda grande, en el pantalón caben dos niñas y la camisa, para un gigante. Una de las esclavas me presta una tela de colores que uso como correa. Doy pena. Me recojo el pelo hacia atrás y me dibujo un bigote flechudo con la pintura de las indias.
Cuatro sillas en medio del salón simulan las chozas de las indias, una sábana amarilla es el río y el baúl es el barco en el que llegan las esclavas y el esclavista español. Estamos afuera del aula esperando la orden. Hago muecas porque el bigote pintado me pica. Escuchamos la señal: «¡Ya!», las indias entran primero y se sientan. Karol, La Conciencia, camina de un lado a otro con su vestido amarillo, habla con voz de diosa.
LA CONCIENCIA: Sol, tierra verde, pájaros. No existía la palabra «jaula». Las indias de pelo largo hacían canastas, trenzaban las hojas, peinaban niños piojosos. Se curaban los dolores con el permiso de las plantas.
(Las indias arrancan hojas de los cuadernos y las ondean mirando al techo como si fuera el cielo) .
LA CONCIENCIA: La libertad murió cuando llegaron los españoles con sus espejos y sus caballos y sus oraciones castellanas. Las indias fueron sometidas a trabajos forzosos de sol a sol, pero no aguantaron. Las pobres murieron entre ramas secas, barro y jagua.
(Las indias se desmayan en las sillas, con la cabeza hacia atrás el pelo les cuelga como cascada) .
LA CONCIENCIA: Los españoles, tan sabios, tan malvados, con su piel blanca como nubes, robaron África. Hicieron de las mujeres, esclavas, separándolas de sus familias y prohibiéndoles adorar a sus dioses. Las obligaron a trabajar día y noche, las golpearon y humillaron, dejándoles una cicatriz eterna con la que hoy nacen todas las negras.
(Las esclavas entran en silencio, amarradas por una cuerda, y se agachan junto al río. Buscan oro y cantan) .
ESCLAVAS:
Y aunque mi amo me mate
a la mina no voy
yo no quiero morirme
en un socavón.
LA CONCIENCIA: Las arrancaron como a una planta sin raíz. Les prohibieron pensar, mirar el sol y saborear la lluvia; tampoco podían soñar con una casa digna para sus familias. Eran del hombre avaro que las robó del amanecer africano. Sin tierra, las esclavas sólo tenían sus trenzas y el canto. El español les quitó todo. El español les quitó todo, dije…
Karol mira a los lados esperando que yo, el blanco español, haga mi aparición en escena e improvise palabras malvadas. Pero no lo hago. Me limpio el bigote con la manga de la camisa, doy media vuelta y me marcho. Soy blanca, pero no soy ningún español. No voy a maltratar a mis compañeras. Camino tan rápido como puedo. Karol se asoma y me grita que si no vuelvo me saca de la obra. Sigo caminando.

Carmen Emilia me detona recuerdos que no creí tener tan claros. Me escucha atenta, desde sus ojos curiosos y surcados de arrugas leves para su edad; fue hermosa, lo es: una belleza contundente, marcada, nada sutil. Salvaje. La corteza de un árbol que tiene años de vivir entre la selva y conoce los secretos. No puedo mentirle y le sorprende que le cuente más de lo que pregunta, aunque intenta disimular. Dice que los niños son justos, nacen con la historia en la piel y las palabras puras, sinceras. Luego crecen y se echan a perder, se pudren. Que no me preocupe, que no parezco un español. Pero que la historia pesa y el blanco es blanco, hasta los nacidos en este país llegan aquí a tomar lo que no es suyo. A construir casas, montar negocios para que el negro les trabaje. Ellos que sí pudieron estudiar porque vienen de afuera. Dice que lo peor, después de todo lo que cuentan los libros de historia, es que a esta tierra todavía no llegue agua potable ni educación.
La historia, como dice mi recuerdo, es una herida con la que nacemos todos. Nunca alcanzaremos a pagar lo que ha sufrido el pueblo negro. Su hostilidad, el miedo, el desprecio tienen una causa profunda, añeja. Consecuencia. Cuando era pequeña las niñas hacían chistes acerca de mi cuerpo, pero nunca fue un rechazo, todo lo contrario: me untaron de ellas, me enseñaron a bailar con sus faldas, intentaron meter ritmo en mi piel. Mientras una niña me movía la cintura, otra hacía una trenza con mi pelo, para que se me quitara lo simple, eso decían.
Mi niño, nada simple, se remueve en la silla de la canoa. Tiene pesadillas. A veces sueña que lo persiguen tortugas gigantes y le muerden los pies. Se despierta llorando. Lo abrazo y le pregunto si tiene hambre. Un viaje en canoa, más de una hora, no es un plan divertido para un niño. Saco una bolsa de ciruelas y le invento un juego: ponerle un nombre a cada una antes de morderla. Se limpia las lágrimas y sonríe. Se sienta entre Carmen Emilia y yo con las ciruelas maduras y los ojos empiyamados. Dice: Rubiela. Jacinta. Ester. No sé de dónde saca los nombres, no conocemos a nadie que se llame así. Continúa: Fulgencio. Catalina. Andy Rocío. Angosto. Augusto, corrijo. Dice que no, que Angosto. Y Runi. Bomberto. Ismelda. Jonsefo. Vintor. Amalina. Cirueldo.
No nos ofrece. Una a una, la carne de las ciruelas nombradas desaparece. Las pepas a la bolsita. El niño me mira con cara de ya terminé el juego, ahora qué. Carmen Emilia le dice al niño que no se puede quedar con las pepas, que toca sembrarlas para que crezcan más árboles de ciruela. Me mira buscando la aprobación muda que le doy y luego dice que sembrará las pepas en el río. Desde la banca comienza a tirarlas con su fuerza de niño, las pepas caen al agua mientras él repite: Angosto. Runi. Bomberto. Ismelda. Jonsefo. Vintor. Amalina. Cirueldo.
Ser mamá: inventar juegos de sol a sol. Mientras cocino le cuento historias: el runrún de la licuadora es un monstruo de tres cabezas: una come borojó, otra, maíz; y la tercera piña. La olla a presión, una tortuga ciega; el cuchillo, dientes de cocodrilo; la nevera, la Antártida donde a veces guarda el pingüino de tela. Él también inventa: la caneca donde echamos la ropa sucia es una fuente y por cada prenda que tiramos allí podemos pedir un deseo. El último juego del día se llama dormir.
Carmen Emilia se levanta, atraviesa las filas y se detiene atrás, junto a la conductora. Conversan como si se conocieran de años. Se parecen en la boca, en las sandalias, en la forma de poner las manos en la cadera cuando hablan. El pelo grueso y apretado. Me arrugaré en un par de años, pero ellas no, son más fuertes que las frutas, no le temen al tiempo. Envidio la forma como atraviesan la tela. La dominan y conceden misticismo a los boleros de faldas y vestidos, a los accesorios de la cabeza, al color amarillo, que a nadie más le va. En cambio, mis telas cuelgan como plumas mojadas, intentan disimular lo que me tocó ser.
Читать дальше