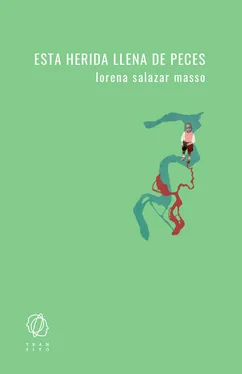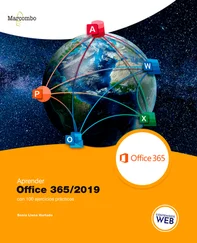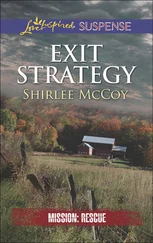Carne, ropa, sal y tablas para una cama; velas, lápices, frutas y tres cajas con pollitos vivos; maíz, sábanas, ollas y libros de primaria. En ese orden viajan las necesidades de Bellavista. Las maletas van llenas de velas, leche en polvo y pañales. La ropa se reinventa. Un vestido puede revivir como falda, pañuelo, cojín, trapo de cocina. Lo que importa es que la gente coma, duerma y, si es posible, que estudie.
La canoa no está pintada. Un pedazo grande de madera —manglares tallados— que no necesita color. Nuestras sillas no están bajo el techo, no le temo al agua que cae del cielo, no me importará mojarme cuando las nubes dejen caer la tormenta. Sólo necesito un espacio seco para el niño, quizás entre las señoras de la última fila, sólo dos bancas van cubiertas por una carpa negra de plástico grueso.
El ayudante de la conductora reparte chalecos salvavidas. Huelen a ropa mal secada. Los tomo con un agrado fingido. La señora de al lado, a quien la conductora llamó Carmen Emilia, se queja mientras se abrocha el chaleco: «Esto no lo han lavado nunca, no». El niño, en cambio, se siente superpoderoso. Mira a todos por encima del hombro. Me aseguro de que lo tenga bien puesto y pueda respirar. Me pregunta si puede ir con el chaleco a la escuela. Le digo que no, que al llegar a Bellavista tendremos que devolverlo. Me tuerce los ojos y se sienta mirando hacia la selva, altivo, con los brazos cruzados.
Diez personas hemos saltado a la canoa. En la banca de atrás hay dos gemelas con trenzas hasta la cintura: Rossy y Mary, se presentan. Rossy pide otro chaleco, el que le tocó tiene el broche malo. El ayudante le lleva dos para que escoja: verde o rojo. Rossy se pone el rojo y le sonríe, él le ayuda a abrochárselo y regresa sonriendo a la parte de atrás, donde se pone el chaleco verde. La conductora lo mira de reojo.
Esperamos a un señor que está despidiéndose de su mujer. O quizás de su madre. Lo llena de bendiciones, acomoda el cuello de su camisa, le entrega unos billetes enrollados. Lo besa en la boca. Es ella quien le plancha las camisas: «Pobres, pero no arrugados». ¿Qué dirán si lo ven mal vestido? Que no lo quiere suficiente.
La conductora enciende motores, las manos que dicen adiós se van haciendo pequeñas, nos alejamos de la música de las casetas y en el aire sólo queda el ruido de la canoa.
Desde el agua veo qué sostiene a Quibdó: la historia de los enfados del río, esas marcas que deja el agua en la tierra y el malecón. Señoras en las ventanas, mironas que ya barrieron la acera, le hicieron el desayuno al marido y se dedican a mirar. Afortunadas. Señoras que viven al lado del río, en casas con patios grandes, con veraneras que cuelgan del techo, hijos que lloran en las cocinas. Cuidan el río, creo que le rezan. Atrás quedan siluetas de calzones enormes colgados en patios y el solar de la casa cural, donde reposan las benditas batas blancas con las que darán el sermón de hoy.
Los pies de la conductora: dos troncos hinchados, con cicatrices de picaduras de mosquito y uñas naranjas que se aferran a sus sandalias tres puntadas. La reconocerían por el color de las uñas. Si naufragáramos, la encontrarían por las uñas: «Vela ahí», dirían, «esa es la conductora». Recojo mis pies, pongo el bolso encima de ellos; la vergüenza me sube como fiebre de media noche. Nunca aprendí a usar sandalias tres puntadas. La mujerona revisa los motores, la densidad de las nubes y los bolsillos de su delantal, donde, seguramente, guarda plata y comida.
El niño se duerme minutos después de arrancar. Efecto secundario de la pastilla para el mareo y el vaivén del río. Dormido suda mucho. Lo abanico, le paso un pañuelo por la frente y le peino las cejas con mi dedo más pequeño. No trago saliva, no pestañeo, me muevo por dentro. Una lágrima rebosa mi ojo derecho y cae directamente en la mejilla del niño. Rueda hasta su boca, humedece sus labios y desaparece.
—El niño se tragó su lágrima —dice la señora que va a mi lado, Carmen Emilia.
—Bueno, nunca pude darle pecho —respondo.
Carmen Emilia disimula, mira el cielo colmado de nubes de lluvia. Quizás refunfuña en la mente el nombre de algún santo que lleva en el bolso. Se aferra a él como a una oración. Las flores de su falda desteñida, la blusa blanca, a la que le quedan un par de lavadas, deja ver un brasier color crema, como mi piel. La señora también suda y es tan negra como mi hijo. Con los pechos que tiene alimentaría a una escuela entera. Crecí con señoras como ella, esas que cuando asoman la cabeza sobre el río, la velocidad del viento no las despeina.
Llueve. Nubes se rebelan contra el sol y caen sobre nosotros. No es un aguacero, no empapa; incomoda y pica. Tampoco da frío. Una lluvia templada, como las gotas de sudor del niño. Le susurro que debo cambiarlo de silla para que no se moje, pero se agarra de nuevo a mi vestido. Recostado en mis piernas, tiene esa edad en la que están muy grandes para cargarlos, pero muy pequeños para ocupar un asiento; o quizás soy yo que lo veo más pequeño de lo que es. De mi bolso saco una carpa transparente de plástico y lo cubro. La conductora baja la velocidad, y las personas que tampoco están bajo techo abren sus paraguas negros, rojos, morados. Paraguas grandes, de pueblo. No traje paraguas, pero el niño va cubierto. Carmen Emilia quiere ayudar, me acerca la mitad del suyo. Me cae agua lluvia en el pelo, en los hombros, en el vestido blanco de rayas azules. Le digo que me gusta la lluvia, que muchas gracias, que me va a dejar como si hubiera nadado con ropa. Ríe mostrando todos los dientes, tan blancos como los de mi hijo. Se rinde. Cierra el paraguas y dice que me acompaña en la lluvia.
El viento arrastra las nubes a la selva, el agua cesó. Ya no veo casas, los árboles son remplazados por otros, manchas verdes que ponen límite al río. El niño se voltea, me mira desde sus ojos negros. La carpa me deja ver su nariz —chata, redonda, pequeña—, suspira y susurra la pregunta:
—¿Ya casi llegamos?
—No, acabamos de salir.
Carmen Emilia tiene los ojos cerrados. No sé si reza o duerme. ¿Puede un adulto dormir con este ruido?: viento, palabras cortadas, el agua contra la madera y la conductora cantando a los gritos —desafinada, con los ojos cerrados— una canción de una tal cachaloba quitamaridos.
Le quito la carpa al niño, la doblo a la mitad y la extiendo frente a nuestra silla. Sin nubes, el sol cae sobre nosotros, secándonos la ropa. El olor del chaleco y de mi cuerpo se unifica: huelo a perro mojado y el niño también. A él no le importa, está concentrado mirando a Carmen Emilia. Mueve las manos frente a ella para comprobar si duerme o finge, así como él cuando recibimos visita en casa. La señora ni se mosquea.
El río duerme, navegamos encima de un tigre que en cualquier momento puede tragarme entera, a mí y al niño. ¿Cuántas veces pinté de niña este río en mis dibujos? Repetí hasta el cansancio que era uno de los más caudalosos del mundo. Qué orgullosa me sentía de él. Profundo, importante, peligroso. Cada época de lluvia en la cabecera o en el pueblo hacía que se metiera a las cocinas, inundara la escuela. No hubo semana en la que una niña no fuera a clase con los zapatos húmedos. Las monjas se daban cuenta y nos obligaban a quitarnos los zapatos y entregárselos. Los ponían a secar detrás de las neveras de la cafetería de la escuela, donde guardaban las gaseosas. Cuando llegábamos a casa, las mamás nos regañaban por las medias sucias.
El niño se duerme y Carmen Emilia despierta. Abre la boca como una osa, estira las manos, se peina. Saca un banano de su bolso y me ofrece otro.
—¿Cuántos años tiene?
—¿Qué? —pregunto.
—El niño, ¿va dormida o qué? —responde masticando banano.
Читать дальше