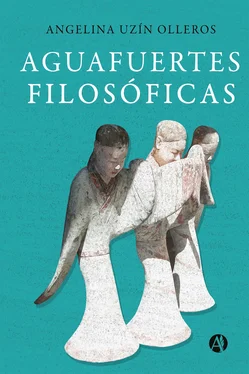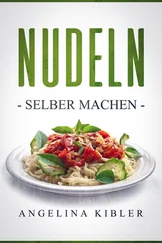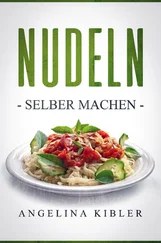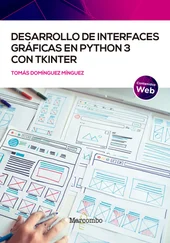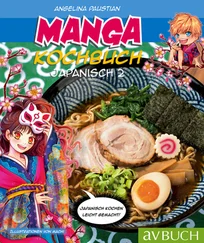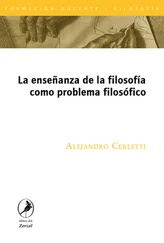En esa incompletud, la carne es el registro real de lo simbólico, ya que desde una temporalidad que va más allá del tiempo presente, lo que se espera está siempre lejos del alcance de nuestra mano. Sin saberlo, Shylock pide justicia para sus congéneres, los que no han sido reconocidos como parte del reparto de la humanidad.
Seguramente, no por nada después de haber animado una de sus piezas más ardientes con esta temática, Shakespeare, impulsado por una suerte de adivinación que no es más que el reflejo de algo siempre rozado y nunca atacado en su última profundidad, lo atribuye, lo sitúa en ese mercader que es Shylock, un judío. Además, pienso que ninguna historia, ninguna historia escrita, ningún libro sagrado, ninguna Biblia, para decirlo, más que la Biblia hebrea, puede hacernos sentir esa zona sagrada donde la hora de la verdad es evocada, lo que en términos religiosos podemos traducir por ese lado implacable de la relación con Dios, esa maldad divina por la cual es siempre con nuestra carne que debemos saldar la deuda.13
Una vez más la ficción nos enseña y nos señala que entre política y religión existe una relación interaxiológica, ya que ambas son deudoras de los valores de la otra.14 Lo mismo cabe para la filosofía y la literatura, Platón no puede prescindir de la alegoría aunque comprenda o acepte que los mitos no son tautegóricos.
La disidencia es nuestra raíz; el doble juego, nuestra condición. Entre la flema de los muertos y el extravío de los locos, nos mantenemos seguros sobre una cresta incierta en la que la aptitud para la nada nos concede algo.15
Una filosofía del orden que bajo una clara buena intención no puede dar cuenta del desorden de la condición humana. El orden en la filosofía platónica abre la puerta a la sociedad justa, pero no sólo en la filosofía está encarnado el problema, también lo expone el poema:
“Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire. /El que agradece que en la tierra haya música. /El que descubre con placer una etimología. /Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez. /El ceramista que premedita un color y una forma. /Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. /Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. /El que acaricia a un animal dormido. /El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. /El que agradece que en la tierra haya Stevenson. /El que prefiere que los otros tengan razón. /Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo”.16
En el mundo de Sófocles, de Shakespeare, de Borges, hay verdades en tanto que su recurso discursivo nos permite pensar más allá de lo que consideramos real, material, concreto. Por fuera de las verdades encerradas en los muros de las instituciones políticas, hay algo. Hay algo, porque del otro lado de esos muros también pasa la vida y transita la muerte.
Aristóteles trazaba una diferencia entre la magnificencia y la magnanimidad. La magnificencia es el término medio entre la ostentosidad que es una deformación de la generosidad y la mezquindad que es considerada por él como un egoísmo exagerado.
La magnanimidad es una virtud propia de los grandes hombres, aquellos que ocupan lugares de poder y fortuna, la buena o mala fortuna en los textos clásicos no hace referencia exclusiva al dinero sino más bien a la posición en la que alguien se encuentra, la riqueza de espíritu, de los más altos pensamientos y deseos. Los extremos de la magnanimidad son el del “alma pequeña” y el de la vanidad.
Hoy podemos traducir en sentido amplio estos extremos de la falta o el exceso del justo medio de la magnanimidad diciendo que un alma pequeña es aquella que se subestima y no cree merecer bienes ni honores; en cambio un alma grande que cae en el exceso de considerar que merece más de lo que posee se transforma en lo que la psicología actual denomina megalomanía.
Aristóteles construye una teoría del equilibrio que sostiene que el hombre virtuoso debe encontrar el justo medio entre el exceso y la falta, evitar los extremos para no caer en el vicio y ejercitar la virtud, el vicio se encuentra en cualquiera de los extremos, mientras que la virtud se ejerce en el justo medio; ser virtuoso es ser justo y actuar en pos del bien común.
Aristóteles planteó el problema de la justicia como teoría de la acción, traer su obra al presente nos desafía a definir ese “justo medio” entre dos extremos en lo que acontece con relación a la convivencia, la felicidad, la sujeción a las leyes y la temporalidad que nos exige el deber de detenernos a pensar antes de actuar.
El camino a la virtud es el de la vida, como virtud la magnanimidadcorresponde a los sabios, los que deben gobernar y están preparados para despojarse de egoísmo y vanidad a favor de los que vendrán, los jóvenes, los que se encuentran a mitad del camino, estas virtudes generan un tipo de deuda con el futuro y el porvenir.
En su Ensayo sobre el don Marcel Mauss realiza una investigación sobre las formas de intercambio, los sistemas de prestaciones y la obligación de hacer regalos en las sociedades primitivas. Bajo la pregunta ¿qué fuerza tiene la cosa que se da, que obliga al donatario a devolverla?, él parte de la siguiente afirmación: “(...) el mercado es un fenómeno humano que se produce en todas las sociedades conocidas, aunque el régimen del cambio sea diferente al nuestro”.
Mauss desarrolla la tríada dar-recibir-devolver en el concepto de “potlach” que quiere decir alimentar o consumir. “La obligación esencial del potlach es la de dar”. El jefe de la tribu tiene la obligación de dar, conservará su autoridad en la medida que gasta y distribuye su fortuna y en este convite, en esta ofrenda se despliega la obligación de invitar.
“El potlach, la distribución de bienes, es el acto fundamental del reconocimiento militar, jurídico, económico y religioso, en toda la amplitud de la palabra. Se reconoce al jefe o a su hijo y se les queda reconocido ”. Esto nos recuerda a la virtud de la “magnanimidad” de la que habla Aristóteles en su Ética a Nicómaco.
No es menor la obligación de recibir. “No se tiene derecho a rechazar un don, a rechazar el potlach”. Rechazar el potlach pone de manifiesto que se teme a la obligación de devolver y esto es declararse vencido de antemano, es reconocer la imposibilidad ética de dar respuesta, de ser responsable. La obligación de dar, de invitar y de recibir está ligada al honor: “Los hombres han sabido comprometer su honor y su nombre mucho antes de saber firmar”. En cuanto a la obligación de devolver dignamente, ésta resulta imperativa. Mauss afirma “dignamente”, porque s ólo es digno de recibir aquél que está en condiciones de devolver sin destruir ; somos deudores de un patrimonio cultural, debemos proteger esa herencia para “devolvérsela” a las generaciones que vienen.
El planteo de Mauss es consecuencia de sus investigaciones etnológicas en comunidades precapitalistas, mantiene su vigencia en cuanto que las comunidades deben progresar moralmente en esa tríada entre la deuda y el don que hace posible el intercambio generacional, la sociedad a la que pertenecía Aristóteles también era precapitalista. Pregunto entonces si la deuda en el contexto del capitalismo no debe conservar este imperativo de recibir para devolver a futuro un patrimonio, una herencia cultural, un mundo simbólico.
Toda deuda presente y del pasado es una forma de despojo. En las culturas precapitalistas que describen Aristóteles y Mauss la deuda está ligada al convencimiento de despojarsecomo una decisión ética de los hombres honorables. En las actuales sociedades capitalistas los que gobiernan despojana los ciudadanos del presente hacia el futuro de toda su herencia material y simbólica. La deuda ha invertido su contenido moral de despojo personal para resguardar el bien común, y de este modo dejar despojados de derechos y garantías a los que están, a los que vendrán. Aristóteles dice en el Libro IV de su Ética que:
Читать дальше