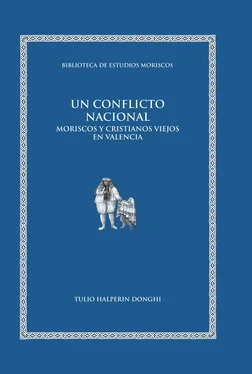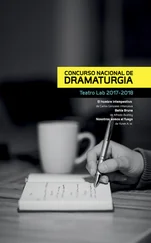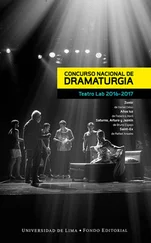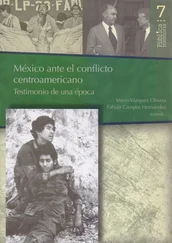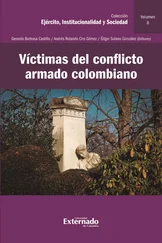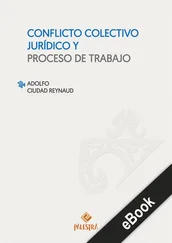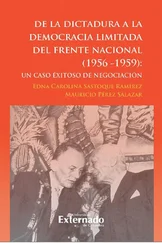Así lo tenía resuelto, cuando mi lectura de la tesis sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II que acababa de publicar Fernand Braudel me reveló una manera para mí desconocida de hacer historia que me resultó inmediatamente deslumbradora, y me decidió a buscar su guía para completar mi aprendizaje en el oficio, mientras en cuanto a la recolección de materiales para mi tesis me proponía recurrir a la de Marcel Bataillon. A mi llegada a Francia Braudel me incorporó de inmediato a las actividades de la que era entonces Sexta Sección de la École Pratique de Hautes Études, a las que había impreso un ritmo febril al asumir su dirección luego del reciente retiro de Lucien Febvre. La Sexta Sección tenía todavía su sede en un medio piso del edificio de la rue de Varenne donde la Escuela había alojado a varias de ellas, y creo que la estrechez y modestia de ese local acentuaba aún más mi impresión de que acababa de incorporarme a una suerte de secreto taller en que se estaba forjando una nueva y más válida manera de hacer historia, y de que cada día que allí pasaba no sólo estaba aprendiendo algo nuevo e importante, sino participando en una embriagadora aventura colectiva destinada a marcar con su huella la disciplina a la que había decidido consagrarme. Por cierto no experimenté nada parecido cuando seguí los seminarios que Bataillon ofrecía en el College de France, y luego de varias semanas que dediqué a buscar en la Biblioteca Nacional y la de la Sorbona materiales relevantes al tema que había pensado encarar en mi tesis, y que en comparación con los que diariamente se discutían en la Sexta Sección encontraba cada vez menos interesante, me convencí de que jamás podría completar esa tarea en el tiempo que tenía disponible para ello.
Me decidí entonces a acudir a Braudel, y pedirle que me sugiriera un tema alternativo que no necesitaba ya vincularse con la historia de Indias. Mencionó entonces el de la Valencia morisca, que –según me dijo– Henri Lapeyre había tratado sólo muy superficialmente en su Géographie de l’Espagne morisque, entonces aún inédita, y me recomendó que comenzara a internarme en el tema partiendo de las fuentes por él citadas en La Mediterranée... Así lo hice, y se me ocurrió entonces comenzar volcando en un gigantesco mapa del reino valenciano, que había toscamente calcado del de rutas de la empresa Shell, único que encontré en la mapoteca de la Biblioteca Nacional parisina, las cifras de población de pueblos de cristianos viejos (en azul) y de moriscos (en rojo), según un censo en poco posterior a la forzada conversión de estos últimos. Cuando cubrí con él el vasto escritorio de Braudel, su entusiasmo frente a ese despliegue de géohistoire en acción superó mis expectativas más optimistas; tras de confesarme que sobre mi futuro de historiador había llegado a alimentar dudas que yo acababa de disipar brillantemente, me aseguró de que él mismo se encargaría de conseguir los recursos que debían permitirme completar ese verano en España la recolección de los materiales para mi tesis.
Iba a cumplir con su palabra, y a partir de ese momento, primero en las bibliotecas parisinas y luego en los archivos españoles, trabajé con una intensidad de la que hasta entonces no me había creído capaz, y que nunca iba a recuperar luego. De esa experiencia conservo, a más del recuerdo de una etapa de concentración casi maníaca en un proyecto que había logrado obsesionarme más que ningún otro, el de mi contacto con una España para la que no habían terminado aún ésos que Carlos Barral iba a recordar como años de penitencia.
A mi retorno a la Argentina, pude defender exitosamente mi tesis contando para ello con el patrocinio de don Claudio, y poco después –en un marco político profundamente cambiado– comenzar mi carrera de historiador en el campo que siempre había pensado cultivar. Aunque nunca volví a encontrar mis temas en la historia del reino valenciano, lo que hice a partir de entonces me parece hoy más marcado por el legado de mi breve excursión a los tiempos de los Austrias de lo que en su momento advertía.
Me parece claro también que ello se debe al modo en que resolví un problema que, como hubiera debido prever pero no lo hice, me planteaba el tema que había escogido, teniendo en cuenta hasta qué punto pesaba sobre mí en aquel momento la poderosa visión histórica que Braudel había desplegado en su libro sobre el Mediterráneo. Como es sabido, la estructura tripartita de éste se apoya en la noción de que lo que verdaderamente cuenta en esa historia son las lentas trasformaciones experimentadas por ciertos rasgos durables de la realidad mediterránea, todopoderosas olas de fondo acerca de las cuales nos dicen muy poco los acontecimientos que cotidianamente se suceden como una vana espuma que cabalgara al azar sobre ellas. Ahora bien, aunque esa noción me parecía entonces la evidencia misma, en relación con mi proyecto de tesis ella tenía una consecuencia muy seria: puesto que en esa tesis yo aspiraba a reconstruir en todo su abigarrado detalle las tentativas que se sucedieron a lo largo de las nueve décadas que duró la búsqueda de una solución al problema creado por la conversión forzada de ese tercio de la población valenciana fi el hasta ese momento a la fe del Islam, era demasiado evidente que el tema que había escogido se ubicaba en el terreno de la histoire évenementielle, en el cual Braudel, convencido como estaba de que no iba a encontrar allí el acceso a esas estructuras profundas que le interesaba sobre todo explorar, se acercaba peligrosamente a la posición de ese legendario erudito de Oxford que según es fama cuando se le preguntó cómo se narraba la historia repuso que sencillamente contando cada maldita cosa después de la otra.
Cuando a mi retorno a Buenos Aires me llegó el momento de ubicar a mi pedazo de historia valenciana en un contexto que lo hiciera inteligible, resolví sin meditarlo demasiado un problema que en rigor no había descubierto hasta qué punto lo era acudiendo instintivamente a perspectivas que me eran familiares desde antes de mi descubrimiento de Braudel, y más cercanas a la temática y problemática de Bataillon que a las que campean en La Méditerranée. En ellas encontré inspiración para una narrativa de la breve historia de la «nación de cristianos nuevos de moros del reino de Valencia» que tomaba para su trasfondo la parábola recorrida por Estado e Iglesia desde ese instante fugaz en que Castilla pudo creerse en camino a constituirse en el núcleo de un imperio universal destinado a regenerar en Cristo tanto a las tierras de infieles como a una cristiandad necesitada de purificarse en sus fuentes, hasta ese otro más tardío en nueve décadas, en que el monarca castellano, ya no emperador pero ahora reinante sobre la entera Península, debía defenderla como «un castillo fuerte» por todas partes asediado, y la Iglesia que, disipadas esas embriagadoras esperanzas, libraba un combate en que la victoria comenzaba a parecer imposible cuando se multiplicaban los signos de que la Europa romano-germánica se preparaba a admitir que la pérdida de la unidad de la fe originada en la Reforma era ya irrevocable, convencidos por igual de que en esos tiempos cada vez más oscuros la presencia de diversidades y disidencias en sus dominios suponía una amenaza demasiado grave para no eliminarla a cualquier precio, coincidieron también en la decisión de poner brusco fi n por acto de imperio a la existencia de la Valencia morisca.
El trasfondo que había escogido para mi relato lo ubicaba en suma en el marco ofrecido por el giro que había tomado la historia española desde que al abrirse la modernidad un imprevisible cambio de fortuna la había proyectado al centro mismo de la de Europa y el mundo, que tanto en España como fuera de ella había sido desde el siglo XVIII motivo de reflexiones a las que cuando me acerqué al tema morisco la apasionada contribución de Américo Castro estaba devolviendo toda la relevancia contemporánea que suelen recuperar en momentos en que se hacen más agudos los dilemas que plantea el presente español. Y estoy persuadido de que al enfocarlo de ese modo había trazado, también sin proponérmelo ni advertirlo, una línea de continuidad con los estudios que iba a emprender en el campo hispanoamericano y nacional, que al abordar el tema del nacimiento de la nacionalidad argentina me incitó a buscar algunas de sus claves centrales en las modalidades del derrumbe imperial que puso fin a esa etapa de la historia española
Читать дальше