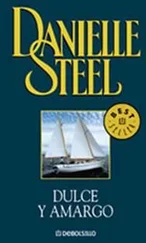Luego llegó Louise. Cuando Myriam cuenta esa primera entrevista le encanta decir que fue una evidencia. Como un flechazo amoroso. Insiste en evocar cómo su hija se comportó con ella. «Fue ella quien la eligió», le gusta aclarar. Mila acababa de levantarse de la siesta, despertada por los gritos ensordecedores de su hermanito. Paul fue a buscar al bebé, seguido de cerca por la niña, que se escondía entre sus piernas. Louise se levantó. Myriam describe esta escena y sigue fascinada por la determinación de la niñera. Cogió con delicadeza a Adam de los brazos de su padre y fingió no ver a Mila. «¿Dónde está la princesa? Creí ver a una princesa pero ha desaparecido.» Mila se echó a reír a carcajadas, y Louise siguió con su juego, buscando por las esquinas, debajo de la mesa, detrás del sofá, a la misteriosa princesa desaparecida.
Ellos le hacen algunas preguntas. Ella contesta que su marido ha muerto y su hija, Stéphanie, ya es mayor —«casi veinte años, parece mentira»—, por lo que dispone de mucho tiempo libre. Tiende a Paul un papel en el que están escritos los nombres de las personas con las que ha trabajado. Habla de los Rouvier, que encabezan la lista. «Con ellos estuve mucho tiempo. También tenían dos hijos. Dos chicos.» Ha seducido a Paul y a Myriam, por su semblante abierto, su sonrisa franca, unos labios que no tiemblan. Parece una mujer imperturbable. Con la mirada de alguien que puede entender todo, perdonar todo. Su rostro es como un mar en calma, del que nadie sospecharía los abismos que encierra.
Esa misma tarde, llaman al teléfono de la primera familia de la lista que Louise les ha dejado. Contesta una mujer, algo cortante. Al oír el nombre de Louise, cambia inmediatamente de tono. «¿Louise? ¡Qué suerte tienen ustedes de haber dado con ella! Fue como una segunda madre para mis hijos. Se nos rompió el corazón cuando tuvimos que separarnos de ella. No le digo más que, en esa época, incluso pensé en tener otro hijo para que se quedara con nosotros.»
Louise abre las persianas de su apartamento. Son las cinco de la mañana pasadas y en la calle las farolas siguen encendidas. Un hombre camina pegado a las fachadas de las casas para resguardarse de la lluvia que no ha dejado de caer en toda la noche. El viento silbaba en los canalones del tejado e invadió sus sueños. Se diría que la lluvia cae horizontal para golpear con dureza el edificio, las ventanas. A Louise le gusta mirar afuera. Justo enfrente, entre dos edificios siniestros, hay un chalet pequeño rodeado de un jardín cubierto de maleza. Una pareja joven se mudó allí a principios de verano, unos parisinos del centro, cuyos hijos juegan en el columpio y limpian el huerto los domingos. Louise se pregunta qué habrán venido a hacer a este barrio.
La falta de sueño le provoca escalofríos. Con la uña rasca una esquina de la ventana. Por mucho que los limpie con furia, dos veces por semana, siempre le parece que los cristales están opacos por el polvo y llenos de chorretones negros. Hay momentos en que querría limpiarlos hasta resquebrajarlos. Rasca cada vez con más fuerza con la punta del dedo índice, y se le rompe la uña. Se lleva el dedo a la boca y lo muerde para que deje de sangrar.
El apartamento solo tiene un cuarto que hace las veces de dormitorio y salón. Cada mañana recoge cuidadosamente el sofá cama y lo cubre con su funda negra. Come en la mesita baja, con la televisión siempre encendida. Pegadas a la pared hay unas cajas de cartón sin abrir. Contienen quizá unos cuantos objetos que podrían dar algo de vida a este estudio sin alma. A la derecha del sofá, está la fotografía de una adolescente con el pelo rojo, enmarcada con una moldura brillante.
Ha dispuesto delicadamente sobre el sofá su falda larga y su blusa. Recoge las bailarinas que ha dejado en el suelo, un modelo comprado hace más de diez años, que ha cuidado tanto que le parece nuevo. Son zapatos de charol, muy sencillos, con el tacón cuadrado y un discreto lazo. Se sienta y se pone a limpiar uno de ellos, humedeciendo un trozo de algodón en un bote de crema desmaquilladora. Sus gestos son lentos y precisos. Limpia con un cuidado obsesivo, absorta de lleno en su tarea. El algodón se ha cubierto de suciedad. Acerca el zapato a la lámpara colocada sobre el velador. Cuando juzga que el charol brilla lo suficiente, lo deja en el suelo y coge el otro.
Es tan temprano que le da tiempo a pintarse las uñas que se le han descascarillado con la limpieza. Rodea el índice de la uña rota con una tirita y aplica un discreto esmalte rosa en los demás dedos. Haciendo una excepción, y a pesar del precio, se ha teñido el pelo en la peluquería. Se lo recoge en un moño por encima de la nuca. Se maquilla, y la sombra de ojos azul la envejece, pese a su silueta tan delicada, tan menuda, que de lejos se le echaría apenas veinte años. Tiene, sin embargo, el doble.
Se mueve de un lado a otro del cuarto que le parece ahora más pequeño, más estrecho que nunca. Se sienta y no tarda nada en levantarse. Podría encender la televisión. Tomarse un té. Leer una revista femenina atrasada que tiene cerca de su cama. Pero teme relajarse demasiado, dejar que el tiempo corra, ceder a la indolencia. Este despertar tan madrugador la ha vuelto frágil, vulnerable. El simple vuelo de una mosca le haría cerrar los ojos un minuto, se podría quedar dormida y llegaría tarde. Debe mantenerse alerta, concentrar toda su atención en su primer día de trabajo.
No puede seguir esperando en casa. Todavía no son las seis, es muy pronto, pero ya se dirige deprisa a tomar el tren de cercanías. Tarda más de un cuarto de hora en llegar a la estación de Saint-Maur-des-Fossés. En el vagón se sienta frente a un viejo chino que se ha quedado dormido, con el cuerpo encogido y la frente apoyada en la ventanilla. Observa su rostro cansado. En cada parada, duda si debe despertarlo. Teme que se despiste, que vaya demasiado lejos, que abra los ojos y se encuentre solo, en el final de la línea y se vea obligado a deshacer el recorrido. Pero no le dice nada. Es más sensato no hablar con desconocidos. En una ocasión, una chica morena muy guapa por poco le da un bofetón. «¿Acaso tengo monos en la cara, por qué me miras?», le gritaba.
Al llegar a la estación de Auber, Louise salta al andén. Ya empieza a haber gente, una mujer la empuja mientras sube las escaleras para acceder al metro. Un olor repugnante a cruasán y chocolate quemado se le agarrota en la garganta. Toma la línea 7, en dirección a Opéra, y sale a la superficie en la estación de Poissonnière.
Como lleva casi una hora de adelanto, se sienta en la terraza del Paradis, un café sin encanto desde el que puede observar el portal del edificio. Juega con la cucharilla. Mira con avidez al hombre sentado a su derecha, chupando un cigarrillo con unos labios gruesos y viciosos. Querría arrebatárselo y darle una intensa calada. Ya no puede esperar más, paga el café y entra en el silencioso portal. Tocará el timbre dentro de un cuarto de hora. Mientras tanto, se sienta en un escalón, entre dos pisos. Oye un ruido, apenas tiene tiempo de levantarse. Es Paul, que baja trotando por las escaleras, con una bicicleta bajo el brazo y un casco rosa en la cabeza.
«—¡Louise! ¿Lleva usted aquí mucho rato? ¿Por qué no ha entrado?
—No quería molestar.
—Usted no molesta, al contrario. Tome, estas son sus llaves —le dice, sacando un llavero del bolsillo—. Suba, está usted en su casa.»
«Nuestra nunú es un hada.» Es lo que dice Myriam cuando cuenta la irrupción de Louise en sus vidas. Debe de tener poderes mágicos para haber transformado esta casa asfixiante, exigua, en un lugar apacible y luminoso. Ha empujado las paredes. Ha conseguido que los armarios sean más profundos, los cajones más anchos. Que la luz entre a raudales.
Читать дальше