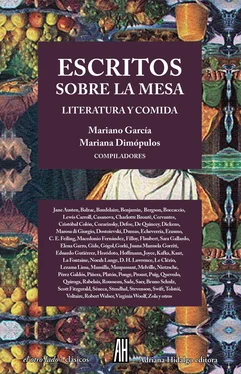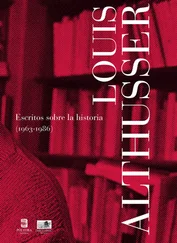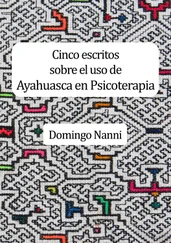–Perdí mi broche, el broche de mi abuela –dijo Minta con un tono de lamento en la voz, y una saturación de lágrimas en sus grandes ojos marrones, y miró hacia arriba y hacia abajo al sentarse junto al señor Ramsay, que llevó su caballerosidad al punto de hacerle bromas.
¿Cómo podía ser tan boba?, le preguntó, ¿y andar escalando rocas con las joyas puestas?
Estaba a punto de quedar aterrorizada ante él: era tan temible esa inteligencia, y la primera noche que se había sentado junto a él, el señor Ramsay había estado hablando sobre George Eliot, y ella se había sentido de verdad atemorizada, pues había dejado el tercer tomo de Middlemarch en el tren y nunca había sabido qué pasaba al final; pero después había superado la situación perfectamente, y había fingido ser todavía más ignorante de lo que era, porque a él le gustaba decirle que era una tonta. Y lo mismo esta noche, él se había reído de ella, y ella no estaba asustada. Además, ella sabía que apenas había entrado en la sala había tenido lugar el milagro; traía consigo su halo dorado. A veces lo tenía; a veces no. Nunca sabía por qué le venía o por qué se le iba, o si lo tenía consigo hasta que entraba en un cuarto y entonces lo sabía de inmediato por el modo en que alguno de los hombres la miraban. Sí, esta noche lo traía, era evidente; lo supo por el modo en que el señor Ramsay le dijo que no fuera tonta. Y ella estaba ahí sentada junto a él, sonriendo.
Debe haber ocurrido, pensó la señora Ramsay; están comprometidos. Y por un momento sintió eso que había pensado que nunca volvería a sentir: celos. Porque él, su esposo, también lo sentía, ese resplandor de Minta; a él le gustaban estas jóvenes, estas jóvenes entre rojizas y doradas, con ese algo voluble, un poco salvaje y de temeridad alrededor de ellas, que no se “arrancaban el cabello”, que no eran, como decía de la pobre Lily Briscoe, “escasas”. Había cierta cualidad que ella no tenía, cierto lustre, cierta riqueza, que lo atraía, que le divertía, que hacía que sus chicas preferidas fueran como Minta. Esas que podían cortarle el pelo, trenzarle cadenas de reloj, o interrumpirlo en su trabajo llamándolo (ella ya las podía oír): “Venga, señor Ramsay, es nuestro turno para ganarles”, y ahí salía él a jugar al tenis.
Pero en verdad no estaba celosa, sólo, a veces, cuando se obligaba a mirarse en el espejo, estaba un poco resentida por haber envejecido, por su propia culpa. (La cuenta del invernadero y lo demás). Estaba agradecida de que se rieran de él (“¿cuántas pipas ha fumado hoy, señor Ramsay?”, y así), hasta que parecía de vuelta un hombre joven; un hombre muy atractivo para las mujeres, no triste, no abrumado bajo el peso de la grandeza de su labor o las preocupaciones por el mundo y por su fama o su fracaso, sino de vuelta como ella lo había conocido, demacrado pero galante; ayudándola a bajar de un bote, recordaba; con actitudes encantadoras, como esa (la señora Ramsay lo miró, y le pareció sorprendentemente joven mientras se burlaba de Minta). Porque a ella –“Ponlo aquí”, dijo, y ayudó a la joven suiza a colocar con cuidado, ante sí, la gran olla marrón donde estaba el boeuf en daube–, a ella, por su parte, lo que le gustaban eran esos bobalicones. Paul tenía que sentarse a su lado. Ella le había guardado un lugar. De verdad, que a veces pensaba que prefería a los bobos. No la molestaban con sus disertaciones. ¡Cuántas cosas se perdían, después de todo, estos hombres tan inteligentes! Cuán secos se pondrían, sin dudas. Había algo en Paul, pensó mientras él se sentaba, algo muy fascinante. Sus modales le resultaban encantadores, y su nariz de corte recto y sus brillantes ojos azules. Era tan atento. Y ahora que todos volvían a hablar, ¿le contaría qué había pasado?
–Porque nosotros volvimos a buscar el broche de Minta –dijo él, sentándose junto a ella. “Nosotros” –eso era suficiente. La señora Ramsay se dio cuenta por ese esfuerzo, por ese levantar la voz para superar una palabra difícil, que era la primera vez que decía “nosotros”. “Nosotros” hicimos tal cosa, “nosotros” hicimos tal otra. Lo dirán todo el resto de su vida, pensó ella, y un perfume exquisito de aceitunas y aceite y jugos se elevó desde la gran bandeja marrón cuando Marthe, con una discreta floritura, retiró la tapa. La cocinera había pasado tres días preparando ese plato. Tenía que poner mucho cuidado, pensó la señora Ramsay, al pinchar aquella masa suave, para elegir una pieza especialmente tierna para William Bankes. Y espió en la olla, con sus paredes lustrosas y esa confusión de sabrosas carnes de color castaño y amarillo, y las hojas de laurel y el vino, y pensó: con esto celebraremos la ocasión –y una sensación curiosa empezó a crecer dentro de ella, inusual y tierna a un tiempo, como si se celebrara un festival, como si dos emociones hubieran sido evocadas en su interior, una profunda–, pues qué podía haber de más serio que el amor de un hombre por una mujer, qué más imperioso, más impresionante, que alojaba en su seno las semillas de la muerte; y al mismo tiempo estos amantes, esta gente inaugurando esta ilusión con ojos resplandecientes, había que bailar a su alrededor con burla, debían decorarse con guirnaldas.
–Es un triunfo –dijo el señor Bankes, apoyando el cuchillo por un momento. Había comido con gran atención. Era suntuoso; era tierno. Estaba cocido de forma perfecta. ¿Cómo se las arreglaba para hacer estas cosas en las profundidades de la provincia?, le preguntó. Era una mujer maravillosa. Todo el amor del señor Bankes, toda su veneración habían vuelto; y ella lo sabía.
–Es una receta francesa de mi abuela –dijo la señora Ramsay, y resonó en su voz una gran satisfacción. Por supuesto que era francesa. Lo que en Inglaterra pasaba por cocina era una abominación (estaban de acuerdo). Era poner repollos en agua. Era asar carne hasta que parezca cuero. Era pelar las deliciosas pieles de los vegetales.
–En las que están contenidas –dijo el señor Bankes– todas sus virtudes.
Y el desperdicio, dijo la señora Ramsay. Una familia francesa completa podría vivir de lo que tiraba un cocinero inglés. Alentada por la sensación de que el afecto de William había vuelto, y que todo estaba en orden una vez más, y que su incertidumbre había terminado, y que ahora estaba libre tanto para el triunfo como para la burla, rio, gesticuló, hasta que Lily pensó, qué infantil, cuán absurda era la señora Ramsay, ahí sentada con toda su belleza una vez más abierta, hablando sobre las cáscaras de los vegetales. Había algo temible en ella. Era irresistible.
Al faro (1927)
Virginia Woolf (1882-1941). Escritora y ensayista inglesa, hija de un célebre crítico literario. Su vida estuvo marcada por los libros y por las recaídas de su salud anímica. Es considerada una de las grandes innovadoras de la novela del siglo XX. Escribió novelas breves y de un hipnótico estilo, como Al faro y Las olas, y un ensayo feminista que se convirtió en manifiesto: Un cuarto propio.
III. Maneras de mesa

Jean-Baptiste de La Salle
La servilleta
Sentados a la mesa hay que utilizar una servilleta, un plato, un cuchillo, una cuchara, un tenedor y un vaso: sería completamente contra la honestidad dejar de lado cualquiera de todas estas cosas al comer.
Corresponde a la persona más calificada de la compañía desplegar la servilleta en primer lugar, y los otros deben esperar a que esta haya desplegado la suya para desplegar la propia. Cuando las personas son casi del mismo rango, todos la despliegan al mismo tiempo y sin ceremonia.
Читать дальше