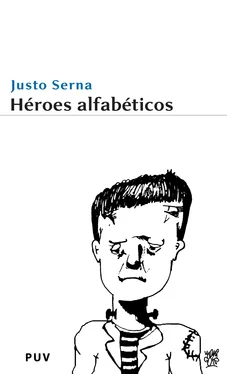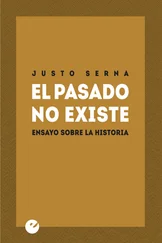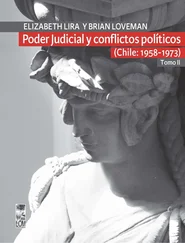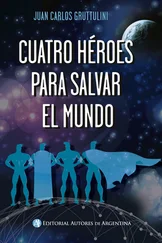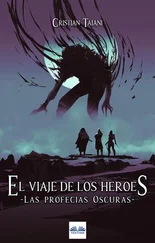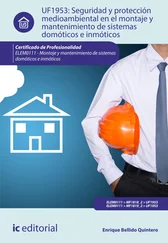Pero muchos lectores no saben en qué consisten los adulterios por Alves & C.ª: con frecuencia es gracias a Madame Bovary. O por haber leído la novela, o por haber disfrutado de aquella maravillosa apostilla que le dedicara Mario Vargas Llosa (La orgía perpetua), o por ambas cosas a la vez. Muchos lectores ya saben de sus personajes, tipos corrientes de otro tiempo, mediocres o vulgares, pero convertidos por obra de Flaubert en caracteres duraderos. Como expresamente dijo Vargas Llosa y yo comparto, «un puñado de personajes literarios han marcado mi vida de manera más durable que buena parte de los seres de carne y hueso que he conocido». No se trata de que uno se desentienda del mundo real y de sus contemporáneos para finalmente preferir esas quimeras que son los caracteres novelescos. De lo que se trata es que visto en pasado, gana «el personaje literario». ¿Por qué razón? Pues, porque como leemos en La orgía perpetua, éste «puede ser resucitado indefinidamente, con el mínimo esfuerzo de abrir las páginas del libro y detenerse en las líneas adecuadas». De las personas reales averiguaremos poco o mucho, dependiendo de la reserva, del secreto, de la intimidad; de los caracteres literarios sabemos lo que hay que saber, lo suficiente, los pocos datos con que el escritor los ha trazado. Cuando la obra nos conmueve, entonces su efigie perdurará y cada relectura nos revelará indicios que ignorábamos o significados en que no habíamos reparado. El aprecio de Vargas
Llosa por Emma Bovary también se da en otros muchos lectores, esa predilección y ese descubrimiento, a pesar de que su drama personal ya no es de nuestro tiempo, a pesar de que las cuitas de una dama de provincias en el Ochocientos ya no son las nuestras..., ¿o sí? Tal vez, la obsesión por ser feliz a partir de las expectativas que nos hemos marcado y la desazón, la zozobra y el placer, por aquello que anida en nuestro interior, esas inclinaciones o perversiones, son hechos característicos de hoy.
Charles Bovary es un médico de provincias que contrae nupcias con Emma Roualt, una dama del campo, la hija de un hacendado. A pesar de esos orígenes (o tal vez por ellos), Emma es una joven soñadora pronto decepcionada de su marido («–¡Ay, Señor! ¿Para qué me habré casado?»), un marido que no resulta guapo, ni distinguido, ni ingenioso; Emma es, en fin, una joven que habiéndose dejado llevar por la fantasía de las novelitas románticas, no encuentra el amor perfecto. Es el suyo, un ideal alimentado a los quince años por los excesos pasionales de libros que «no trataban más que de amores, de amantes y amadas, de damiselas perseguidas que desfallecían en pabellones solitarios, de postillones muertos en los relevos y de caballos reventados a la vuelta de la página, de bosques umbríos, penas del corazón, juramentos sollozos, lágrimas y besos, de barquillas a la luz de la luna y ruiseñores cantando en la floresta, de caballeros valientes como leones, mansos como corderos y virtuosos hasta lo nunca vista, siempre correctamente vestidos y con la lágrima pronta». Pero, lejos de mitigarse esa pasión romántica, el matrimonio anodino, la mezquindad de la vida doméstica, la lectura emocional, el piano arrebatado acentuarán la desazón de esta mujer, «henchida de oscuros apetitos, de rabia, de desprecio», pero también de inercia, de miedo y de pudor. Al menos durante un tiempo.
Charles la quiere de verdad, pero es varón mediocre, trivial..., y es justamente tras ese descubrimiento cuando la esposa alumbra «sueños de adulterio» avanzando por un camino de «pasión, éxtasis, delirio», por un camino de perdición. Se dejará cortejar, seducir por donjuanes en el fondo cobardes, el más importante de los cuales será Rodolphe... ¿Cuál es la consumación? Como no podía ser de otro modo, el final de Emma, como el final de Ana Karenina, es el suicidio. El adulterio se paga, parecen decirnos los varones que escriben, pero sobre todo se paga muy caro el amor que se expresa con pasión y con libertad un amor sin firma, sin contrato, sin notario, con una furia erótica que lleva a la ruina: tales son la doble moral y la represión a que están obligadas las mujeres en la Europa victoriana. Deben seducir y a la vez contenerse, deben ser admiradas y frenarse, deben ser objeto de belleza y enfriarse. Es tal la carga que acarrean, la fantasía con que se aturden, los afeites con que deben velarse, que algunas tropiezan y caen en un pozo de degradación, de oprobio.
Ya lo había dicho Mary Wollstonecraft en su Vindicación de los derechos de la mujer (1792), tan grave, tan circunspecta: la reducción de las mujeres a objetos de amor y a instrumentos de seducción las lleva a la calamidad, pues se perpetúan en una eterna minoría de edad, irresponsables, carentes del atributo racional, sólo entregadas al cultivo de la belleza o al ejercicio de otras gracias fascinantes. Las esposas, pues, suelen estar privadas del ideal ilustrado: de la autonomía (ya que son incapaces de valerse por sí mismas) y de la virtud (una cualidad superior a la elegancia). No son educadas en el discernimiento, sino en el saber instintivo, desordenado, dependiente, heterónomo, subordinadas al hombre. Como en los soldados, el resultado es la creación de seres de obediencia ciega, mujeres que son esclavas de sus maridos, cuyo amor pretenden obtener o mantener empleando el arte de agradar o la coquetería. Pero el enamoramiento se enfría y al apasionamiento suceden el hastío y la decencia insípida, con lo que pierden lo único que poseen: la honra. Es entonces cuando dan comienzo a su carrera licenciosa para alcanzar ese amor que aprendieron en su juventud de doncellas; o es justo entonces cuando abandonan el ideal de la reputación para entregarse a una furia libidinosa que no conocieron con un marido decepcionante. Precisamente eso que diagnosticaba o vaticinaba Mary Wollstonecraft a finales del Setecientos, un adulterio inevitable que conduce a la crisis, será objeto de narración por muchos novelistas...
Ha pasado el tiempo. ¿Cómo abordar hoy la infidelidad matrimonial, tantos años después, cuando se inicia un nuevo siglo, justo cuando el adulterio ya no figura como delito en muchos Códigos Penales? ¿Y si esa deslealtad, esa infracción cometida por el varón o por la mujer, fuera sobre todo un sueño, una pesadilla, antes que una trasgresión real, ordinaria, la fantasía que está en cada uno? ¿Tendríamos algo que decir después de Freud?
DR. FREUD
«Querido Dr. Schnitzler: Durante muchos años me he venido dando cuenta de la gran compenetración entre sus ideas y las mías en muchos problemas psicológicos y eróticos, y recientemente hasta hallé el valor necesario para subrayar esta coincidencia de miras», le reconoce Sigmund Freud a Arthur Schnitzler en carta fechada el 8 de mayo de 1906. «A menudo», prosigue, «me he preguntado con asombro cómo había llegado usted a tal o cual conocimiento íntimo y secreto que yo había adquirido sólo después de una prolongada investigación sobre el tema, y, finalmente, llegué a envidiar al autor a quien antes admiraba. En vista de todo esto, ya puede usted imaginarse lo complacido y eufórico que me sentí después de leer que usted también ha derivado inspiración de mis escritos. Casi me entristece pensar que he tenido que esperar hasta la edad de cincuenta años para oír algo tan lisonjero. Con toda mi admiración, Dr. Freud», concluye.
Catorce años después, Freud vuelve a admitir la afinidad entre ambos, un territorio común, el de la exploración de los sentimientos más íntimos, más oscuros, más indómitos del ser humano. «Querido doctor Schnitzler», le escribe el 14 de mayo de 1922, «me he atormentado a mí mismo preguntándome por qué en todos estos años jamás había intentado que trabáramos amistad ni charlar con usted». La respuesta no ofrece dudas para Freud. «Creo que le he evitado porque sentía una especie de reluctancia a encontrarme con mi doble», alguien que, en efecto, habría seguido los mismos pasos, que habría explorado las mismas profundidades psíquicas. Es más, «siempre que me dejo absorber profundamente por sus bellas creaciones me parece hallar, bajo su superficie poética, las mismas anticipadas suposiciones, intereses y conclusiones, que reconozco como propios». ¿Y cuál sería ese terreno coincidente? «Su determinismo y su escepticismo –que la gente llama pesimismo–, su preocupación por las verdades del inconsciente y los impulsos instintivos del hombre, su disección de las convenciones culturales de la sociedad, la obsesión de sus pensamientos sobre la polaridad del amor y la muerte, todo esto me conmueve, dándome un irreal sentimiento de familiaridad...», concluye Freud.
Читать дальше