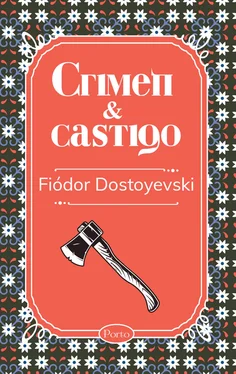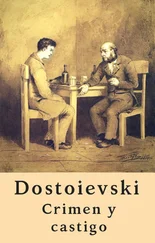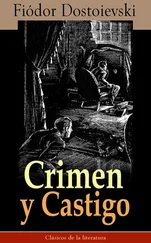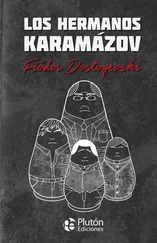“¡Ah!”, gritó frenética, “¡Ha vuelto! ¡El criminal! ¡El monstruo! ¿Y dónde está el dinero? ¡Lo que hay en tu bolsillo, muéstramelo! ¡Y tu ropa es toda diferente! ¿Dónde está tu ropa? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla!”, y se puso a buscarlo. Marmeládov sumiso y obediente levantó ambos brazos para facilitar la búsqueda. No había ni un centavo.
“¿Dónde está el dinero? Dios mío, ¿se lo ha bebido todo? Había doce rublos de plata en el cofre” y con furia lo agarró por el pelo y lo arrastró a la habitación. Marmeládov secundó sus esfuerzos arrastrándose dócilmente de rodillas.
“Y esto es un consuelo para mí. Esto no me duele, sino que es un consuelo positivo, señor mío”, gritó él mientras lo llevaban del pelo y hasta golpeó una vez el suelo con la frente.
El niño dormido en el suelo se despertó y comenzó a llorar. El que estaba en el rincón, perdiendo todo el control, se puso a temblar y a gritar y se precipitó hacia su hermana con un violento terror, casi en un ataque. La mayor temblaba como una hoja.
“Se lo ha bebido, se lo ha bebido todo”, gritaba desesperada la pobre mujer, “¡Y su ropa ha desaparecido! ¡Y ellos!”, señaló a los niños, “están hambrientos. ¡Oh, maldita vida! Y tú, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza?”, se abalanzó de golpe sobre Raskólnikov. “¡De la taberna! ¿Has estado bebiendo con él? ¡Tú también has bebido con él! ¡Vete de aquí!”.
El joven se apresuró a marcharse sin pronunciar una palabra. La puerta interior estaba abierta de par en par y las caras inquisidoras se asomaban en ella. Caras de risa gruesa, rostros con pipas y cigarrillos y cabezas con gorras aparecieron a la puerta. Más adentro se veían en bata abierta, con trajes de indecorosa escasez, algunas de ellas con cartas en la mano. Se divirtieron especialmente cuando Marmeládov, arrastrado por el pelo, gritó que era un consuelo para él. Incluso empezaron a entrar en la habitación. Por fin se oyó un siniestro y estridente grito: este de la propia Amalia Lippevechsel, que se abría paso entre ellos y trataba de restablecer el orden a su manera, ordenándole con groserías a la pobre mujer que desocupara la habitación al día siguiente. Al salir, Raskólnikov tuvo tiempo para meter la mano en el bolsillo y coger las monedas de cobre que había recibido a cambio de su rublo en la taberna y depositarlas inadvertidamente en la ventana. Después, en las escaleras, cambió de opinión y quiso volver. ‘Qué estupidez he hecho’, pensó para sí mismo, ‘ellos tienen a Sonia y yo lo quiero para mí’. Pero al reflexionar que sería imposible recuperarlas y que, en cualquier caso, no quería tomarlas, lo descartó con un gesto de mano y volvió a su alojamiento. “Sonia también necesita sus cosméticos”, dijo mientras caminaba por la calle y se rio malignamente: ‘esa inteligencia cuesta dinero... ¡Hum! Y puede que la propia Sonia esté en bancarrota hoy, porque siempre hay un riesgo… cavando en busca de oro... Entonces todos estarían sin un mendrugo mañana, excepto por mi dinero. ¡Viva Sonia! ¡Qué mina de oro han cavado allí! Y lo están aprovechando al máximo... Y sí, lo están aprovechando al máximo. Han llorado y se han acostumbrado a ella. El hombre se acostumbra a todo, el sinvergüenza’. Se sumió en sus pensamientos. “¿Y qué pasa si me equivoco?”, gritó de repente después de un momento de reflexión. ‘¿Y si el hombre no es realmente un canalla? El hombre en general, quiero decir, toda la raza humana, entonces todo lo demás son prejuicios, simplemente terrores artificiales y no hay barreras y todo es como debe ser’.
Al día siguiente se despertó tarde tras un sueño interrumpido. Pero su sueño no le había refrescado. Se despertó bilioso, irritable, malhumorado y miró con odio su habitación. Era un pequeño armario de unos seis pasos de largo. Tenía un aspecto de pobreza, con su papel amarillo y polvoriento y era tan baja que un hombre de estatura superior a la media se sentiría mal, con la sensación de que a cada momento se iba a golpear la cabeza contra el techo. El mobiliario estaba en consonancia con la habitación: había tres sillas viejas, más bien desbaratadas y una mesa pintada en el rincón, sobre la que había algunos manuscritos y libros.
El polvo que los cubría evidenciaba que habían estado mucho tiempo sin tocar. Un gran sofá, torpe, ocupaba casi toda una pared y la mitad del suelo de la habitación, cubierto de cretona, ahora estaba hecho un harapo y servía a Raskólnikov como cama. A menudo se iba a dormir en ella sin desvestirse, sin sábanas, envuelto en su viejo abrigo de estudiante, con la cabeza sobre una pequeña almohada, bajo la cual amontonaba toda la ropa blanca que tenía, limpia o sucia, a modo de almohada. Frente al sofá había una mesita.
Hubiera sido difícil caer en un nivel más bajo de desorden pero para Raskólnikov, en su estado de ánimo actual, esto era positivamente agradable. Se había alejado por completo de todo el mundo, como una tortuga en su caparazón pero incluso la presencia de una sirvienta que tenía que atenderle y que a veces entraba en su habitación, le hacía retorcerse con irritación nerviosa. Se encontraba en la condición que sobrecoge a algunos maniáticos concentrados en una sola cosa.
Su casera había rehusado enviarle algo de comer durante los últimos quince días y aún no se le había ocurrido discutir con ella, aunque se quedó sin cenar. Nastasia, la cocinera y única sirvienta, estaba bastante contenta con el estado de ánimo del inquilino y se rindió por completo a barrer y limpiar su habitación. Solo una vez a la semana, más o menos, entraba en su habitación con una escoba. Ese día lo despertó.
“Levántate, ¿por qué duermes?”, le dijo. “Son más de las nueve. Te he traído un té, ¿quieres una taza? Creo que tienes bastante hambre”.
Raskólnikov abrió los ojos, se compuso y reconoció a Nastasia.
“De parte de la dueña de casa, ¿eh?” y con un rostro enfermo se sentó en el sofá.
“De la casera, en efecto”.
Ella puso ante él su propia tetera agrietada, llena de té débil y rancio y le puso dos terrones amarillos de azúcar al lado.
“Toma, Nastasia, cógelo, por favor”, dijo él, buscando en su bolsillo (pues había dormido con la ropa puesta) y sacó un puñado de monedas de cobre. “Corre a comprarme un pan. Y tráeme una salchicha, la más barata en la carnicería”.
“El pan te lo traigo ahora mismo, pero ¿no prefieres un poco de sopa de col en lugar de salchichas? Es una sopa de ayer. La guardé para ti pero llegaste tarde. Es una buena sopa”.
Cuando ella trajo la sopa y él empezó a tomarla, Nastasia se sentó a su lado en el sofá y comenzó a charlar. Era una campesina y muy habladora.
“Praskovya Pavlovna quiere quejarse con la policía sobre usted” dijo.
Él frunció el ceño.
“¿A la policía? ¿Qué quiere?”.
“No le pagas el dinero y no sales de la habitación. Eso es lo que quiere, seguro”.
“El diablo, eso es el colmo”, murmuró rechinando los dientes.
“No, eso no me conviene ahora mismo. Es una tonta”, añadió en voz alta. “Hoy iré a hablar con ella”.
“Tonta es y no se equivoca, igual que yo. Pero, ¿por qué, si eres tan inteligente, te acuestas aquí como un saco y no tienes nada que mostrar? Antes solías salir, decías, a enseñar a los niños. Pero, ¿por qué ahora no haces nada?”.
“Estoy haciendo...”, comenzó Raskólnikov, hosco y de mala gana.
“¿Qué haces?”.
“Trabajar...”.
“¿Qué tipo de trabajo?”.
“Estoy pensando”, contestó seriamente tras una pausa.
A Nastasia le dio un ataque de risa. Ella era dada a la risa y cuando algo la divertía se reía de forma inaudible, temblando y estremeciéndose hasta se sentirse mal.
Читать дальше