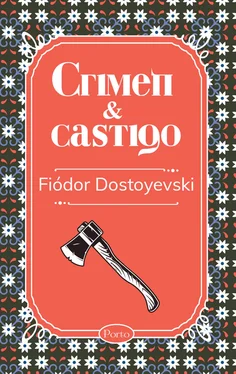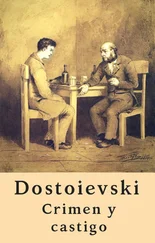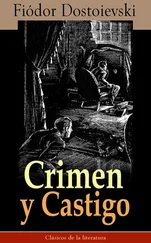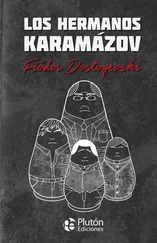“Bueno, entonces hablaremos de ello, buen señor”.
“Adiós —¿siempre estás sola en casa, tu hermana no está aquí contigo?”, le preguntó con la mayor naturalidad posible mientras salía al pasillo.
“Mi buen señor, ¿acaso es asunto suyo?”.
“Ah, nada en particular, simplemente pregunté. Es usted demasiado... ¡Adiós, Aliona Ivánovna!”.
Raskólnikov salió confundido. Esta confusión se hizo cada vez más intensa. Mientras bajaba las escaleras se detuvo en seco, dos o tres veces, como si de repente le asaltara algún pensamiento. Cuando estaba en la calle, gritó:
“¡Oh, Dios, qué repugnante es todo esto! ¡Y puedo, puedo posiblemente...! No, es una tontería, ¡es una bobada!”, añadió con firmeza. “¿Y cómo podría? ¿Qué cosas atroces se me ocurren? De qué cosas sucias es capaz mi corazón. Sí, asqueroso, sobre todo, repugnante, repugnante, repugnante... y durante todo un mes he estado...”.
Pero ninguna palabra o ninguna exclamación podía expresar su agitación. El sentimiento de intensa repulsión que había comenzado a oprimir y torturar su corazón mientras caminaba hacia la anciana había llegado a tal punto y tomado una forma tan definida que no sabía qué hacer con él para escapar de su desdicha. Caminaba por la acera como un borracho, sin tener en cuenta a los transeúntes y empujándose contra ellos. Solo recobró el sentido cuando llegó a la siguiente calle. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba cerca de una taberna a la que se entraba por unas escaleras que llevaban desde la acera hasta el sótano. En ese momento, dos hombres borrachos salieron a la puerta, tropezándose y apoyándose el uno en el otro. Sin detenerse a pensar, Raskólnikov bajó los escalones de inmediato. Hasta ese momento nunca había entrado en una taberna pero ahora se sentía mareado y atormentado por una sed ardiente. Ansiaba un trago de cerveza fría y atribuyó su repentina sed a la falta de comida. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, pidió una cerveza y bebió con avidez el primer vaso. En seguida sus pensamientos se aclararon. ‘Todo eso es una tontería’, dijo esperanzado, ‘y no hay nada de lo que preocuparse. Es simplemente un trastorno físico. Solo un vaso de cerveza, un trozo de pan seco... y luego de un momento el cerebro es más fuerte, la mente es... más clara y la voluntad es firme. Uf, qué insignificante es todo esto...’. Después de esta reflexión desdeñosa, ahora estaba como si de repente se hubiera liberado de una terrible carga y miraba amistosamente a los presentes en la sala. Pero incluso en ese momento tuvo un presentimiento de que ese estado de ánimo más feliz tampoco era normal.
Había poca gente en la taberna. Además de los dos hombres borrachos que se encontró en la escalera, un grupo formado por unos cinco hombres y una chica con un acordeón salieron al mismo tiempo. Su salida dejó la sala tranquila y vacía. Las personas que seguían en la taberna eran un hombre que parecía ser un artesano, borracho, pero no en extremo, sentado ante un vaso de cerveza, y su acompañante, un hombre enorme y corpulento con barba gris y un abrigo corto con falda. Estaba muy borracho y se había quedado dormido en el banco. De vez en cuando comenzó a crujir los dedos en medio de su somnolencia, con los brazos abiertos y la parte superior de su cuerpo saltando sobre el banco, mientras tarareaba un estribillo sin sentido, tratando de recordar algunas líneas como estas:
Todo el año acariciando a mi mujer,
To… do el año aca… riciándola.
O despertándose otra vez:
Al cruzar la calle Podiácheskaya,
Me tropecé con la otra…
Pero nadie compartió su gozo: su silenciosa compañera miraba con positiva hostilidad y desconfianza todas estas manifestaciones. Había otro hombre en la sala que parecía un funcionario jubilado. Estaba sentado aparte, sorbiendo de vez en cuando de su vaso y mirando a la compañía. También él parecía estar en agitación.
Raskólnikov no estaba acostumbrado a las multitudes y, como hemos dicho antes, evitaba a la sociedad de todo tipo, todavía más en los últimos días. Pero ahora, de repente, sintió el deseo de estar con otra gente. Algo nuevo parecía estar ocurriendo en su interior y con ello sentía una especie de sed de compañía. Él estaba tan cansado después de todo un mes de solitaria tristeza y de excitación sombría que anhelaba descansar, aunque fuera por un momento, en otro mundo y, a pesar de la suciedad de los alrededores, se alegró de permanecer en la taberna.
El dueño del establecimiento estaba en otra habitación pero a menudo bajaba algunos escalones para estar en la sala principal, con sus alegres botas alquitranadas, con la parte superior roja, que se veían antes que el resto de su persona. Llevaba un abrigo completo y un chaleco de raso negro horriblemente grasiento, sin corbata y toda su cara parecía untada de aceite, como una cerradura de hierro. En el mostrador había un chico de unos catorce años y otro algo más joven que entregaba lo que le pedían. Sobre el mostrador descansaban algunas rodajas de pepino, trozos de pan negro seco y algo de pescado, cortado en trozos pequeños, todo oliendo muy mal.
Aquello estaba insufriblemente cerca y orquestaban un ambiente tan pesado que cinco minutos en tal atmósfera podrían emborrachar a un hombre. Hay encuentros fortuitos con desconocidos que nos interesan desde el primer momento, antes de que se pronuncie una palabra. Esa fue la impresión que causó en Raskólnikov la persona sentada a poca distancia de él, que parecía un oficinista jubilado. El joven recordaba a menudo esta impresión y hasta la atribuyó a un presentimiento.
Miró repetidamente al oficinista, en parte, sin duda, porque este le miraba con insistencia y evidente deseo de entablar una conversación. El oficinista parecía acostumbrado a la compañía de las demás personas de la sala, incluyendo al tabernero, pero ya estaba cansado de ellos y mostraba un desprecio condescendiente, por ser personas de la cultura y de la posición inferior a la suya, con los que era inútil conversar. Era un hombre de más de cincuenta años, calvo y canoso, de mediana estatura y complexión robusta. Su rostro, hinchado por el consumo continuo de alcohol, era amarillo, incluso verdoso, con los párpados hinchados, en los cuales brillaban unos ojos rojizos y afilados como pequeñas grietas. Pero había algo muy extraño en él: una luz en sus ojos, como si se tratara de un sentimiento intenso, incluso un pensamiento o inteligencia, pero al mismo tiempo se veía un destello de algo parecido a la locura. Llevaba un viejo abrigo negro irremediablemente rasgado al que le faltaban todos los botones, excepto uno, y ese lo tenía abrochado, aferrándose a este último rastro de respetabilidad. Vestía una camisa cubierta de manchas y sobresalía de su chaleco de lona. Como un oficinista, no llevaba barba ni bigote pero hacía tanto no se rasuraba que su barbilla parecía un cepillo grisáceo. Sí había algo respetable en él, como un oficial que tiene sus modales. Pero estaba inquieto; se alborotaba el pelo y de vez en cuando dejaba caer la cabeza entre las manos, apoyando con desánimo los codos sobre la mesa manchada y pegajosa. Por fin miró fijamente a Raskólnikov y dijo en voz alta y con decisión:
“¿Puedo aventurarme, honorable señor, a entablar con usted una cortés conversación? Ya que, aunque su exterior no impone respeto, mi experiencia me advierte que es usted un hombre educado y no acostumbrado a la bebida. Siempre he respetado la educación cuando está unida a sentimientos genuinos y además soy un consejero titular de rango. Marmeládov, tal es mi apellido; consejero titular. Me atrevo a preguntar: ¿has prestado servicio?”.
“No, estoy estudiando”, respondió el joven, algo sorprendido por el estilo grandilocuente del señor y la forma tan directa de dirigirse a él.
Читать дальше