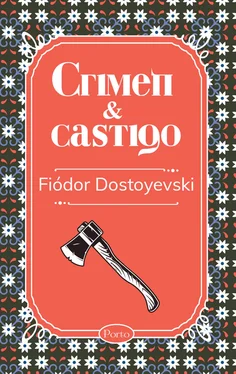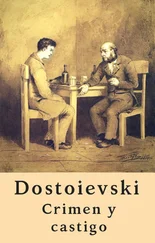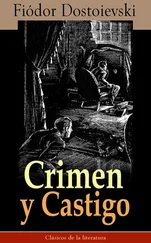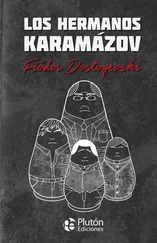Con el corazón hundido y un temblor nervioso, subió a una enorme casa que por un lado daba al canal y por el otro a la calle. Esta casa estaba alquilada y era habitada por trabajadores de todo tipo: sastres, cerrajeros, cocineros, alemanes de cualquier clase, chicas que se ganaban la vida como podían y oficinistas, entre otros. Había un continuo ir y venir a través de las dos puertas y en los dos patios de la casa. Tres o cuatro porteros trabajaban en el edificio. El joven se alegró de no encontrarse con ninguno de ellos y enseguida se deslizó, sin ser visto, por la puerta de la derecha y subió la escalera. Era una escalera trasera, oscura y estrecha pero él ya estaba familiarizado con ella y conocía su camino. El entorno le gustaba: en esa oscuridad, ni siquiera los ojos más inquisitivos eran de temer. ‘Si ahora estoy tan asustado, ¿qué sería de mí si de alguna manera se diera el caso de que realmente fuera a hacerlo ?’, se preguntó al llegar al cuarto piso. Allí le impidieron el paso unos porteros que se dedicaban a sacar los muebles de un piso. Sabía que el lugar estaba ocupado por un funcionario alemán y su familia. Este alemán se estaba mudando, por lo que el cuarto piso de la escalera quedaría sin ocupar, excepto por la anciana. ‘Eso es bueno’, pensó para sí mismo, mientras tocaba el timbre del piso de la anciana. El timbre emitió un leve tintineo como si fuera de lata y no de cobre. Los pequeños apartamentos de esos edificios siempre tienen timbres que suenan así. Había olvidado la nota de aquella campana y ahora su peculiar tintineo parecía recordarle algo y traerlo ante él. Se puso en marcha. Alterado y con los nervios de punta, al cabo de un rato, se abrió una pequeña rendija: la anciana detalló a su visitante con una desconfianza evidente a través de la rendija y no se veía nada más que sus pequeños ojos brillando en la oscuridad. Al ver que había varias personas en el rellano, se atrevió y abrió la puerta de par en par. El joven atravesó la oscura entrada que estaba separada de la pequeña cocina. La anciana estaba frente a él en silencio y mirándole inquisitivamente. Era una anciana de sesenta años, diminuta y marchita, con ojos malignos y una pequeña nariz afilada. Su cabello era incoloro y un poco canoso, tenía el pelo grasiento y no lo cubría con un pañuelo. Alrededor de su largo y delgado cuello, parecido a una pata de gallina, tenía anudado una especie de trapo de franela y, a pesar del calor, le colgaba sobre los hombros una chaqueta de pieles sarnosas, amarillas por la edad. La anciana tosía y gemía a cada instante. El joven debió mirarla con una expresión bastante peculiar, pues un brillo de desconfianza reapareció en los ojos de la anciana.
“Raskólnikov, estudiante, vine aquí hace un mes”, se apresuró a murmurar el joven con una media reverencia, recordando que debía ser más cortés.
“Me acuerdo, mi buen señor 1
, me acuerdo muy bien de su llegada”, dijo la anciana con claridad, sin dejar su mirada inquisitiva en su rostro.
“Y aquí estoy otra vez… con el mismo encargo”, continuó Raskólnikov, un poco desconcertado y sorprendido ante la desconfianza de la anciana.
‘Tal vez sea siempre así aunque la otra vez no lo noté’, pensó con una sensación de inquietud.
La anciana hizo una pausa, como si dudara; luego se paró a un lado y señalando la puerta de la habitación, dejando que su visitante pasara por delante de ella, dijo:
“Pase, mi buen señor”.
La pequeña habitación en la que entró el joven, con papel amarillo en las paredes, geranios y cortinas de muselina en las ventanas, estaba iluminada por el poniente. ‘Así que el sol también brillará así cuando pase eso ’, le pasó por la mente a Raskólnikov. Con una mirada rápida escudriñó todo lo que había en la habitación, tratando en la medida de lo posible de fijarse y recordar cada detalle de aquel espacio. Pero no había nada especial en la habitación. Los muebles, todos muy viejos y de madera amarilla, consistían en un sofá con un enorme respaldo de madera curvada, una mesa ovalada frente al sofá, un tocador con un espejo fijado entre las ventanas, sillas a lo largo de las paredes y dos o tres grabados de monedas en marcos amarillos que representaban a damiselas alemanas con pájaros en las manos; eso era todo. En la esquina ardía una luz ante una pequeña imagen. Todo estaba muy limpio: el suelo y los muebles brillaban de pulidez; todo brillaba. ‘Este es el trabajo de Lizavetina’, pensó el joven. No se veía ni una mota de polvo en todo el piso. ‘Es en las casas de las viejas viudas rencorosas donde se encuentra tanta limpieza’, pensó de nuevo Raskólnikov y echó una mirada curiosa a la cortina de algodón que cubría la puerta que conducía a otra pequeña habitación, en la que se encontraban la cama y la cómoda de la anciana y en la que nunca se había fijado. Estas dos habitaciones conformaban el apartamento entero.
“¿Qué quieres?”, dijo la anciana con severidad, entrando en la habitación y, como antes, poniéndose delante de él para mirarlo directo a la cara.
“He traído algo para empeñar” y sacó de su bolsillo un anticuado reloj plano de plata, en cuyo reverso estaba grabado un globo terráqueo; la cadena era de acero.
“Pero se ha acabado el tiempo de tu última prenda. El mes se cumplió anteayer”.
“Le traeré los intereses del otro mes; espere un poco”.
“Pero esa es mi decisión, mi buen señor, esperar o vender su prenda de inmediato”.
“¿Cuánto me dará por el reloj, Aliona Ivánovna?”.
“Viene usted con tales pequeñeces, mi buen señor, que apenas valen nada. La última vez le di dos rublos por su anillo y se podría comprar nuevo en una joyería por un rublo y medio”.
“Deme cuatro rublos por él, lo canjearé, era de mi padre. Pronto tendré algo de dinero”.
“Un rublo y medio, con intereses por adelantado, si quieres”.
“¡Un rublo y medio!”, gritó el joven.
“Como usted quiera” y la anciana le devolvió el reloj. El joven lo cogió y se enfadó tanto que estuvo a punto de marcharse pero cambió de parecer, pues no había ningún otro lugar al que pudiera ir y también porque tenía otro objetivo al venir que no le permitía ir a ningún otro sitio.
“Entrégalo”, dijo bruscamente el joven.
La anciana buscó a tientas en su bolsillo las llaves y desapareció detrás de la cortina en la otra habitación. El joven, que se quedó solo en medio de la habitación, escuchó con atención, pensando. Podía oírla abriendo la cómoda. ‘Debe ser el cajón de arriba’, reflexionó. ‘Así que lleva las llaves en un bolsillo a la derecha. Todo en un manojo de un llavero de acero... y hay una llave allí, tres veces más grande que todas las demás, con huecos profundos; esa no puede ser la llave de la cómoda... entonces debe haber alguna otra cómoda o cofre... que valga la pena conocer. Los cofres siempre tienen llaves así... Pero qué degradante es todo esto’.
La anciana volvió.
“Aquí, mi buen señor: como quedamos, diez copecas el rublo al mes, así que debo tomar quince copecas de un rublo y medio, por el mes por adelantado. Pero por los dos rublos que te presté antes, me debes ahora veinte copecas, en el mismo cálculo, por adelantado. Son treinta y cinco copecas en total. Así que debo darte un rublo y quince copecas por el reloj. Aquí está”.
“¡Qué! ¿Solo un rublo y quince copecas ahora?”.
“Así es”.
El joven no lo discutió y tomó el dinero. Miró a la anciana y no se apresuró a marcharse, como si hubiera algo que quisiera decir o hacer pero no supiera qué.
“Quizá le traiga algo más dentro de un día o dos, Aliona Ivanovna, algo valioso, de plata, una caja de cigarrillos, tan pronto como me la devuelva un amigo”, se interrumpió con confusión.
Читать дальше