61
Los centros italianos, franceses, flamencos, etc., asistieron como espectadores privilegiados de este proceso de auge financiero; si bien es cierto que a la hora de comprender el fenómeno de forma global, atendiendo a la mayor parte de los territorios de la Europa occidental, es fácil observar dinámicas y características que les hacen diferir entre sí. En palabras de Ch. Kindleberger, refiriéndose al estadio inicial de las finanzas occidentales en el que enmarcamos este trabajo, Europa era «una unidad que puede ser desagregada. Sus elementos son similares en términos generales, pero diferentes en los detalles» 3 . Por ello, sin obviar el contexto general, nuestra intención pasa por prestar atención al sistema financiero castellano y a ciertos aspectos del mismo que consideramos escasamente tratados.
Hoy conocemos, en líneas generales, las bases del sistema financiero castellano y de su desarrollo durante el Medievo gracias a diferentes aportaciones que han respondido más a preocupaciones puntuales que a un ejercicio de reflexión general. 4 Con el ánimo de enriquecer este sustrato, y sabiendo de antemano que existen determinados ámbitos, como el de la fiscalidad, u operaciones, como el préstamo, que nos permiten esbozar la senda seguida por las finanzas castellanas, estimamos oportuno dedicar este trabajo, por un lado, a tratar la realidad castellana dentro del contexto europeo y peninsular y, por otro, al análisis de la fianza, una figura legal y económica poco considerada hasta ahora y que nos permite mostrar hasta qué punto las finanzas castellanas lograron un grado de madurez y complejidad notable. A fines del siglo XV, esta institución del derecho alcanzó plena vigencia dentro del entramado de relaciones que conformaban el sistema financiero castellano, dotándolas de la seguridad y de la confianza que requerían los partícipes.
EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
A diferencia de otros territorios, con una consolidada tradición historiográfica en torno a las finanzas, los investigadores interesados en el mundo financiero peninsular se han preocupado por labrar esta parcela de la historia económica y financiera a lo largo de las últimas décadas. El desarrollo de numerosos proyectos y trabajos ha permitido conocer, en términos generales, el proceso de introducción y afianzamiento de prácticas financieras vinculadas al uso de una gran variedad de instrumentos, o realidades como la expansión de la negociación a crédito, la especialización económica y financiera, y otros fenómenos comunes a los observados en sistemas más complejos. Como ejemplo de estos avances, basta citar algunos trabajos que confirman la temprana adopción por parte de los aragoneses de técnicas, instrumentos e instituciones propias de la vanguardia financiera de los centros mediterráneos, fomentando el desarrollo de las finanzas urbanas o del crédito rural. 5 Algo similar podemos señalar en el caso de Navarra, territorio donde las finanzas públicas y privadas, sobre todo las ligadas al mundo judío, muestran un considerable nivel de progreso durante los siglos medievales. 6 A diferencia de estos, el caso castellano resulta particular, ya que la consolidación de lo que hemos definido como «sistema financiero» apenas puede documentarse hasta el siglo XV, siempre a partir de las escasas fuentes financieras conservadas. 7 La relación de las finanzas peninsulares con los sistemas europeos parece clara aunque, más allá de los elementos comunes, diversos trabajos han puesto de manifiesto una serie de rasgos propios de las finanzas peninsulares; sobre todo aquellos basados en la influencia de la estructura socioeconómica e institucional de los territorios ibéricos, fundamentales a la hora de analizar fenómenos como la implicación de la comunidad judía y conversa 8 o el desarrollo de complejos sistemas financieros y fiscales en entornos locales. 9
En cuanto a las finanzas castellanas, algunos casos bien conocidos, como el de la ciudad de Sevilla, muestran una importante y creciente vitalidad de las relaciones financieras a lo largo de los siglos medievales; si bien es cierto que estos centros disfrutaron de su orientación hacia la economía mediterránea, mientras que otros, situados en regiones septentrionales, ligaron su prosperidad al impulso de rutas como el Camino de Santiago. ¿Por qué no se aprecia un desarrollo generalizado del sistema financiero castellano entre los siglos XIII-XIV? La respuesta, a expensas de ser reduccionista, puede fundamentarse a partir de un argumento simple: durante este periodo, la economía castellana estaba lejos de necesitar un sistema financiero complejo sobre el que sustentar la expansión del capital, del comercio interior –preso de una débil demanda–, de las exportaciones hacia centros europeos o el desarrollo de un aparato financiero y fiscal como el que puede apreciarse a partir del siglo XV, 10 ligado al inicio de una próspera etapa de crecimiento económico. Los límites de la estructura económica, social y política castellana, así como la diversidad de un amplio territorio en el que era complejo promover una integración económica real, son factores que también han de ser considerados. Por otro lado, sería necesario tener en cuenta el papel de instituciones como las ciudades, la nobleza, la Iglesia o la propia Corona, cuyo interés por impulsar sistemas fiscales capaces de reforzar su poder era común, aunque quizá menos acentuado que el observado en otros reinos como Aragón, Francia o Inglaterra. 11
A pesar de todo, las relaciones financieras, la existencia de crédito, la llegada de mercaderes extranjeros, la aparición de mercados y ferias y otros fenómenos nos permiten hablar de un avance en materia financiera, desde fines del siglo XIV e inicios del XV, del que acabará siendo uno de los grandes espacios financieros a nivel europeo a mediados del siglo XVI. 12
La progresiva consolidación del sistema financiero castellano se puede constatar a partir de una serie de hechos. En primer lugar, hay que destacar la participación de agentes de toda condición, desde miembros de la nobleza y de la oligarquía urbana a grupos teóricamente menos pudientes vinculados al mundo agrario. En segundo lugar, podemos mencionar el recurso generalizado al crédito para llevar a cabo todo tipo de negocios y operaciones que sobrepasaban con mucho el ámbito del gran comercio, expandiéndose hacia el mundo agrario, la producción artesanal, etc. 13 Por último, el auge de los mercados y ferias, 14 además de la consolidación formal de diversos instrumentos, acaban por definir las bases de lo que podríamos entender como los pilares del «sistema financiero» castellano. A estos elementos debemos añadir el papel de las instituciones (legales, económicas, sociales…), cuyo desarrollo ejerció un notable impulso sobre las finanzas a fines del siglo XV e inicios del XVI.
Como ya han expuesto numerosos autores, las instituciones vinculadas al mundo mercantil han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de la economía europea durante el último milenio. 15 Además, existe cierto consenso en torno a los efectos positivos que tuvo el desarrollo institucional en sus más diversas vertientes para promover el crecimiento de la economía europea durante el Medievo. 16 Siguiendo estos planteamientos, resulta evidente la relación entre el auge de los sistemas financieros medievales-modernos y el avance de instituciones como el propio derecho, los mercados o las ligadas al gobierno. 17 En función de estas premisas, podemos señalar que el auge de la actividad financiera, al igual que ocurrió con el comercio o con la producción, también fue deudor del desarrollo institucional castellano, promotor del cambio en ámbitos de la actividad económica como el comercio, la fiscalidad o el crédito.
El auge del comercio internacional a lo largo del siglo XV constituye una de las mejores pruebas del cambio económico e institucional en Castilla, sobre todo en lo que concierne al relevante papel que comenzaron a desempeñar las instituciones mercantiles. Estas actuaron como promotoras de un proceso de creación y consolidación de relaciones comerciales estables, bajo el amparo de consulados en el extranjero, que culminó con la consolidación de poderosas agrupaciones mercantiles como el Consulado de Burgos o el de Bilbao. Aunque no vamos a entrar en consideraciones sobre su eficacia, no cabe duda de que su labor contribuyó a animar la exportación de lana, a respaldar los flujos económicos internacionales vinculados a los negocios de los mercaderes castellanos y, en definitiva, al desarrollo de un sistema financiero que, esta vez sí, mantenía crecientes conexiones con los territorios a la vanguardia. Junto a estas instituciones, merece la pena señalar otras necesarias y directamente vinculadas al comercio interior: nos referimos a la aparición de cofradías de mercaderes, al desarrollo de los mercados urbanos y al progreso de un sistema ferial capaz de vertebrar los intercambios a nivel local, regional e internacional. 18
Читать дальше
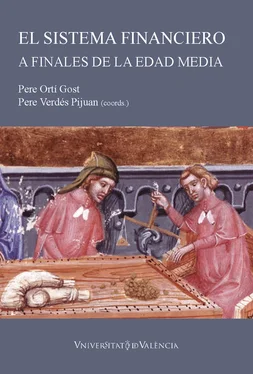
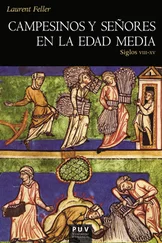
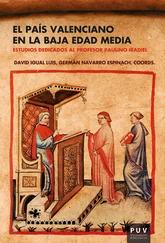

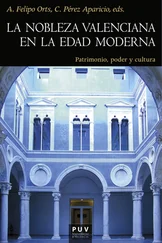


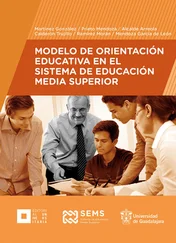
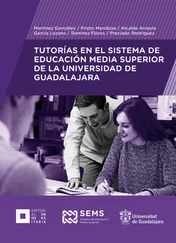
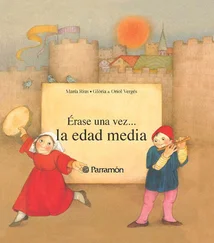
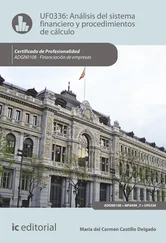
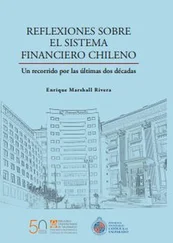
![Rafael Gumucio - La edad media [1988-1998]](/books/597614/rafael-gumucio-la-edad-media-1988-1998-thumb.webp)