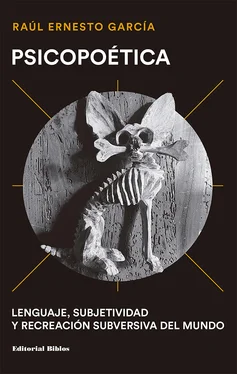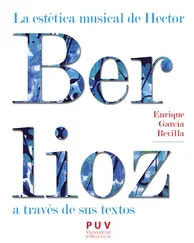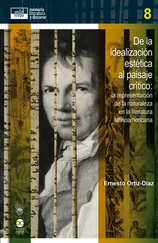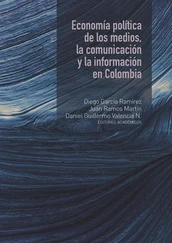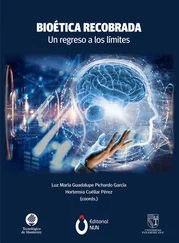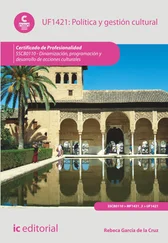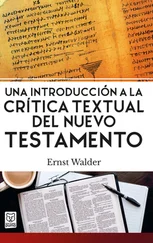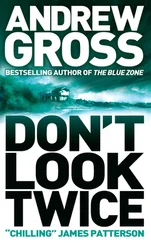Psicopoética involucra en su activación todas las participaciones (aunque diferenciadas) de quienes sostienen esa forma de interlocución. No habrá sujetos pasivos en dicho proceso. Las cosas que se digan en ese tipo de encuentro serán, mal que bien, asunto de todos. Pero, además, todo lo que se dice en tal espacio conversacional implica expresiones transidas por una actividad creadora vinculada con, y sustentada en, una especie de realización energética de la palabra. Cada sujeto aporta unas y otras producciones enunciativas que no se uniformizan en su presentación, sino que, aun en su entrelazamiento específico con los aportes de las otras personas, mantienen cierta autonomía de estilo, cierto carácter de autoría irrepetible. Aun así, cualquier producción psicopoética en la interlocución no es ni podría ser absoluta en su originalidad , porque nunca está exenta de diversas determinaciones sociodiscursivas propias de la situación histórico-concreta, y porque, además, requiere siempre un campo, ámbito o red sociomaterial de relaciones que le confiere sentido más allá de la mencionada originalidad o carácter de autoría.
De todas formas, no habrá un modo unitario ni tampoco incondicionado de vivir la experiencia psicopoética en la interlocución. Si bien tal encuentro produce relaciones intersubjetivas irrepetibles en virtud de la recreación afectiva de los plexos existenciales de los participantes, este solo puede acaecer en situación y en el marco de contextos grupales o comunitarios particulares que hacen viable el surgimiento de dicha forma de dialogar. No hay aspectos esenciales en psicopoética (no hay esencia que determine a priori la condición psicopoética de una conversación). Esta característica no impide, sin embargo, reconocer la aparición relativamente sostenida de una vocación crítica en el diálogo psicopoético. Un cuestionamiento implícito o explícito más o menos permanente y mordaz de valores culturales, ideológicos o políticos establecidos.
Psicopoética no acontece en lo estrictamente dicho de la interlocución (es decir, en el terreno propiamente textual o discursivo); tampoco acontece únicamente en la subjetividad individual como mera vivencia aislada. Psicopoética acontece precisamente en el entramado dinámico y complejo de relaciones que los dialogantes promueven con el entorno. Entramado de relaciones que incluye objetos y condiciones materiales, procesos interactivos y producción de subjetividades diversas que en ese instante se aboca a la reinvención expresiva en el espacio del intercambio verbal mismo. Motivaciones variadas, estilos personales en juego, estados de ánimo compartidos, valores, criterios, tradiciones, experiencias, imágenes, gustos, expectativas y recuerdos que circulan agitadamente en ese diálogo-libre que trastoca la estabilidad del intercambio para dar paso a la energía creativa de la ficción y del hallazgo.
Psicopoética presupone no solo el momento productivo, sino también el momento actitudinal en la interlocución. Se trata del proceso que incluye y relaciona, por un lado, la elaboración verbal creativa de un planteamiento y, por otro, el conjunto de asunciones que suscita lo expresado en la persona o en el grupo de personas que escuchan y miran como interlocutores del encuentro en ese instante. El relieve psicopoético de lo expresado comporta, pues, la participación de sujetos relativamente sensibilizados que atienden, reciben, reactivan, rearticulan tales expresiones –siempre en situación– y las reorientan diferencialmente hacia una continuidad (no imperativa) del poetizar mismo. Así, quien escucha participa ya en la reelaboración (en la re-creación) activa de lo que se dice. Me refiero a esa tendencia proclive al juego inventivo en el hablar que potencia, en efecto, una condición estética en el contexto situacional específico, porque involucra iniciativas insospechadas de transformación de sentidos.
Pero habrá que subrayar también que psicopoética se separa necesariamente de una actitud exegética o hermenéutica en su realización. No pretende explicar ni tampoco interpretar lo dicho para elegir un sentido correcto de lo expresado. No pretende, desde luego, analizar lo dicho. Antes bien, al contrario: toda exigencia explicativa, interpretativa o analítica en la interlocución (aunque relativamente inevitable), al tiempo que acondiciona, también obstaculiza de una u otra manera el decursar psicopoético. No se trata de seguir el despliegue del lenguaje , sino de fugarse de él, es decir, de acudir al pliegue productivo de subjetividad, de esgrimir la invención imaginativa en el hablar que conduce a revelaciones inmediatas de mundos alternos. Las expresiones del diálogo psicopoético establecen en su heterodoxia diversas rupturas y transformaciones de los códigos prescriptivos del decir; pero encuentran sentidos pertinentes dentro de las coordenadas situacionales específicas en que acaece su realización. Los dialogantes inmersos en la dinámica psicopoética ponen en juego ciertas predisposiciones favorables a lo creativo, suponen cierto “optimismo estético”, 123pero no renuncian por eso al ejercicio eventual de la crítica .
Por todo esto es que el talante psicopoético en el diálogo se distancia de aquella interlocución con fines interventivos asociada a codificaciones, esquemas y procedimientos de adaptación y normalización de la vida, para aproximarse a la negación actual de preceptos y prescripciones sociales, en un intercambio que se preocupa menos de la consigna comunicativa (como transmisión de mensajes claros y completos) y se ocupa más del acto iniciático siempre renovado de acceder a esos viajes misteriosos, personales, divertidos, imprevisibles y aventurados de la palabra (acontecimiento fugaz) por los mundos intersubjetivos de la existencia compartida.
1. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia , Valencia, Pre-Textos, 2002 (1980), p. 82.
2. Ibídem, p. 84.
3. Ibídem, p. 86.
4. Ibídem, pp. 90-91.
5. Ibídem, p. 91.
6. Ibídem, p. 97.
7. Ibídem, p. 101.
8. Ibídem, p. 102.
9. Ibídem, p. 103.
10. Ibídem, pp. 103-104.
11. Ibídem, p. 106.
12. Ibídem, p. 107.
13. Ibídem, p. 108.
14. Ídem.
15. Ibídem, p. 109.
16. Ibídem, p. 112.
17. M. Serres, La comunicación: Hermes I , Barcelona, Anthropos, 1996 (1968).
18. Ibídem, p. 9.
19. Ibídem, pp. 10-21.
20. Ibídem, p. 11.
21. Ídem.
22. Ibídem, pp. 11-12.
23. Ibídem, p. 12.
24. Ídem.
25. Ibídem, pp. 13-14.
26. Ibídem, p. 15.
27. Ibídem, p. 16.
28. Ibídem, p. 17.
29. Ibídem, p. 18.
30. Ibídem, pp. 20-21.
31. Ibídem, p. 31.
32. Ibídem, p. 50. Puede verse también R. E. García, El diálogo en descomposición , Ciudad de México, AMAPSI, 2008, pp. 32-33.
33. M. Serres, El contrato natural , Valencia, Pre-Textos, 2004 (1990), pp. 19-24.
34. Ibídem, p. 20.
35. Ibídem, p. 21.
36. M. Maffesoli, El instante eterno: el retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas , Buenos Aires, Paidós, 2001 (2000).
37. Ibídem, p. 16.
38. Ibídem, p. 179.
39. Véase M. Maffesoli, Elogio de la razón sensible: una visión intuitiva del mundo contemporáneo , Barcelona, Paidós, 1997 (1996).
40. M. Maffesoli, Elogio de la razón sensible , pp. 16-17.
Читать дальше