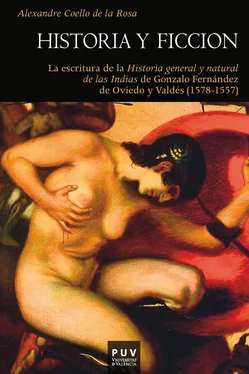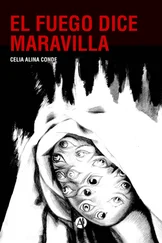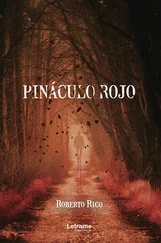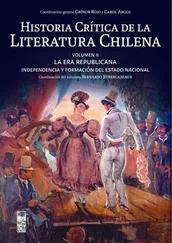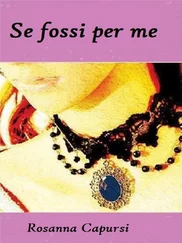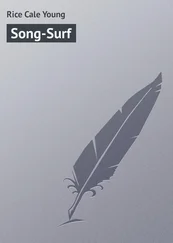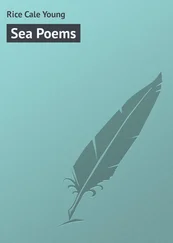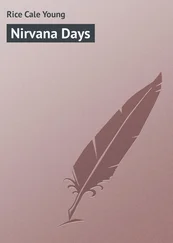Después de haberse embarcado por dos veces a las Indias (abril de 1514; abril de 1520), Oviedo volvió a Castilla después de haber sido requerido por Pedrarias en otoño de 1523 para promover su destitución. 16En Santo Domingo se casó por tercera vez y última vez con Catalina Rivafecha. 17Tan pronto pisó tierras castellanas se concentró en la publicación el Sumario de la natural y general historia de las Indias (1526), un breve tratado de ochenta y seis capítulos que antecedió a la primera parte de la Historia General y Natural de las Indias (1535). 18A finales de septiembre de 1530 regresó por cuarta vez como procurador –o agente– de las municipalidades de Panamá y de Santo Domingo. Su trabajo consistía en acusar al cordobés Pedro de los Ríos –quien substituyó a Pedrarias, conocido como «el Galán» o «el Gran Justador», en la gobernación de Castilla del Oro en 1526– de defraudar los intereses de la Corona y de mala administración ante el Consejo Real de Indias (1518). Situado en medio del tráfico de influencias políticas y económicas de magistrados y oficiales reales, Oviedo consiguió que el ambicioso gobernador fuera destituido. 19A pesar de su efectividad como burócrata e intermediario en el nombramiento y destitución de los «malos gobernantes» coloniales de la época, Oviedo perdió en mayo de 1532 la gobernación de Cartagena que ambicionaba durante tanto tiempo. 20En compensación, Francisco de los Cobos, un influyente secretario del Consejo de Finanzas del Emperador (muerto en 1547), 21concedió a Oviedo un salario de 30.000 maravedíes anuales para averiguar las cosas concernientes a la geografía y la historia del Nuevo Mundo, con la obligación de enviarlas al Consejo para ser incorporadas a la Crónica Real de Castilla. 22A finales de mayo, Oviedo pidió al Consejo de Indias que le permitiera renunciar a la veeduría del Darién a favor de su único hijo Francisco Fernández de Valdés –que contaba veintitrés años y murió ahogado al intentar cruzar un río cerca de Arequipa en noviembre de 1536, cuando iba en compañía de la hueste de Diego de Almagro, de regreso de la fabulosa expedición a Chile. Con más de cincuenta años y amoldado a la vida y al clima de Santo Domingo, las Cortes de Castilla vieron con buenos ojos el nombramiento oficial de Oviedo como cronista real el 18 de agosto de 1532 –un cronista erudito y castellano, no un cronista agente de propaganda e italiano– en un momento crucial de debate acerca de la legitimidad del dominio político de las Indias. 23
A lo largo de los siglos XVI y XVII, la historiografía indiana –sin duda el género literario más significativo de la historiografía española temprana– experimentó una notable expansión. Historiadores y/o cronistas de la época, como Pedro Mártir de Anglería, Francisco López de Gómara o el mismo Fernández de Oviedo, produjeron una nueva historia en lo que Michel de Certeau definió alegóricamente como escribir en una «página en blanco», convirtiéndose en figuras clave de la nueva economía escriturística del Renacimiento español. Escribir historias en el mundo medieval no tenía que ver con la adquisición de nuevos saberes sino con la acumulación de lo ya sabido. A partir del siglo XVI la concepción historiográfica del humanismo tenía mucho que ver con el reconocimiento de los grandes modelos clásicos –como Polibio, Salustio, Tácito o Tito Livio– y retóricos. Pero también con las pretensiones de una mayor proyección internacional de la monarquía española y el mecenazgo. La actitud del historiador hacia el pasado ya no es de una simple imitación de los modelos antiguos, sino de una revisión de los mismos para las necesidades del presente. 24Siguiendo al pensador francés, la escritura de la historia reinventa continuamente los eventos de la experiencia pasada y los convierte en un producto cultural que se extiende más allá de las experiencias particulares o individuales de sus protagonistas, contribuyendo a satisfacer los intereses de una cultura expansiva y hegemónica. 25
Como sabemos, la Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano –recordemos que Fernández de Oviedo es el primero que utiliza el término para designar la historia de la totalidad de las nuevas tierras descubiertas– se publicó por primera vez el 30 de septiembre de 1535 (Sevilla: Juan Cromberger) y parcialmente el 2 de mayo de 1547 (Salamanca: Juan de Junta). 26La segunda y la tercera parte fueron publicadas conjuntamente por Amador de los Ríos en cuatro grandes volúmenes en Madrid en 1851-1855. 27Recientemente, historiadores como Jesús María Carrillo (2003, 2004) y Antonio Barrera (2006) han señalado que el Sumario de la natural historia de las Indias (Toledo, 1526) y la Historia (Sevilla, 1535) son las primeras obras ilustradas de un funcionario real encargado de desentrañar y sacar a la luz la materialidad americana –vegetación, animales y modos de vida– a través de la acción y la voluntad científica –el «querer saber»– de sus protagonistas. 28La construcción de un modelo de autoridad basado en la experiencia directa, vivencial, le permitirá al Oviedo naturalista inventariar y clasificar esa materialidad como lo habían hecho los Antiguos, en especial Aristóteles y su admirado Plinio Segundo –el Viejo (23-79 DC). 29Para ello no utilizará un vocabulario ex novo y unitario, sino que, como apunta Carrillo, intentará reproducir en la medida de lo posible la singularidad de lo ya existente –la «novedad»– mediante un estilo sencillo y llano. Esta correlación entre lo visible y lo nombrable significa que los españoles debían aprender a «leer» el Nuevo Mundo tal y como se presentaba ante sus ojos, observando las virtudes estéticas de las especies y las posibilidades de transferirlas a un lenguaje visual. 30Cínicamente, a mediados de 1540, Oviedo lamentaba que sus fuentes de información estuvieran desapareciendo, y con ellos, el conocimiento empírico de las «cosas» americanas, sin advertir que dicho conocimiento dependía de su papel como agente observador del presente colonial y de los requerimientos –políticos, económicos, morales– del sistema social del que formaba parte. 31
Como señala Mercedes Serna, la «verdad histórica» del Renacimiento se relacionaba con la capacidad de evocar una realidad espiritual oculta a los ojos de los hombres vulgares, pero accesible a los dotados de una visión poética. La historiografía española del siglo XVI, por tanto, incorporaba leyendas y profecías que provenían de la tradición bíblica o grecolatina. 32Este es el caso de la Historia General y Natural de Fernández de Oviedo, una obra compuesta por un conjunto de relatos y narraciones legendarias, interpolaciones episódicas, digresiones anecdóticas, diálogos ficticios, en suma, estilos de contar las experiencias vividas en el Nuevo Mundo, impregnadas de providencialismo y de otros juicios de valor procedentes de una formación retórica tradicional –Aristóteles, Cicerón, Quintiliano– y de la pastoral judeocristiana. 33La particularidad y la contingencia de los hechos históricos –informes, cuestionarios, etc.– autorizaban la Historia en tanto eran verdaderos. Pero, como ha señalado J. M. Carrillo (2003), ese «discurso de la verdad» utilizó imágenes o concepciones para representar la viveza e inmediatez de lo narrado. 34Imágenes que, como es sabido, reproducían discursos coloniales con significados de alto contenido exegético, ideológico y mesiánico.
Hayden White fue uno de los primeros en preguntarse sobre el estatus literario-historiográfico de los textos coloniales, señalando las conexiones entre la actividad del historiador y el novelista. Desde el campo de la crítica literaria, White sostiene que la intención política y social de un texto historiográfico puede rastrearse a partir de la estructura narrativa y arquetípica de su autor. 35De acuerdo con esto, observamos que Oviedo inscribe su obra en el marco elegante de la cultura clásica renacentista. 36Su estilo literario es propio de la historia panegírica o encomiástica ( laudatio y exordio ), configurando un discurso salpicado de héroes arquetípicos de un orden teleológico cristiano en lucha contra las fuerzas del mal. Al otro lado se situaban los «indios flecheros» o caribes, que se complacían en ser licenciosos y practicaban el canibalismo de acuerdo con una lógica colonial. 37Estas prácticas corrompidas, al tiempo que horrorizaban a los europeos, alimentaban su fascinación por otros pueblos monstruosos con particularidades extrañas y diversas, como las amazonas, los pigmeos, los nereidos u hombres marinos y los gigantes patagones, que pertenecían a la mitología medieval, heredada de la patrística y del topos pliniano. 38
Читать дальше