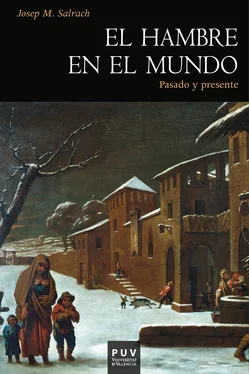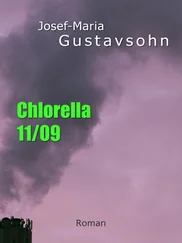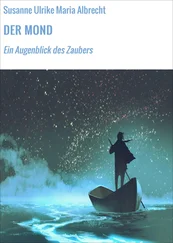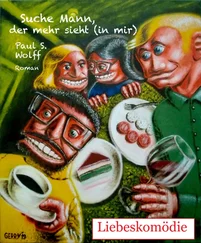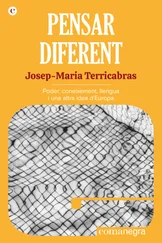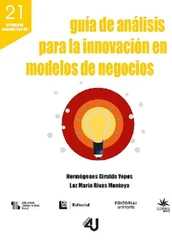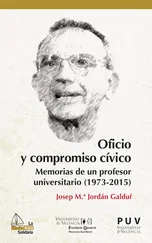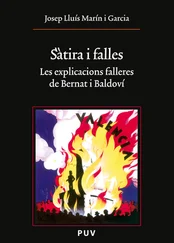Normalmente el mercado de las ciudades antiguas carecía de normas protectoras de los consumidores, que padecían los efectos del almacenamiento especulativo y de los precios abusivos. Está claro que tasar el grano sin adoptar otras medidas podía resultar contraproducente. Tiberio (14-37), que lo sabía, cuando lo tasó en Roma, ofreció compensaciones a los comerciantes. Juliano (361-363), en cambio, quiso ser más radical. Con ocasión de una crisis de subsistencias en Antioquía, hizo llevar grano de Egipto y lo hizo vender a precio rebajado, sin racionarlo. Los especuladores lo aprovecharon inmediatamente para comprar todo el grano posible, lo almacenaron y lo vendieron tiempo después a un precio alto. Normalmente, sin embargo, la tasación era una medida que los gobiernos urbanos imponían junto con otras como la prohibición de las exportaciones, la declaración forzada de los stocks y la obligación de poner a la venta el grano excedente. 29
Medidas como estas se adoptaban a menudo bajo la presión popular. En las ciudades-estado griegas había canales de protesta a través de los cuales el pueblo expresaba el descontento por las alzas de precios y la falta de alimentos en el mercado. Era, generalmente, en el decurso de las fiestas religiosas y de los espectáculos públicos cuando se expresaba este estado de opinión. Los gobernantes y, en general, los poderosos tomaban nota de la situación y reaccionaban en consecuencia. Aún así, hubo revueltas que, en algunos casos, degeneraron en la quema de casas y graneros de gobernantes, mercaderes ricos y terratenientes. También en Roma, y en general en las ciudades romanas, la presión popular, expresada en forma de protestas en el teatro y en el hipódromo, tuvo como efecto estimular la generosidad de los poderosos y la reacción de los gobernantes. El emperador Tiberio, en el año 32, en Roma, fue abucheado por el pueblo enfurecido por la subida de precios y respondió con medidas de tasación, y Claudio, en plena crisis de subsistencias, en el 51, hubo de ser rescatado por la guardia personal de manos de la plebe que le rodeaba en el foro. Hubo de importar grano y compensó a los comerciantes con exenciones fiscales.
Puede parecer sorprendente que los gobernantes de estas ciudades y Estados antiguos tolerasen las protestas populares, y que fueran a fiestas religiosas y a espectáculos públicos sabiendo que se exponían a ser abucheados. Pero podríamos suponer que esto formaba parte de la lógica de este sistema social, en el que estaba vigente el concepto de la civilitas y la ideología de la res publica , que hacía que el gobernante se acercara al pueblo (la plebe urbana) para recibir de él normalmente la aprobación entusiasta, con el riesgo, claro, de tener que soportar a veces la protesta. En todo caso, era un riesgo controlado que servía para recordar a los gobernantes la obligación de no dejar morir de hambre al pueblo, a la plebe urbana, a la que se reconocía el derecho de quejarse en una cuestión tan vital como esta y por los canales establecidos, nunca por la violencia. 30
La impresión final es que, en respuesta a la presión popular, las medidas tomadas por las autoridades, en Roma sobre todo, pero también en otras ciudades del Imperio, tuvieron efecto, y a excepción de los años de guerra civil, las poblaciones urbanas pudieron escapar de las hambres catastróficas y combatir con cierta eficacia las carestías. Ha de quedar claro, no obstante, que todo se hizo a costa de los sacrificios forzados de la gente del campo, porque del campo procedía el alimento, lo que es también un dato a retener, porque el procedimiento se repetirá muchas más veces en la historia humana hasta la industrialización en Europa y actualmente en muchos países subdesarrollados.
Sin duda, las expuestas son experiencias del mundo antiguo que, de una manera o de otra, pasaron al medieval. Es verdad que la caída del Imperio romano en Occidente, con las invasiones y la inestabilidad política que siguió, originó rupturas y pérdidas culturales y de organización social, pero cuestiones tan esenciales para la supervivencia de las poblaciones como las descritas no se debían olvidar fácilmente. Muchas instituciones desaparecieron y muchas prácticas y costumbres se interrumpieron, pero, en la conciencia de los pueblos, las experiencias de lucha por la supervivencia no se olvidaron del todo y algunas renacieron.
«CONSUMIDOS COMO ESPECTROS»
A partir del siglo III las cosas comenzaron a ir mal en el Imperio. Los historiadores discuten sobre la llamada crisis del siglo III. ¿Realmente la hubo o no? ¿Fue una auténtica crisis o sólo un conjunto de dificultades, finalmente superadas? Desde la perspectiva del hambre que nos ocupa, algo pasó. La historia ya no fue como antes, sino que los siglos del Bajo Imperio (III-V) estuvieron salpicados de crisis de subsistencia y de hambres auténticas. Continuaron las manifestaciones populares en el teatro y en otros lugares públicos, que servían a los gobernantes para medir el clima social e identificar las raíces de los problemas, pero el nivel de crispación subió. En Roma, en concreto, la marcha de los emperadores, a partir del primer tercio del siglo IV, creó un peligroso vacío de poder, y las autoridades municipales se vieron muchas veces desbordadas por la ira popular a causa de las crisis de subsistencias. Así, por ejemplo, Tertullus, prefecto de la ciudad en 359-361, se sintió amenazado de muerte cuando la flota del grano no arribó al puerto de Roma en el tiempo previsto. También Símmaco, prefecto en 397, cuando Gildón, gobernador de África, se rebeló y atacó las naves que llevaban el grano a Roma, lo declaró enemigo público pero él, temiendo por su vida al oír las quejas populares, abandonó la ciudad. 31
Las noticias de los siglos IV y V, quizá porque, en lo que concierne a los problemas de abastecimiento, son más abundantes y precisas que antes, nos muestran un panorama más grande y más desolador, no circunscrito a Roma, que, no obstante, continúa siendo el lugar y la ciudad de la que tenemos más información. En efecto, nuestra cronología, elaborada sobre todo a partir de la obra de L. Cracco Ruggini, 32muestra que la vieja capital del Imperio vivió alarmas muy frecuentes y conoció unos cuarenta años malos, algunos de hambre auténtica (361, 408-410) causada por conflictos y asedios militares. 33
Pero ahora ya sabemos que padecieron carestías y hambres no solamente Roma, sino también regiones enteras de Italia, 34la Galia, 35Hispania, 36el Norte de África, 37los Balcanes 38y la parte oriental del Imperio. 39Algunas hambres o carestías fueron de gran alcance: afectaron a todo el Occidente mediterráneo (en 423) e incluso, se supone, a todos los países del Mediterráneo (383, 418).
Ahora por primera vez tenemos un relato del horror, que parece marcar por sí mismo el cambio de época. Nos referimos al hambre que hacia los años 312-313 asoló el Oriente, según Eusebio de Cesarea (hacia 260 – hacia 340), el primer historiador de la Iglesia, que nos da, por eso mismo, un testimonio interesado. Según él, la cólera divina por la que fue la última persecución padecida por los cristianos se abatió sobre el Imperio. El relato es cautivador: el precio del grano se disparó mientras miles de hombres, sin nada para comer, se morían de hambre y epidemias en las ciudades, y todavía más en el campo; los que tenían algún bien valioso lo vendían por un puñado de grano; los que ya no tenían nada comían hierbas, enfermaban y morían; mujeres de buena familia pedían caridad por las calles; los más hambrientos, consumidos como espectros, no tenían fuerzas para mantenerse en pie y se desplomaban; allí mismo, en la vía pública, agonizaban repitiendo con el último aliento de vida la palabra hambre, y así los cadáveres se amontonaban por plazas y calles para alimento de los perros, mientras los vivos temían caer en la antropofagia. Los ricos de origen ayudaron a los más pobres al principio pero después, al ver que el hambre persistía y la falta de alimento también les afectaba, reaccionaron con crueldad antes de caer también ellos en la miseria, y padecer el hambre. 40
Читать дальше