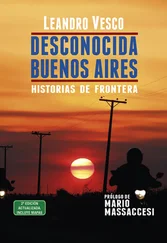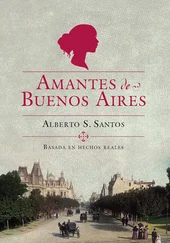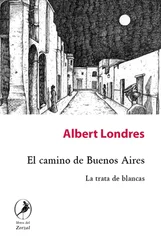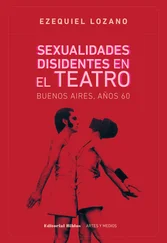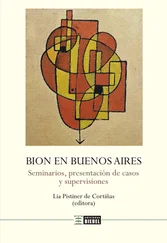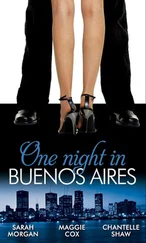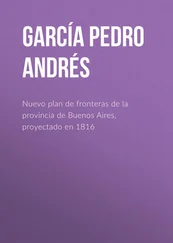Castilla tiene seiscientos habitantes. Está a pocos kilómetros de la ruta provincial 51. No bien se entra, se percibe que no es un pueblo más: hay calles con vecinos haciendo compras, las bicicletas se cruzan, los niños están jugando en las veredas y una flamante heladería en una esquina recién pintada es la novedad más comentada. “De a poco las cosas nos están saliendo”, enfatiza Santiago y tiene razón. El pueblo está hermoso y con ideas. Hay emprendedores que apuestan por el terruño: uno de ellos está haciendo cabañas, otro hará un restaurante en la antigua capilla del pueblo. Una bicicletería, lo de Bainotti, es también un museo: al lado de las herramientas hay máquinas de coser más viejas que el tiempo que aún funcionan, figuritas y pedazos de la historia personal de cada uno de nosotros materializados en elementos que alguna vez usamos y que aquí se exponen. “También hay girasol, pero lo tenés que tostar y ponerle un poquito de sal”, detalla Cristina. Al salir, un vecino que no me conoce, me saluda. El pueblo tiene una cordialidad aguda. Si el DNI no lo advirtiera, parecería que uno ha nacido aquí.
Es mediodía y todos los caminos conducen a El Palenque. Stella, recibe a los parroquianos detrás de un mostrador donde descansan las botellas de aperitivos. Un peón le está haciendo honor a un vermut, mientras lee un diario, posiblemente de varios días atrás; son las once y media y se siente ese inmaculado aroma a la sartén calentándose, el preaviso de que pronto allí se freirá pan recién rallado a mano. “Que quede claro, yo soy cocinera, no tengo nada que ver con los chefs”, se ataja. Vemos con admiración este protocolo. El comedor es un espacio digno, cuadros de gauchos notables, almanaques de años gloriosos y algunas plantas que se olvidaron que necesitan agua para vivir; a pesar de esto, las mesas están muy limpias y la pulcritud reina. Acá lo importante es comer.
El aroma que sale de la cocina, fascina, eriza los sentidos. “Hace cuarenta y tres años que cocino, soy conocida por mis milanesas. Lo único que te puedo decir es que hay que saber trabajar con las manos y usar productos nobles, no hay mucha ciencia: les pongo pan rallado que hago yo misma, huevo y sal… y la carne es de Castilla”. El comedor es un lugar de culto para los amantes de la comida criolla. “Acá han venido a comer el abuelo, el padre, el hijo y el nieto, todas las generaciones; nos conocemos todos, la milanesa acerca a todos”. La cocina es un escenario alquímico, los elementos son puros y simples. Una tabla de madera tiene la masa de los ravioles y la de los ñoquis. El relleno de acelga se ha hecho temprano, la acelga es de acá nomás. No hay muchas especias, el talento de Stella es trabajar con los sabores originales de los productos del territorio, respetar sus tiempos de cocción, no acelerar nada. “Los tallarines los cortamos a cuchillo, no hay mucho secreto –nos repite–: solo les pongo harina y huevos que me traen del campo”.
“Mis padres lo abrieron, y por cuestiones de enfermedad quedé yo. Estuve diecinueve años de novia y hace veinticinco nos casamos con mi marido. No me imagino en otro lugar”; las lágrimas caen de los ojos de Stella. Extiende en la mesa sus manos, limpias y generosas en arrugas, hechas para crear alimento y emociones sencillas. Hay clientes que vienen a buscar sus milanesas desde lejos. La devoción por este plato parece no importarle, ella cocina porque es lo que sabe hacer, naturalmente; acaso este sea el conocimiento que se ha perdido en los restaurantes y que en pueblos como Castilla aún se conserva. El sabor en su estado puro se consigue con amor y paciencia, y sin tantas pretensiones. “Tengo que hacer la pasta; si no, la gente se va a quedar sin comer”, avisa Stella. La vemos pararse y entrar a su cocina. Hay pocas cocineras como ella. Castilla tiene el mejor de los atractivos: cocina simple con sabor. No hay mejor horizonte.
 Muy cerca del acceso a Chacabuco, a un costado de la ruta 7 encontramos La Espada Rota, parada obligada de los amantes de los sabores criollos, especialmente de la carne asada. La calidad de sus cortes más la perfecta técnica de su asador configuran un lugar que deja con la boca abierta a los puristas del asado. La mejor opción es elegir una parrillada, pero, para empezar, prestar atención a la primera entrada de entrañas, chorizos y morcilla. La última, muy festejada por su extraordinario sabor. + info:ruta 7, km 201.
Muy cerca del acceso a Chacabuco, a un costado de la ruta 7 encontramos La Espada Rota, parada obligada de los amantes de los sabores criollos, especialmente de la carne asada. La calidad de sus cortes más la perfecta técnica de su asador configuran un lugar que deja con la boca abierta a los puristas del asado. La mejor opción es elegir una parrillada, pero, para empezar, prestar atención a la primera entrada de entrañas, chorizos y morcilla. La última, muy festejada por su extraordinario sabor. + info:ruta 7, km 201.
 El postre se encuentra entrando a Chacabuco. Excusa para conocer la localidad, en el centro, a pocos metros de la plaza está Heladería Lamothe, clásica y tradicional, creada por José Lamothe hace más de 70 años. Producen helados artesanales, cremosos y a la medida de la emoción, perfectos. Sabores recomendados: toda la variedad de dulce de leche y la crema matcha, con base de chocolate blanco y salsa de té verde. Imperdibles sus tortas heladas. + info:Almirante Brown 169. Teléfono 02352 42-8373.
El postre se encuentra entrando a Chacabuco. Excusa para conocer la localidad, en el centro, a pocos metros de la plaza está Heladería Lamothe, clásica y tradicional, creada por José Lamothe hace más de 70 años. Producen helados artesanales, cremosos y a la medida de la emoción, perfectos. Sabores recomendados: toda la variedad de dulce de leche y la crema matcha, con base de chocolate blanco y salsa de té verde. Imperdibles sus tortas heladas. + info:Almirante Brown 169. Teléfono 02352 42-8373.
Hotel rutero y comedor Peumayén,
platos con aires trufados
A la noche es cuando la magia se produce. Uno se acuesta y el sueño llega oyendo a lo lejos los motores de los camiones o autos conducidos por los conductores noctámbulos que recorren los caminos aprovechando el silencio y la tranquilidad de la ruta nacional 33 a esas horas. Dormir en un hotel rutero tiene un encanto particular; es una categoría de alojamiento que se nutre de personas que están en movimiento. Son espacios donde uno se muestra tal como es, cobijan y contienen, y acá el café con leche tiene un aroma que lo hace inolvidable. El hotel Peumayén es uno de estos lugares. Hotel y comedor, la posada –ese es el nombre que mejor le calza– está en el acceso a Espartillar, un pueblo del partido de Saavedra de menos de ochocientos habitantes que en estos años vive pendiente del olfato de los perros que cien días al año encuentran trufas en una plantación vecina.
“No sabíamos nada, pero en dieciséis meses hicimos todo”, cuenta Tito Platz cómo levantaron este hotel que en pocos años cobró trascendencia no por su servicio de hospedaje –atildado y pulcro–, sino por su cocina. Como buenos descendientes de alemanes del Volga, él y su esposa, Liliana Olleta, antes de comenzar a construir las habitaciones, terminaron el salón comedor. El lugar le dio a Espartillar un nuevo espacio donde poder disfrutar comidas tradicionales. Aquí entró en juego Hilda Rauch, quien se ofreció a darles una mano en la cocina. La movida resultó y cómo. “Hice varéniques, como los hacía mi abuela y a la gente le gustaron”. Sin saberlo, cada vez que las mesas reunían a los vecinos y viajantes, la memoria emotiva del sabor despertó. Es un plato que remite directamente a la niñez, a las mesas largas donde se reunían las familias. Un sabor perdido que en Peumayén revivió.
La gastronomía tiene este poder, el de lograr que una persona recorra cientos de kilómetros pare reencontrarse con un sabor que creía olvidado. También atrae al que quiere probar por primera vez un plato que tiene comensales devotos. El varénique es una receta ucraniana que tiene su versión alemana, llamada maultasch , aunque aquí se popularizó con el primer nombre. Se trata de una masa de harina con leche y huevo, que se amasa con forma de empanada o pastelito y se rellena con ricota, manzana y nuez, aunque esto depende de la receta de cada familia, y algunos le agregan papa y cebolla. Se hierve la pasta y se sirve con una salsa de crema y pan frito. Aunque la receta la puede hacer todo el mundo, solo aquellas personas que tienen con ella un puente emotivo, logran hallar el sabor perfecto, un aroma que se funda en el pasado, entre las brisas del recuerdo. En época de cosecha, al plato se le agrega trufa, el diamante negro.
Читать дальше

 Muy cerca del acceso a Chacabuco, a un costado de la ruta 7 encontramos La Espada Rota, parada obligada de los amantes de los sabores criollos, especialmente de la carne asada. La calidad de sus cortes más la perfecta técnica de su asador configuran un lugar que deja con la boca abierta a los puristas del asado. La mejor opción es elegir una parrillada, pero, para empezar, prestar atención a la primera entrada de entrañas, chorizos y morcilla. La última, muy festejada por su extraordinario sabor. + info:ruta 7, km 201.
Muy cerca del acceso a Chacabuco, a un costado de la ruta 7 encontramos La Espada Rota, parada obligada de los amantes de los sabores criollos, especialmente de la carne asada. La calidad de sus cortes más la perfecta técnica de su asador configuran un lugar que deja con la boca abierta a los puristas del asado. La mejor opción es elegir una parrillada, pero, para empezar, prestar atención a la primera entrada de entrañas, chorizos y morcilla. La última, muy festejada por su extraordinario sabor. + info:ruta 7, km 201. El postre se encuentra entrando a Chacabuco. Excusa para conocer la localidad, en el centro, a pocos metros de la plaza está Heladería Lamothe, clásica y tradicional, creada por José Lamothe hace más de 70 años. Producen helados artesanales, cremosos y a la medida de la emoción, perfectos. Sabores recomendados: toda la variedad de dulce de leche y la crema matcha, con base de chocolate blanco y salsa de té verde. Imperdibles sus tortas heladas. + info:Almirante Brown 169. Teléfono 02352 42-8373.
El postre se encuentra entrando a Chacabuco. Excusa para conocer la localidad, en el centro, a pocos metros de la plaza está Heladería Lamothe, clásica y tradicional, creada por José Lamothe hace más de 70 años. Producen helados artesanales, cremosos y a la medida de la emoción, perfectos. Sabores recomendados: toda la variedad de dulce de leche y la crema matcha, con base de chocolate blanco y salsa de té verde. Imperdibles sus tortas heladas. + info:Almirante Brown 169. Teléfono 02352 42-8373.