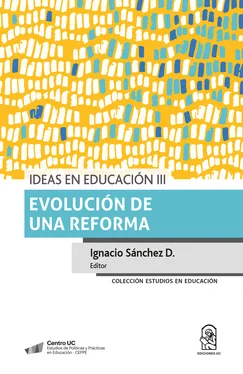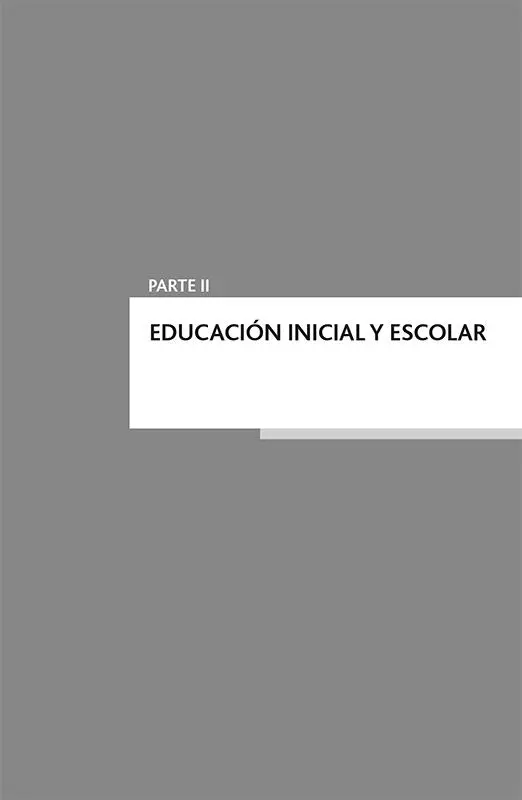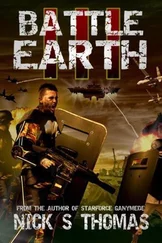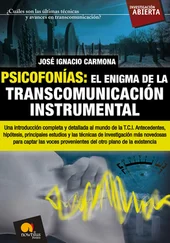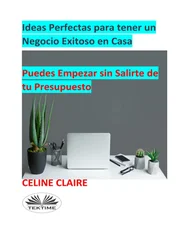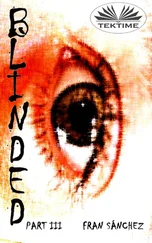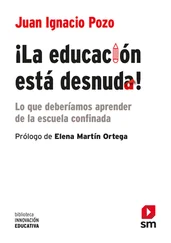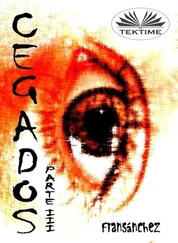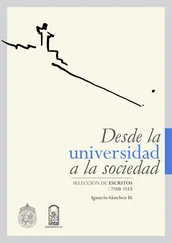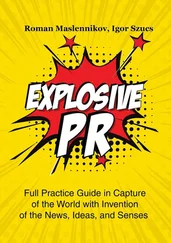Tünnermann, C. (1991). Historia de la Universidad en América Latina. De la época colonial a la Reforma de Córdoba. Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José, Costa Rica, pp. 77-107.
Tünnermann, C. (1996). Breve historia del desarrollo de la universidad en América Latina. En: La Educación superior en el umbral del siglo XXI, Caracas: Ed. CRESALC, pp. 11-38.
UNESCO/IESALC (2006). Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005, pp. 251.
UNESCO (2020). El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2020. En: http://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2021/02/ElEstadoDeLaCiencia_2020.pdf
Universidad Pontificia de México (Sitio web) (2021). Historia. En: https://www.pontificia.edu.mx/nosotros/historia/
Zapiola, M.S. y Llambías, F.J. (2006). Perfil de las Instituciones Católicas de Educación Superior en América Latina y el Caribe. En: Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. UNESCO/IESALC, pp. 204-216.
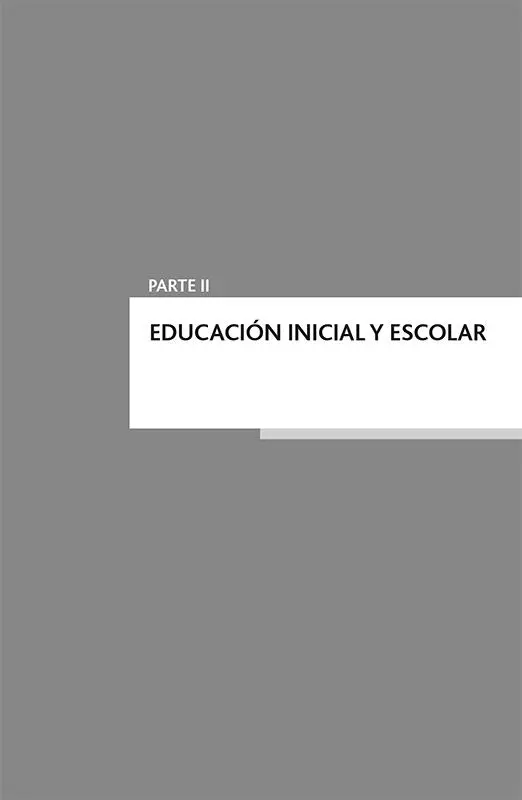
CAPÍTULO 4
LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA FRENTE A LA PANDEMIA
PAMELA RODRÍGUEZ
Profesora Adjunta, Facultad de Educación UC
CLAUDIA CORONATA
Profesora Asociada, Facultad de Educación UC
“Una crisis nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en cualquier caso juicios directos” (Arendt, 1996).
INTRODUCCIÓN
Hablar hoy de educación en términos generales y específicamente de educación infantil requiere, sin lugar a dudas, un momento de introspección para plantearnos una serie de preguntas que, como señala Hannah Arendt en la cita que preside este capítulo, el actual contexto invita a que sean planteadas; y aun cuando la palabra crisis casi siempre genera una cierta inquietud, la actual pandemia mundial nos interpela a ampliar los habituales horizontes de análisis, activando procesos creativos de pensamiento y búsqueda de nuevas respuestas, más acordes con la situación actual.
De esta manera, el capítulo es una invitación a analizar en retrospectiva los cambios ocurridos en el nivel de educación parvularia en nuestro país, desde la anterior publicación (Adlerstein & Rodríguez, 2018), donde se destaca la consolidación de la institucionalidad, incorporando a las profesionales del área en el sistema de carrera docente, lo cual junto a la actualización de los referentes curriculares han permitido seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad en la educación de este nivel educativo.
Sin embargo, acuciados por la pandemia que se desató el 2020 por el covid-19, se decretó el cierre de las instituciones educativas; hubo que desarrollar entonces diversas modalidades de acceso remoto a través de plataformas o de entrega de materiales de trabajo, que en el caso de la educación infantil se torna aún más complejo, especialmente para aquellas familias que desde antes de la crisis se veían confrontadas a una situación de vulnerabilidad (ONU, 2020; Child Trends, 2020). Es así que en una segunda parte de este capítulo describiremos algunas de las estrategias implementadas, al tiempo que analizaremos las recientes evidencias y recomendaciones nacionales e internacionales (Narea, Abufhele, Telis, Alarcón, & Solari, 2021; Shonkoff, Slopen, & Williams, 2021) que revisan las consecuencias tanto en el desarrollo socioemocional como en los aprendizajes (Abufhele & Bravo, 2021), todo lo cual requiere de la activación de programas y redes de apoyo y mayor protección de los niños y las niñas.
Para finalizar, nos plantearemos algunos importantes desafíos en respuesta a este escenario señalando algunas acciones que como universidad estamos desarrollando, de manera de responder al compromiso público que nos caracteriza.
1. Las familias y el confinamiento
La vida cotidiana se ha visto trastocada por un confinamiento que ha durado meses, exigiendo a las familias adecuar los espacios del hogar para el trabajo de algunos o el estudio de otros. Entonces la primera reflexión que emerge es acerca de cómo las familias han salvaguardado el mundo privado, que en algunos casos era un refugio de seguridad, descanso y desconexión de las exigencias del mundo público y el cual fue traspasado por la tecnología, mostrando en algunos casos la fragilidad del espacio hogareño y, en otros, evidenciando las dificultades afectivo-emocionales entre sus integrantes y complejas situaciones económicas y sociales. Esto, independientemente de las consecuencias que el covid-19 tuviera entre los miembros cercanos del entorno familiar.
En el estudio desarrollado por el equipo del Centro de Justicia Educacional (CJE) acerca del cuidado y bienestar de las familias en pandemia, una de las preguntas formuladas tenía que ver con qué era lo más difícil que, como familia, las personas han vivido. En las respuestas aparece con mayor frecuencia la palabra “encierro” denotando un malestar que va más allá de las sabidas consecuencias de adquirir la enfermedad. Al mismo tiempo, el 68,3% ha visto reducidos sus ingresos, y en una muestra de 985 familias encuestadas el 20,5% ha tenido algún miembro del grupo familiar que contrajo o manifestó síntomas que hacen sospechar que tuvo coronavirus. Esto permite vislumbrar algunas de las necesidades de apoyo socioemocional que tanto las familias como los niños y las niñas requerirán durante todo este proceso y, posteriormente, al regresar a la presencialidad laboral y escolar.
En esta misma línea, estudios como el de Yoshikawa et al. (2020) señalan el riesgo para la salud infantil de las precarias condiciones en que viven muchos niños y niñas, por falta de atención primaria en salud, pero fundamentalmente por estar sometidos durante períodos prolongados a ambientes con un alto índice de estresores provocados por las condiciones económicas y de salud socioemocional de las familias, en una etapa fundamental de desarrollo de su arquitectura cerebral y de sus sistemas biológicos (endocrino, cardiovascular, inmune, metabólico) de respuesta al estrés (Shonkoff, Boyce, Levitt, Martínez, Mc Ewen, 2021). Ambos estudios son coincidentes en la necesidad de apoyo a las familias, en especial aquellas que han debido migrar, proporcionándoles ayudas en alimentación y subsidios económicos sostenibles, al mismo tiempo que acompañándolos con estrategias de potenciación de sus habilidades parentales.
La mediación y redes de apoyo hacia las familias deberán orientarse hacia un trabajo conjunto que permita brindar a los niños y niñas pequeños cuidados cariñosos y entornos estimulantes para sus aprendizajes, apoyando sus esfuerzos por explorar y aprender en las diversas áreas de desarrollo del lenguaje y pensamiento matemático, al tiempo que compartiendo el goce y apreciación estética del mundo. Los padres deberían ser orientados, además, en las formas de promover la curiosidad y alentar los procesos de indagación de sus hijos en actividades de la vida cotidiana y en contacto con la naturaleza, así como en la interacción social con otras personas de su familia, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, de manera de establecer paralelamente redes de apoyo entre las comunidades.
El desarrollo de actividades de juego vinculadas a la crianza (Calmels, 2005) permiten la diversión compartida entre adultos y niños, junto a las actividades de cuidado, y llevan a asimilar de mejor modo la incertidumbre que se ha ido paulatinamente intalando en las vidas de las familias. En palabras de Humberto Maturana (2003), es a través de las interacciones mediadas entre el bebé y el adulto que se instalaría la matriz relacional inicial, otorgando a los seres humanos la capacidad de establecer el fundamento del pensamiento reflexivo en un convivir en la biología de un amar entramado en la corporalidad y el movimiento. Asimismo, es esta condición biológica-existencial primaria la que otorgará a los seres humanos una especial sensibilidad hacia las señales que le da otro, vivenciándose como ser corpóreo a través de contactos visuales, miradas, gestualidad y matices de voz, movimientos y desplazamientos, acompañados o no de lenguaje oral, constituyéndose en un espacio y tiempo relacional y dinámico vivenciado a través del actuar en libertad y del juego espontáneo. Algunos de estos juegos iniciales hacen referencia al sostén, es decir, a actividades que van desde jugar a ser mecido en los brazos y posteriormente en el columpio, jugar a ocultarse detrás de la sabanita o de un árbol y jugar a atrapar, desde el pillarse a los más tradicionales de persecución.
Читать дальше