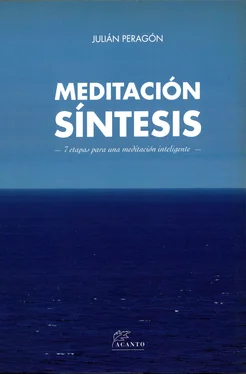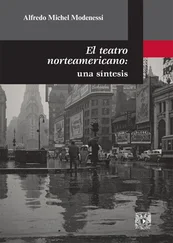La postura meditativa es una ratonera para el ego, un anzuelo para pescar el ilimitado amor y la importancia personal que se profesa a sí mismo, un cepo para atrapar la permanente huida del presente que le amenaza y, sobre todo, una red para cazar el terrible miedo que le tiene a la muerte.
Lo cierto es que no podemos vivir sin ego, sin una conciencia individual integrada en el mundo social. Ahora bien, no se trata de matar al ego literalmente, pero sí de reeducarlo, de que aprenda a permitir y no a controlar neuróticamente, a escuchar en vez criticar, a ser en vez de obsesionarse con tener, a confiar en vez de defenderse sistemáticamente, y lo más difícil, a amar en vez guerrear continuamente con todo y contra todos.
Meta
¿Dónde acaba el viaje iniciático? ¿Hasta dónde hemos de perseguir nuestro anhelo? ¿Cómo sabremos cuándo estamos iluminados? En realidad, el camino no existe (“se hace camino al andar”, diría el poeta), pero es una ficción útil. El camino no es más que el símbolo de nuestra búsqueda, de nuestros avatares, del reconocimiento de nuestra inconsciencia, y la certeza de una salida de la propia ignorancia.
El final del camino es el inicio de un nuevo camino, de la misma manera que al final de la gallina hay un huevo, y al final del huevo otra gallina. Caminamos porque creemos que lo que buscamos está lejos, pero mientras buscamos mantenemos unas anteojeras que nos impiden percibir la amplitud de la realidad, sufrimos una tensión vital que nos comprime por dentro, mantenemos unas esperanzas que son del todo infundadas. Cuando, frustrados, dejamos la búsqueda por infructuosa, entonces se hace la luz: nos damos cuenta de que lo que buscábamos ya estaba presente, que siempre había estado presente y de que, de tan cerca que lo teníamos, no podíamos verlo.
La meta la crea el ego, pues a su heroísmo le encanta tener metas que superar, batallas que ganar y misterios que desvelar. La paradoja sobreviene cuando comprendemos que es el mismo ego el que quiere desprenderse del ego, como si uno pudiera escapar de su propia sombra o atraparla al perseguirla. De esta manera, la meta forma parte del camino, y el camino forma parte de nuestra desesperación. La desesperación está soportada por el ego, que en sí mismo es pura ilusión.
Sin embargo, la respuesta no es intelectual. No basta con entender la paradoja: hay que vivirla; mejor dicho, hay que sufrirla.
La muerte del ego es un símbolo y también una experiencia. Lo que realmente muere no es el ego sino su orgullo, no es su capacidad planificadora sino su ambición. Muere su apego, control, manipulación, victimismo. Muere la sensación de identidad separada para renacer como mediación en la unidad con el Ser que somos. No nos olvidemos: la mitad del ego es ataque y la otra mitad defensa. Muchas batallas, dentro de una guerra que no es un camino de rosas…
Iluminación
Decíamos que más que matar al ego se trata de suspenderlo, acallarlo, de cortar las patitas de su orgullo… para ganar iluminación. Que nadie se llame a engaño: probablemente quien diga que está iluminado sea un impostor. Cuando alguien dice que está iluminado está cosificando algo que en realidad es un proceso, una vivencia pero no una cosa. No existe tal cosa como la iluminación; lo único que hay son grados de luz interior, matices en la libertad, oleadas de amor compasivo, pero nada a lo que agarrarse. No podemos colgar en nuestra pared un título que diga: “Me iluminé tal día a tal hora. Desde entonces, mi vida ha cambiado. Soy otro”.
Tal vez por eso, aquel que establece metas, certifica iluminaciones, y por eso tenemos infinidad de gurúes a medio cocer, fruto de un arrebato místico o de un estado alterado de conciencia. Maestros y maestrillos que, tarde o temprano, caen del pedestal cuando su “humanidad” no tiene dónde esconderse. Sin embargo, es probable que no haya una meta, o que la única meta sea el paso que estás dando, el bocado que estás comiendo o el abrazo que estás sintiendo en tu presente.
De la misma manera que el sol va iluminando más y más la tierra desde el momento en que sale por la mañana hasta alcanzar el mediodía, así también nosotros nos vamos iluminando progresivamente (aunque esto, insisto, no tenga ningún final) cuando somos capaces de ir deshaciendo los nudos que nos mantienen apegados a nuestros hábitos, cuando olvidamos las respuestas aprendidas y, desde la escucha sincera, dejamos que brote una respuesta espontánea, cuando aprovechamos las innumerables crisis como oportunidad de crecimiento, cuando dejamos de otorgar poder a las circunstancias y visitamos a nuestras intuiciones, y no sólo a la razón. Nos vamos llenando de luz cuando podemos ir un poco más allá de nuestras necesidades, de nuestra soberbia, de nuestras certezas; cuando somos capaces de cambiar de perspectiva, cuando dialogamos con nuestros límites, con nuestras incoherencias; cuando aceptamos nuestras derrotas, nuestras inseguridades y nuestros miedos.
Nuestra alma se libera cuando podemos soltar el lastre de la perfección, cuando podemos decir nuestras verdades sin herir, cuando acogemos el sufrimiento ajeno sin asustarnos. Nos volvemos más sabios cuando anónimamente nuestros actos se vuelven semillas de prosperidad, cuando toreamos las adulaciones sociales, cuando nos sentimos confortados en el silencio y la soledad.
Jesús decía que por sus frutos los conoceréis, una invitación preciosa a soltar nuestro collar místico, donde colgamos nuestros trofeos filosóficos. Iluminarse es aprender a vivir sin tantas respuestas y, lo más difícil, aprender a convertir lo complejo en simple, sin por ello perder profundidad.
La iluminación no es hablar con Dios ni viajar a capricho con nuestro cuerpo astral. No tiene que ver con demostrar que se puede vivir sin comer o sin dormir, leer el pensamiento, ser muy longevo o anestesiar el dolor. La iluminación no requiere ninguna demostración y, más bien, los poderes extraordinarios son un obstáculo en el camino.
Al ego le gusta que la iluminación sea un logro sobrehumano, sólo apto para los mejores, pero la iluminación simplemente es dejar que surja nuestro estado natural. Un estado de unión con la vida que hay dentro y que hay fuera. Y en ese estado natural, que podríamos llamar iluminado, hay atención y frescura, alegría y vitalidad, ligereza y fluidez. En ese estado, nos parecemos a un niño, o a un animal salvaje.
En la conciencia ordinaria, en cambio, nuestra mente se siente pesada, demasiado ruidosa, demasiado complicada. Nuestros cuerpos se vuelven desgarbados y torpes, sin su vitalidad: pagan el precio del predominio mental propio de ese nivel de conciencia.
En los diferentes estados de iluminación hemos dejado de luchar. La resistencia era lo que creaba nuestra negatividad. Ya no hay nada que demostrar. No necesitamos alimentar al ego, no seguimos identificándonos con el sufrimiento; simplemente nos podemos permitir ser, y que los demás también sean.
Presencia
Sin un “yo” que pueda recorrer el camino, sin meta donde regocijarnos, sin iluminación que nos salve de los altibajos de la vida, ¿qué nos queda? Pues nada y todo. Nos queda lo único real, el momento presente.
Meditar es despertar del sueño ilusorio de nuestra vida, aterrizar en la realidad desnuda sin salir corriendo. Darnos cuenta de que vivimos casi siempre en el tiempo psicológico. Echamos la vista atrás, rememorando una y otra vez lo sucedido, para recordar quiénes somos, no vayamos a olvidarlo. Recomponemos el pasado a nuestro antojo, como si fuera un puzzle del que quitamos aquellas piezas que no encajan muy bien con nuestra autoimagen. Seleccionamos de la memoria lo que nos interesa, y de esta manera inventamos nuestra vida, la que nos gustaría que fuera, pero casi nunca la real.
Читать дальше