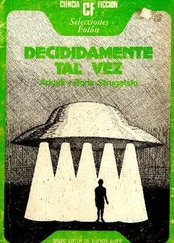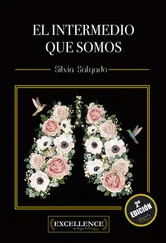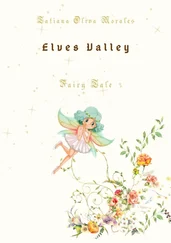Te quiere,
Tegan
Tegan:
¡Esa es mi chica! Me encantaba llevarte allí. Nuestro pequeño Smithsoniano. ¿Puedes creer que un solo hombre lograra tanto? Me da mucha pena pensar que tantas personas no dediquen tiempo a visitarlo ¡cuando lo tienen ante sus narices!
Deja de ser tan dura contigo misma. Estoy seguro de que lo vas a hacer genial.
Te quiere,
Papá
Papá:
Siento algo especial cuando estoy en el museo. Supongo que me recuerda a ti porque me traías a todas horas. Es genial tener un lugar como este. Sobre todo cuando la casa se llena de demasiada gente. A veces necesito salir de allí.
Te quiere,
Tegan
Tegan:
Confía en mí. Lo entiendo. ¿Te acuerdas de cuando iba a dar aquellos largos paseos y mamá se volvía loca porque me necesitaba para algo y nunca me llevaba el móvil? Quizá no te dabas cuenta en aquel momento, pero solo necesitaba espacio. Todos lo necesitamos. Lo encuentras donde puedes.
Te quiere,
Papá
Ya se ha acumulado bastante, al menos algunos centímetros. Parece que no haya nevado en años y que se estén deshaciendo de toda la nieve ahora mismo. El frío es cortante y el viento, fiero, pero apenas los siento. Estoy haciendo lo que me he propuesto hacer: vivir el momento. Ver a dónde me lleva la noche.
Estoy dando un paseo espontáneo con el único y maravilloso Mac Durant. Isla y Brooke no se lo creerían. Apenas me lo creo yo. Sí, lo he criticado a él y a los de su especie en el pasado, pero con razón. Sin embargo, no quiero pensar en eso ahora mismo. Solo quiero centrarme en el presente.
Cuando salimos del museo, Mac señala el monumento conmemorativo del patio trasero. Su altura, de casi cuarenta metros, es impresionante, pero, al parecer, lo que capta su atención entre la nieve es la luz brillante de su cima.
—La bombilla más grande del mundo —le digo—. Justo aquí, en Nueva Jersey. Casi dos veces la altura del jugador más alto de baloncesto. Dentro de la torre, al fondo, está la Luz Eterna.
Mac no hace ningún comentario cuando pasamos por delante. Tal vez ahora que hemos salido del museo, la cultura general y la historia ya no son suficientes, de modo que decido no pronunciar ni una palabra más hasta que él lo haga.
Minutos después, nos encontramos en Route 27 y casi estoy sudando. Es la persona que camina más rápido de todas las que he conocido y no tiene ni idea de lo mucho que me estoy esforzando para seguirle el paso. Aun así, moverme me hace sentir bien. Papá tenía razón sobre caminar: te aclara las ideas.
En este tramo ya no hay acera, por lo que nos apretujamos a un lado de la carretera llena de sal. Un coche esporádico maniobra cerca de nosotros. Los faros alumbran durante un momento a dos pirados en la carretera, uno de ellos sin chaqueta. Ese es Mac, que se está enfrentando al frío en mangas de camisa. Cuando se ha dado cuenta de que no tenía abrigo, ha insistido en que me pusiera el suyo. Bombazo: tal vez sea la emoción de llevar la ropa de Mac, en lugar del material o nuestro paso frenético, lo que me mantiene caliente.
Hurgo en los bolsillos. Se ha quedado con el móvil, pero hay otros tesoros. Un rectángulo de cartulina, puede que una tarjeta de fidelidad de su hamburguesería favorita. Una especie de caramelo duro o chicle antiguo. Un juego de llaves. Y, por último, una pequeña maraña de pelusas sin la que ningún bolsillo es perfecto. Juego con ella mientras camino a su lado. Quizá su cuerpo no lo sienta, pero su mente es totalmente consciente del frío que hace.
—Blancanieves. Jon Snow. El presidente Snow de Los juegos del hambre.
Me suelta todos estos nombres sin previo aviso. Tras terminar la lista, se gira hacia mí.
—¿Edward Snowden? —propongo, aunque no estoy muy convencida de haber captado las reglas del juego.
—Esa es buena —responde.
Tengo un talento innato, al parecer. Pronto se me ocurre un segundo nombre, Simon Snow, de Fangirl entre otras novelas, un personaje del que, estoy segura, Mac no ha oído hablar en su vida, pero me corta con una nueva pregunta:
—¿Crees que es cierto lo que se dice sobre los copos de nieve? ¿Que no hay dos iguales?
—Supongo —respondo. Es difícil seguirle el ritmo en muchos aspectos. Desde que ha entrado en el museo, me ha costado pillarle el ritmo. Me trago el orgullo y suplico—: ¿Podemos ir más despacio?
Me mira y se percata de que estoy sin aliento.
—Lo siento. —Se disculpa de un modo que parece indicar que no es la primera vez que le piden que pare el carro.
Cambia el ritmo de las zancadas, pero acelera la boca.
—Solo digo que tendrían que estudiar todos y cada uno de los copos de nieve para estar seguros. ¿Crees que, de entre los millones que están cayendo ahora mismo en un solo pueblo, no hay ninguna posibilidad de que dos sean iguales?
Observa el ajetreado cielo con la esperanza depositada en su idea. Esta conversación me recuerda a las que suelo tener con Neel, lo que me sorprende. En el espectro de posibles personalidades, Mac y Neel estarían en puntos opuestos. Quiero decir que aunque ambos trabajaran de alguna manera para SpaceX, el segundo estaría haciendo cálculos en la base de operaciones mientras que el primero pilotaría el cohete más allá de las estrellas. Le ofrezco la respuesta que Neel me daría si le formulara una pregunta así:
—Hay demasiadas variables posibles. Es como cuando las personas hablan sobre que el universo es infinito. ¿Y si hay otro planeta como el nuestro en algún lugar? Imaginemos que es así y que, en la otra Tierra, tú y yo estamos haciendo lo mismo en este momento, ir hacia una tienda en plena nevada. Incluso en ese planeta, donde todo es un noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento similar, ¿crees que la otra yo y el otro tú estarían teniendo la misma conversación?
—¿Por qué no? —pregunta.
Tiene una forma de parecer despistado y cultivado al mismo tiempo que ni siquiera puedo vislumbrar cómo lo hace.
—Porque podríamos estar hablando sobre cualquier cosa —explico—. Podríamos estar hablando sobre escalar rocas, pistachos o vodeviles.
—Y también sobre buzones.
—Oh, sí, claro.
—O por qué te has marchado de casa en mitad de una tormenta de nieve sin chaqueta. —Me giro hacia él—. A ver, sé que eres dura de pelar, pero aun así… —De repente, me detengo en medio del camino y suelto la pelusa.
—¿De qué narices hablas? ¿Cómo que soy dura de pelar?
Titubea y me sonríe acobardado.
—Bueno, es un poco lo que estás haciendo ahora, ¿no?
Entonces, pongo los ojos en blanco y sigo caminando. Él trota para alcanzarme y se vuelve a poner a mi lado. Las ruedas de un coche solitario que pasa a nuestro lado sisean sobre la carretera húmeda. Cuando el camino parece seguro, cruzamos la calzada hacia la acera, donde la nieve está inmaculada. El único sonido que se oye es el de nuestro calzado al aplastarla y el silbido de mi abrigo (el de Mac) cuando la tela se frota. Me da vueltas la cabeza. En el fondo sabía que irme con él esta noche era correr un riesgo, pero el peligro era parte del atractivo. Aun así, me siento como si me hubieran dado un golpe bajo.
—¿Es eso lo que piensa la gente de mí? —Necesitaba preguntarlo.
—No —contesta Mac, en un intento por restarle importancia—. Es la sensación que me da, eso es todo.
No se va a librar de esta. Necesito más.
—¿Qué sensación?
Cuando por fin habla, lo hace con delicadeza.
—Es solo que te dan pereza, ya sabes, las personas.
En el pasado, me han descrito de forma similar: dura, reservada y distante. Mis padres y amigos. Una terapeuta ocupacional una vez me llamó «cabecidura» y me juró que era un halago, aunque no lo parecía. No es que quiera distanciarme del mundo. Solo soy cautelosa sobre con quién quiero juntarme, quién se lo merece de verdad. Además, para ser sincera, Mac lo ha entendido al revés; la mayoría de las veces soy yo la que le da pereza al resto.
Читать дальше