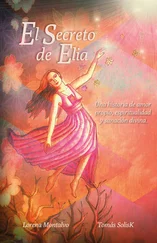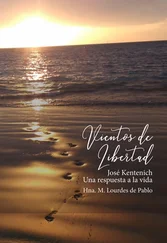María jala las frazadas para cubrirse. Se siente cada vez más irritada y, con la frialdad de sus gestos, trata de frenar a su amiga que resbala sin control por su banal y risueña estupidez. Siempre sucede así. Les gusta viajar juntas, sólo que cuando sucede algo crítico se enfadan y reaccionan de forma muy distinta; y es cuando juran que no repetirán la historia. Y mantienen la promesa hasta que las vacaciones las vuelven a convencer de que sus desencuentros son nimiedades y que pesan más las posibles y soñadas aventuras.
Carmen también piensa en su amiga. La quiere bien pero la abruma su manía de vivir con tanta seriedad. Sabe que es un riesgo viajar solas por un lugar extraño, tan cercano a la guerra, pero los empleados de la agencia de viajes la convencieron de que no habría ningún peligro. Le resultó contundente el argumento de que el salvoconducto protege siempre a los turistas. María, en cambio, se reprocha haberse dejado presionar por su amiga y por la cantaleta insistente de los promotores turísticos.
Ninguna ha decidido apagar la luz. No hablan. Acostadas, esperan. Un nuevo ruido las pone alertas. Alguien respira muy cerca de la puerta que las comunica con el baño. Adivinan una presencia que pretende borrarse para fundirse con el sonido trepidante del tren.
Afinan el oído.
La madera, con su débil resquicio, delata la cercanía del extraño con el palpitar de un corazón que no puede detenerse. Cada una siente cómo la otra tensa el cuerpo. Sigilosas se levantan del colchón, listas para lo que pueda pasar. No se mueven; respiran a pesar de todo. La manija, entonces, se mueve con un chirrido que se prolonga clandestino por la lentitud con que giran los engranes. Incrédulas, miran aturdidas los brillos opacos del metal, fríos como el terror que las embiste. Se abalanzan sobre la frágil división para hacer una barricada con sus cuerpos. Carmen ya no ríe; la boca torva, el cuerpo hundido, con deseos de desaparecer. Consternada, mira a su amiga que tiene el pelo hirsuto, coronado por antenas dispuestas a detectar cualquier ruido que delate los movimientos del agresor. Desea decirle que esta vez tiene razón, que algo grave está sucediendo, pero no puede pronunciar palabra alguna.
Una quietud pegajosa se instala en el reducido espacio y se extiende lúgubre hasta el baño y la cabina contigua, donde también enmudecen los que allí esperan. María parece estar en otro lugar, sin energía, sostenida sólo por inercia. Carmen mueve los labios para intentar hablar, pero sólo un leve bufido sale de su boca.
El tren mantiene su rítmico ajetreo.
Ninguna osa quitarse de la puerta.
Nada más sucede; el tiempo avanza.
En la inmovilidad de la pausa cada una se reprocha y le reprocha a la otra estar allí, imprudentes, indefensas. Ninguna encuentra respuestas aceptables sin acusar a la otra. Un leve estremecimiento de sus cuerpos parece responder al enojo que las distancia. Un instante después reconsideran, se miran y se perdonan. Son jóvenes, son amigas y se quieren. Las dos aceptaron el viaje; una insistió más que la otra, pero ambas se equivocaron. Ahora juntas han de afrontar las consecuencias. Se toman de la mano. Se pegan más a la madera de la puerta. Carmen ladea la cabeza para alcanzar la de María.
Los segundos transcurren precarios.
Las amigas se preguntan si de milagro ya no sucederá algo más.
Están a punto de volver a acostarse cuando una voz masculina grita, ininteligible, detrás de la puerta que bloquean con sus cuerpos, y que apiñan para fortalecer la muralla que tejen con su miedo. Continúa el torrente de puñetazos que castigan la madera. Gritos y más gritos incomprensibles torturan el silencio. Las corroe la incertidumbre.
María solloza.
Carmen gime.
Las dos cierran los ojos como si la oscuridad de sus miradas pudiera protegerlas.
Se recrudecen los empellones sobre la puerta. Ellas se tambalean. Sienten su incapacidad para soportar por más tiempo la fuerza del hombre que empuja y aúlla lo que suponen palabras soeces que injurian su dignidad como mujeres.
Llega luego otro silencio incomprensible que se interpone entre ellas, la puerta, y quien instantes antes trataba de abatirla.
Abren los ojos. Una leve iridiscencia se asoma por la ventanilla. Una sensación de alivio se instala en la cabina como si el anuncio de la luz pudiera llegar para salvarlas. Aflojan levemente sus cuerpos. Se miran intrigadas.
Se preguntan si ya todo acabó.
Desean suponer que el agresor ha desistido de su intento.
De pronto, un súbito y violento empujón abre la puerta. Ellas, ofuscadas por la sorpresa, paralizadas de terror, pierden el equilibrio, se tambalean y caen de bruces sobre el soporte de la cama baja.
Los crujidos de la urdimbre de metal oxidado ahogan sus gritos.
Un silencio fúnebre sigue a su derrumbe.
Carmen y María yacen inmóviles.
Incapaces de abrir los ojos.
Ninguna se atreve a voltear para ver el rostro de su atacante. Viejos consejos resuenan en la memoria: nunca le veas la cara a tu agresor. Eso te costará la vida. Se niegan a pensar qué sigue, aunque la certeza revolotea como una verdad incuestionable pues ha sido forjada durante miles de años por mujeres cuyos cuerpos han servido de botín para la guerra, para escribir con ellos cualquier victoria.
Permanecen humilladas, quietas, minimizadas por tantos siglos de servidumbre.
Lastimadas, además, por los alambres de la litera baja que se les incrustan en el cuerpo.
María reacciona e impulsa a Carmen a levantarse. De un codazo en el costado la empuja a revelarse ante el suplicio, a volverse en contra de aquel que pretende castigarlas, que quiere que paguen por su atrevimiento de viajar sin la protección de un hombre, por ser mujeres independientes.
Jadean ante el esfuerzo.
Templan sus cuerpos.
Se aprestan para la batalla.
Apenas se yerguen, una voz masculina, ruda y agreste, las obliga a mirar hacia el verdugo.
—¡Bah! Turistas —exclama, en un inglés rudimentario el empleado del ferrocarril, quien las mira con desprecio.
Junto a él, azorada, permanece la muchacha rubia de la cabina contigua, quien también viaja sola.
Diana y Efraín trabajaban en la misma empresa de diseño, uno en el área de Creatividad y la otra en la de Mercados. Se encontraban todos los días laborales en las mañanas, afuera de los elevadores, y, por las tardes, en el estacionamiento subterráneo del edificio de siete pisos con paredes de cristal. El saludo entre ellos era breve, con la rígida frialdad de quienes participan en una empresa con más de cien empleados y no tienen la obligación de ser cordiales con todos, y se resisten a tratar con los inoportunos que les quitarán valiosos minutos de su agenda y que pueden ser, además, sus competidores por el mejor sitio para estacionarse.
A Diana ese hombre le resultaba desagradable por su prototipo del hípster , con su estilo distraído perfectamente cuidado, su barba ligeramente crecida y su bigote de puntas elevadas en los extremos, como si pretendiese con ello sustituir la sonrisa escasamente regalada al grueso de los empleados. Para Efraín ella representaba el estereotipo pasado de moda de la ejecutiva de tacón alto, cuyo desaliño se descubría en el desgaste sutil de las orillas de su portafolios de piel, casi nunca en armonía con el conjunto que vestía: falda estrecha con saco sastre y algún accesorio visible en el cuello de su blusa, discretamente abierta.
La situación cambió con la presencia del Covid-19, que arrasó con parte de la población mundial y de paso con las usuales formas de convivencia, incluyendo las del trabajo. Catástrofe que, entre cosas, derivó en la intensificación del home office y en el despido del cincuenta por ciento de los trabajadores de su empresa. Esto, en su caso, los obligó a permanecer encerrados en sus casas, a interactuar laboralmente por videoconferencias una vez por semana, y a estar disponibles a cualquier hora del día a través de mensajes por teléfono celular.
Читать дальше