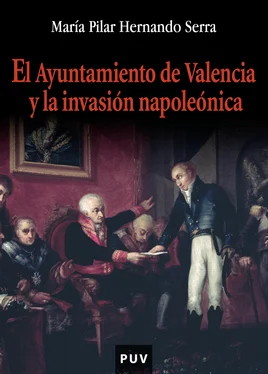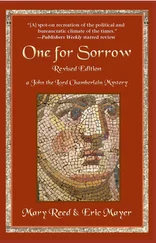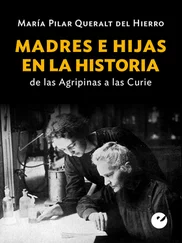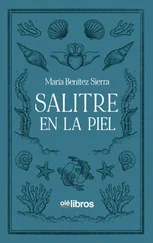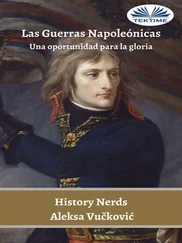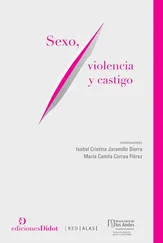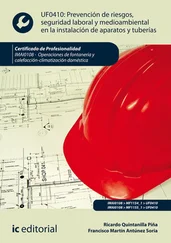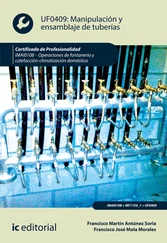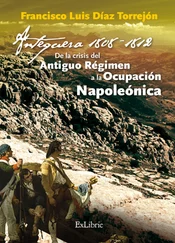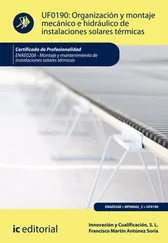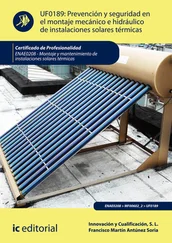El Ayuntamiento de Valencia adolecía de los mismos males que los de la mayoría de otras ciudades: estaba sujeto a una fuerte oligarquía urbana instalada en el poder municipal debido a la patrimonialización de los oficios públicos, sobre todo, de las regidurías. A su vez, la dependencia del ayuntamiento respecto de los órganos centrales, del Consejo de Castilla, limitaba su capacidad de actuación. Los regidores valencianos habían hecho del ayuntamiento un lugar donde ejercer todo el escaso poder que el centralismo de los monarcas Borbones les permitía. No obstante, el suficiente para convertirse en un oficio codiciado por las ventajas sociales y económicas que les reportaban. No se trataba de las familias pertenecientes a la más alta nobleza o con los mayores patrimonios, pero sí de cierta categoría, con títulos de hidalguía, algunos de cierta solera, otros de más reciente adquisición, pero que habían progresado gracias a sus economías y propiedades inmobiliarias. Por relaciones familiares y otros vínculos, pocas familias dominaban el consistorio, perpetuándose en el ayuntamiento. Y además de todo ello, la situación económica de los pueblos, difícil, complicada y sin una sencilla solución.
Con la guerra de la Independencia se producirán las primeras alteraciones en la organización y estructura existente hasta ese momento. Por ejemplo, la sustitución de los poderes centrales por las nuevas juntas que se crearon y la relación que éstas tuvieron con el ayuntamiento y sus componentes. Después, con la ocupación cambiará la estructura del mismo. Un nuevo consistorio será nombrado por el mariscal del Imperio francés que llevó a cabo la conquista y ocupación de la ciudad, Louis Gabriel Suchet, nombrado duque de la Albufera. Abarca un período concreto, desde el 9 de enero de 1812, hasta el 5 de julio de 1813. Es interesante ver quiénes fueron los componentes del nuevo ayuntamiento y su implicación con el movimiento afrancesado. También, cuáles fueron las novedades principales en las competencias y funciones de la nueva municipalidad, por emplear la terminología francesa. La obligación que tiene que asumir el ayuntamiento de soportar y organizar el sostenimiento del ejército francés, además de hacer frente a la exacción de contribuciones exageradas sobre la población, impedirán que cuestiones más de fondo se puedan poner en marcha en el ayuntamiento afrancesado.
Así pues, el municipio –también el de Valencia–, debía pasar el examen de la revolución. Revolución que se plasmaría a nivel general en la Constitución de 1812 y en la labor legislativa de las cortes de Cádiz que implantará el ayuntamiento constitucional. Sin embargo, en Valencia la legislación liberal apenas será aplicada. El desarrollo de la guerra hará que el período constitucional sea muy breve, más, incluso, que el de la ocupación francesa. No obstante, ambos períodos romperán, en mayor o menor medida, con el ayuntamiento borbónico.
En este libro he querido presentar la actuación y organización del Ayuntamiento de Valencia a lo largo de estos decisivos y conflictivos años de la guerra de la Independencia, y especialmente, durante el año y medio de la dominación francesa. Destacará en el campo económico y fiscal. El municipio es reflejo de la sociedad, de su población, de sus ciudadanos. Abordar el Ayuntamiento de Valencia en esta época, nos ofrece la posibilidad de conocer el comportamiento y reacción de la ciudad y de dicha institución –en aquellos momentos, muy tradicional–, ante un acontecimiento tan decisivo como fue esta guerra, ante una época llena de cambios y de novedades. En definitiva, no pretendo más que hacer una aportación al conjunto de las investigaciones pasadas y las que, seguro, continuarán en el futuro.
***
Quiero concluir estas primeras páginas dando las gracias a mis directores de tesis –de la que este libro forma parte–, y que tan generosa y sabiamente encauzaron los caminos de mi investigación, los profesores Mariano Peset y Pilar García Trobat. También a los doctores que formaron el tribunal que la juzgó y cuyas sugerencias han mejorado el texto que presento: Benjamín González Alonso, Bartolomé Clavero Salvador, Marc Baldó Lacomba, Pascual Marzal Rodríguez y Manuel Martínez Neira. Y en fin, a todos mis compañeros del Departamento de Historia del Derecho por su ayuda y aliento a lo largo de todo este trabajo.
1. EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN
En los albores del siglo XIX, el municipio valenciano seguía rigiéndose según el derecho establecido a lo largo de la centuria anterior. Las grandes reformas de la administración local del Antiguo Régimen se habían producido tras la guerra de Sucesión y, posteriormente, durante el reinado de Carlos III.
El nuevo modelo de ayuntamiento se había implantado en Valencia en 1707, durante los primeros años de vida de la dinastía borbónica. Con los decretos de Nueva Planta se iniciaba una hueva andadura para la Corona de Aragón y también, por lo tanto, para el reino de Valencia. La dureza de la nueva legislación se dejó sentir con un cambio institucional, legislativo, fiscal, y también social y cultural. Valencia se «castellanizó» en todos los aspectos, y uno de ellos fue la administración territorial local. 1
Después de la derrota de Almansa, a manos de las tropas de Felipe V, los acontecimientos se desarrollaron con gran celeridad. Tras un primer consistorio provisional y abolidas la legislación e instituciones forales se pasó a constituir el primer ayuntamiento según el modelo castellano. El primer corregidor borbónico fue Nicolás Francisco Castellví y Vilanova, conde de Castellar, siendo su alcalde mayor Pedro Buendía Arroyo. Nombrados éstos en agosto de 1707, un poco más tarde, en diciembre de ese mismo año, se designaron a los treinta y dos regidores que se habían previsto para la ciudad de Valencia. Los nuevos regidores juraron y tomaron posesión de sus cargos en enero de 1708. 2Se trataba de nombramientos vitalicios, y no anuales como habían sido hasta entonces los cargos municipales en la Corona de Aragón. 3Es decir, en tan sólo unos pocos meses desde la batalla de Almansa, el municipio foral pasaba a la historia.
A partir de aquí, el ayuntamiento valenciano se fue adaptando a todas las modificaciones y reformas que se fueron introduciendo de mano del Supremo Consejo de Castilla. 4El cargo de síndico procurador general, previsto en la instrucción de 20 de marzo de 1709. 5El establecimiento del intendente en 1711 y su posterior regulación por sendas instrucciones de 1718 y 1749, cuando se unió al corregimiento. 6La reducción del número de regidores de treinta y dos a veinticuatro, afectando la disminución solamente a los regidores nobles, que pasaban a ser dieciséis. 7Y finalmente, ya en el último tercio de siglo, la creación de las juntas municipales de propios y arbitrios en 1760; la introducción de las figuras del síndico personero y los diputados del común en 1766, así como la separación de la intendencia del corregimiento ese mismo año; y la nueva regulación de los corregidores y alcaldes mayores en 1783 y 1788.
La adecuación continuó con la nueva división territorial. Ésta se produjo un año después de los decretos de Nueva Planta, por una real orden del 25 de noviembre de 1708, en la que se dividía el reino de Valencia en doce gobernaciones –en vez de las cuatro torales–, 8aumentándose este número a trece, en 1737. 9Al frente de cada una de ellas se situaba el corregimiento de la ciudad sede de la gobernación.
Los corregimientos se dividían en corregimientos militares de capa y espada o de letras. Los de letras se concedían a personas «letradas», es decir personas que habían completado los estudios de leyes, y por lo tanto podían impartir justicia por sí mismos sin auxilio de nadie. Frente a este tipo de corregimientos estaban «los otros políticos, o como se llaman también en las leyes, de capa y espada, que se dan a personas de mérito, y experiencia, sin ser necesaria la circunstancia de letrados». 10
Читать дальше