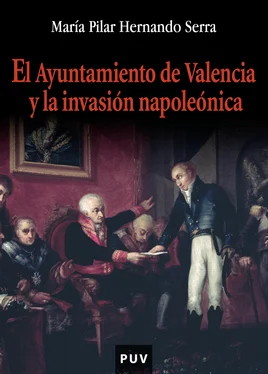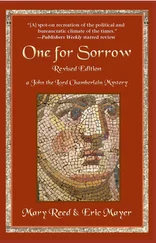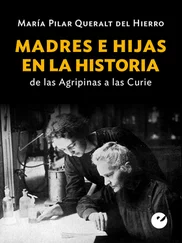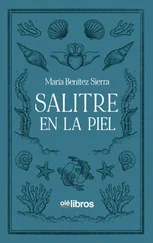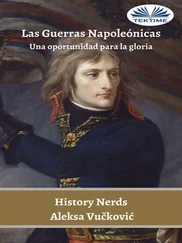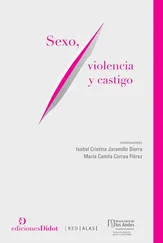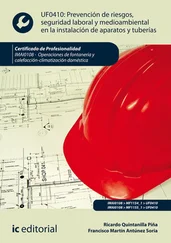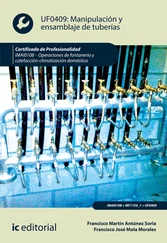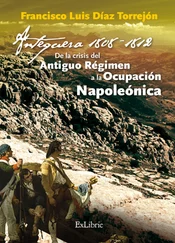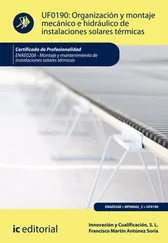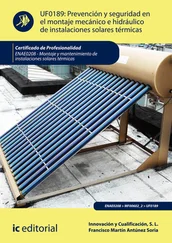Moncey una vez, y Suchet por dos, sitiaron y destruyeron en parte la urbe amurallada; el palacio real fue derribado para oponerse al avance francés... Desde su entrada, los franceses imponen un nuevo orden político y administrativo: en primer lugar las prefecturas francesas y comisarios, al menos en el papel, pues no alcanzarían a Valencia. La creación por Napoleón de cuatro gobiernos militares, con un mariscal al frente –en pugna con los deseos y poder de José I– dejó la ciudad sujeta a mando militar. En sus páginas la autora muestra cómo, una vez más, la realidad viva se mezcla con las normas, en este caso por razón de la guerra. El arbitrio del mariscal Suchet fue la ley, ayudado por algunos altos mandos franceses; durante unos meses se quiso reconstruir la administración municipal. Se confirmó a todos los regidores y oficios municipales, incluso un alcalde mayor presidió como corregidor interino. Todos colaboraron, se reunieron cada día para hacer frente a los graves problemas existentes, en especial el mantenimiento del ejército y autoridades de ocupación. En realidad, fueron meros ejecutores de órdenes francesas, dirigidas a proporcionar alojamientos, raciones, salarios... De otro lado, recaudaron los repartos de las contribuciones extraordinarias exigidas por el mariscal. Cantidades altas que exigieron la confección, con extraordinario cuidado, de un libro padrón de personas y propiedades –ya iniciado en 1810–, cuya consulta depara excelentes datos; Juan Romero y José Luis Hernández Marco lo utilizaron para analizar propiedad de las tierras en Valencia; la autora también, para precisar quién es quién en el ayuntamiento y en la vida de la ciudad. Desde el principio se confiscaron los bienes de los regulares, se extinguieron los conventos y se estableció un impuesto sobre las campanas, para extraer dinero de las iglesias; sobre todo, exigieron contribuciones... En tiempos de guerra importaba recaudar, se pedía préstamos forzosos a los nobles y a los más ricos, a cuenta de aquellas contribuciones.
Apenas hubo tiempo de plantear un nuevo modelo municipal, aunque se pusieron algunos cimientos. En marzo de 1812 se reunió a los miembros del ayuntamiento para lograr mayor eficacia. Se confirmaron cargos y se formaron comisiones, en junción de las necesidades de alojamientos y de dinero que eran imprescindibles para el ejército y la campaña: comisiones de suministros para el mariscal y los altos mandos, raciones para la tropa, hospital militar, comisión de utensilios, de guerra, de clasificación de los vecinos, del libro padrón... Era un ayuntamiento en guerra, subordinado. Después nuevos nombres fueron designados –más afectos, quizá– como el corregidor y los veinte regidores. No se correspondía pues su organización a los decretos dictados por José I para los ayuntamientos. Suponía la dependencia absoluta de Suchet, debían ejecutar sus órdenes, porque la provincia se encontraba en estado de sitio. A primera vista, aparecen restos del viejo ayuntamiento, pero tiene un sentido distinto: se empieza a introducir la separación del sistema judicial nuevo, se redacta una especie de presupuesto... El análisis de quiénes formaron el nuevo ayuntamiento, algunos nobles y comerciantes, otras personas destacadas, proporciona una exacta radiografía de aquellos cambios; quizá los más no fueron afrancesados, pues algunos continuaron al venir Fernando VII. En la última parte, se escudriña –con minucia y orden– la actividad de aquellos hombres en los meses de la ocupación. Una institución debe ser estudiada en su organización y en sus hombres, pero también en la función que revela su sentido día a día. El centro de la actividad fueron las exacciones ordenadas por los vencedores, que llenan la mayor parte del esfuerzo municipal. Sabíamos poco de éstas, de las dificultades que soportó Valencia. Algunas obras urbanas y de sanidad completaron sus tareas. La universidad intentó continuar sus clases...
***
No es frecuente que los historiadores españoles se dediquen al estudio de la presencia francesa en la península –Mercader y algunos otros son excepción–. Se deja a los historiadores franceses, como Jean-René Aymes que la ha cultivado en los últimos años. Tras esa distribución de la investigación se esconde un criterio de especialidad, sin duda. La pertenencia a un país facilita la lengua y el acceso a archivos, el encaje en la historiografía propia... Pero también supone cierto matiz nacionalista en el autor, en la comunidad científica, en los lectores... La historiografía del XIX se pone decidida de parte de los liberales, los afrancesados fueron más bien olvidados; sólo en época reciente ha habido estudios colectivos y particulares sobre ellos. En aquellos años, el nacionalismo liberal tuvo que componer una idea de la nación española, que sustituyera los viejos valores de la monarquía y la religión. La soberanía del pueblo reclamaba una historia del pueblo, no de clérigos y santos, ni sólo de reyes y nobles señores. El espíritu del pueblo alemán o los ciudadanos de la revolución en Francia habían pasado a ser el sujeto de la historia. En España, la gesta de la independencia sirvió a Galdós o a Toreno para escribir sus páginas o crónica sobre el origen de una nueva era. En Francia, Napoleón y sus ejércitos victoriosos –la Revolución, sobre todo– depararon hechos gloriosos para confeccionar aquella historia... Pero en países como Alemania o Italia, en donde tardó el cambio, o en Inglaterra, donde se había hecho paulatino, el pretérito se infiltró más en la reconstrucción histórica nacional. En España, los liberales partieron de la Guerra de la Independencia, mientras los sectores conservadores y eclesiales, incluso los moderados, prefirieron recordar pasadas glorias...
Pero no todos participaron en las ideas liberales: por un lado, quedaban numerosos partidarios del Antiguo Régimen, carlistas e integristas, que miraban hacia un pasado de viejos reinos y príncipes, más o menos ideologizado. Hasta en los liberales más avanzados –Martínez Marina, máximo exponente– existía una exaltación de la Edad Media, como ejemplo de libertades, junto a un rechazo de las dinastías extranjeras de Austrias y los Borbones –el absolutismo–. Por tanto, la historia de la nación española se contaminó de tiempos pretéritos, cuando, en verdad, estaba naciendo entonces. El partido liberal moderado o el conservador echaron mano de viejas hazañas, de mitos e historias del Antiguo Régimen. Al lado de la pasada grandeza, colocó la religión y la Iglesia, que significaba la tradición y una fuerza coetánea indudable. Los neos de los hermanos Pidal reforzaron esta veta en el bando de Cánovas y después.
Los historiadores, aunque más eruditos, apoyaron aquellas antiguas presencias... Esa continuidad con pretéritos lejanos aparece, en especial en los manuales o las grandes síntesis, en donde es difícil sustraerse a los esquemas recibidos. Además siempre hay cierta dualidad de enfoques en quienes utilizan el relato histórico. La historia, en general, interesa a todos –al menos a quienes se tienen por ilustrados–; quizá por razón de su formación, o porque, sin duda, es un elemento para enjuiciar el presente. Pero cabe distinguir dos tipos de relato o referencia histórica: una historia como esquema de los políticos y los oradores, los periodistas o los manuales, y otra de los investigadores. La primera es, en suma, un relato sencillo, sostenido por ideas acuñadas y mitos, más que sobre interpretaciones de datos. En los medios de comunicación esta historia-esquema se repite hoy machacona, simple, sin dudas, aunque pueda haber varias versiones. Se aprende en los primeros tramos de la enseñanza, se lee en la prensa o se ve en el cine, se oye repetida en la televisión, en los discursos sobre el presente, que poseen una fuerza con la que no puede competir el libro o la monografía. Una referencia histórica que va más allá de los hechos y propone mitos, unas abstracciones, que no se apoyan en un análisis concreto –aunque también a veces se desliza en la investigación–. En aquel entonces, en el ardor de la guerra y los cambios, se impuso en el sermón y el discurso político, en el romance de ciego y en el periódico... Por lo demás, en la primera mitad del XIX el análisis histórico era bastante pobre; estaba subordinado a la historia propuesta por el poder, que buscaba adoctrinar al pueblo... Incluso en el presente, frente a ella, la investigación apenas puede lograr alguna raedura, y en ocasiones también la apoya. Es la historia nacionalista...
Читать дальше