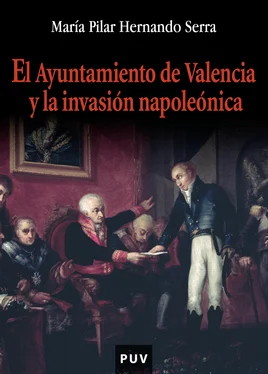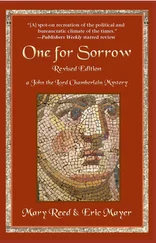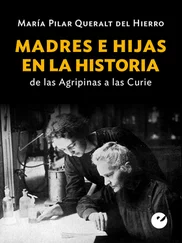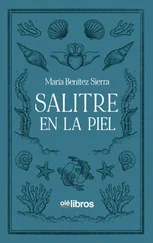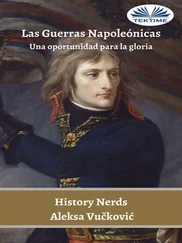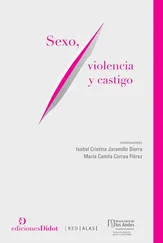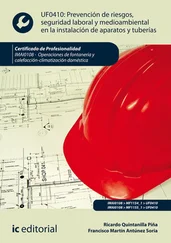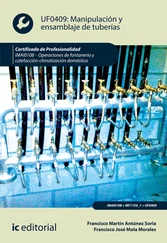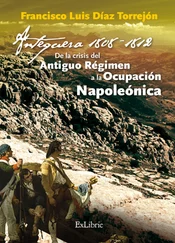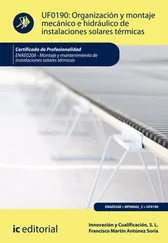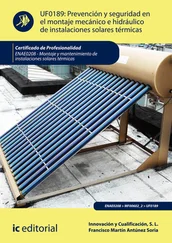En la península resultaba sobremanera difícil construir esa idea unitaria de la nación. Los inicios del XIX son tiempos de separación de las colonias americanas, de invasión y guerra, de guerra civil carlista, que rebrota varias veces... Es imposible hallar un común denominador entre las diversas visiones políticas, el acuerdo que significó Napoleón para Francia, o se logró en Inglaterra durante la formación de su imperio; Prusia hizo la unificación alemana tras varias victorias. ¿ Cómo casar el sueño integrista del Antiguo Régimen y la religión, con los progresistas liberales, que ni siquiera comparten algunas ideas esenciales, ni pueden convivir con los moderados? Los cambios políticos se producen mediante pronunciamientos, por eliminación de los contrarios, con una nueva constitución, en cada momento, según gobiernen los unos o los otros... ¿ Cómo crear una idea de nación si no hay acuerdo político sobre la soberanía, la religión o sobre las lenguas...? En Inglaterra esta última diversidad se fue esfumando, en Francia, mediante la educación general, se acabó con las que algún texto de la época llamó «lenguas feudales». Alemania, aunque tardía fue capaz de relegar a dialectos las diferencias, como también Italia optó por extender el toscano. En España no fue posible –aunque el castellano creció, se impuso en buena parte–, porque las regiones mantuvieron su fuerza a lo largo del siglo. Y no existieron fuertes movimientos regionalistas o nacionalistas hasta fin de siglo, sino que resurgían las provincias en cada una de las sucesivas quiebras del Estado central.
La península, en los comienzos de la revolución, estaba conformada por diversos territorios regidos por diferentes instituciones, derechos, lenguas, medidas... La monarquía no fue capaz de unificar, aunque intentó algunas vías, desde la extensión de normas castellanas al este peninsular –la Guerra de Sucesión–, o la creación de reales academias, la unificación tardía de medidas de longitud o capacidad –estudiada por Antonio García Belmar–. Ni existía un mercado peninsular de granos u otros productos, ni los medios de comunicación lograron uniformar los pueblos más allá de la religión –la Iglesia, los sermones–, o algunas ideas ilustradas entre minorías letradas. Los inicios del nacionalismo fueron, por tanto difíciles, en un ambiente de contradicción y de guerras, de decadencia... La organización central se resquebrajaba una y otra vez: las juntas se formaron frente a la invasión de los franceses, para desembocar luego en una Junta Central, en las Cortes y la regencia. La monarquía de Fernando VII no ayudó, más bien se empecinó en aferrarse al Antiguo Régimen, que aprobaba la Iglesia y otros sectores –Luis XVIII en Francia ayudó con sus tropas, aunque supo adaptarse mejor en su reino–. Durante el reinado de Isabel II la situación no mejoró, las juntas regionales se formaron en 1840 para elevar a Espartero, o en 1843, aunque también se superan con el gobierno provisional de Joaquín María López y el acceso de los moderados. Hubo de nuevas juntas en el levantamiento progresista de 1854 y para la expulsión de la reina en 1868. Después, vinieron de nuevo los levantamientos carlistas, los cantones que afirmaban un federalismo más allá del defendido por Pi y Margall –la República intentó enderezar la situación, pero la intervención militar acabó con ella–. Años de lucha política con diversidad de tradiciones y situaciones diferentes: en el norte peninsular navarros y vascos –el núcleo del carlismo– mantienen instituciones públicas especiales, que no figuran en las constituciones...
Parece que con Cánovas se inaugura un tiempo nuevo, pero no es tan evidente. Los dos grandes partidos dinásticos llegan a un acuerdo y alcanzan una ficción de normalidad durante aquellos años. Más bien engañosa, aunque, cuando no están en guerra, los carlistas participan en las elecciones y sientan sus minorías en las Cortes; como también los ultracatólicos –los integristas–, que consideran el liberalismo como un mal, de acuerdo con la condena del Syllabus. También quedaban fuera los demócratas que querían el sufragio universal, o los republicanos –algunos se hacen posibilistas con Castelar–. El desacuerdo es notable en los puntos esenciales. Los partidos obreros encuentran escaso hueco en el sistema de voto censitario y corrupción, de caciquismo: los socialistas participan, aun cuando fueran contrarios al sistema; el anarquismo, reñido con la representación parlamentaria... Cuando en 1890 se proclame el sufragio universal, el caciquismo y las mañas electorales están demasiado avanzados para responder a sus reivindicaciones. A finales de siglo, además, comienzan los partidos nacionalistas, el vasco de Sabino Arana y el catalán de Almirally Prat de la Riba. El «desastre» de Cuba en el 98, muerto ya Cánovas, será el detonante de una situación que funcionaba con muchas dificultades...
***
La nación española en el siglo XIX no podía presumir de grandes hechos de armas, el antiguo prestigio de su imperio se había reducido a la nada. La guerra de O’Donnell en África o la retirada de Prim en la expedición al México de Juárez y Maximiliano, la guerra larga y la pérdida de Cuba y Filipinas, no podían suscitar el orgullo bélico de los tiempos pasados. Fueron años de desarrollo económico, pero el Estado no funcionaba... Se ha debatido entre historiadores si fue un Estado débil, incapaz de conformar la sociedad, de acuerdo con su idea e intenciones; la educación no fue vehículo de la nación, como en Francia al extender el laicismo o en Alemania para formar el imperio y lo que vino después... Sin embargo, cuando la educación favorece el poder tampoco es clara su ventaja: Bertoldt Brecht, ya en tiempo de nazismo, aludía al maestro alemán de sigloy medio antes: debería pasarse del servicio de la nobleza a la burguesía para enseñarle «buenos modales, catecismo, ciencia, altanería y el arte de mandar...», porque «siempre enseñé lo que querían mis amos, en este aspecto nada cambiará. Os voy a revelar lo que enseño: el abecé de la miseria alemana».
El Estado español –entendido como los tres poderes– sustituyó a la Corona absolutista del altar y el trono, destruyó en buena medida la organización anterior. Algunos, al comprobar las oscilaciones frente a absolutistas durante el reinado de Fernando VII, coligieron que la burguesía era débil, cosa a todas luces inexacta, ya que al fin venció. Con todo, la nobleza también gozó de fuerza indudable; una parte de la nobleza menor se alineó con las gentes adineradas y los nuevos políticos, pero la alta también logró ventaja en la abolición de jurisdicciones y las leyes desvinculadoras. La nobleza más poderosa siguió siendo cabeza política y modelo de prestigio: militares y políticos recibieron nuevos títulos para asemejarse. La Iglesia fue la gran sacrificada, pero desde el concordato de 1851 adquiere un estatus más cómodo. El gran ausente del sistema fue el pueblo, aunque se gobernase en su nombre; campesinos, menestrales y obreros, desde el analfabetismo, quedaron algo marginados de las ventajas de la Revolución: las diferencias sociales eran graves, los impuestos –la ley Mon– afectaban de forma desigual, los consumos y estancos predominaban sobre la contribución territorial o industrial... El servicio militar recaía en los pobres, que no podían eximirse. Pero, sobre todo, el voto censitario excluía de las elecciones a los más. ¿Cómo podía sentirse identificados con el Estado y sus ideas quienes no votaban siquiera? En donde una clase política superior gozaba de grandes privilegios y negocios, y se imponía a una masa analfabeta...
La incapacidad del Estado liberal –del poder– para diseminar una idea de patria común y una adhesión renovada no fue sólo consecuencia de la contradicción política y religiosa existente entre las minorías gobernantes o privilegiadas, de la ausencia del pueblo de a pie, de la pervivencia de las regiones, revivida por el republicanismo federal o los nuevos nacionalismos catalán y vasco. Es más, entre historiadores, con presencia en la prensa, la decadencia hispana había producido algunas obras, Adolfo de Castro, Cánovas –Valera también ensayó el tema–. Pero existía en el presente una situación que Joaquín Costa supo dictaminar, aunque no resolver: Oligarquía y caciquismo (1901) es sin duda un acertado diagnóstico de la corrupción política, pero el remedio no era fácil, Costa fue el gran fracasado. Hizo una encuesta, señaló deficiencias, pero no se halló el camino para enderezar o equilibrar intereses. El sufragio universal se difuminó en un mundo de caciques, en donde los gobiernos designados por la corona, siguieron aprovechando sus resortes –gobernación y los gobernadores– para lograr las mayorías... La Restauración requirió menor intervención de Alfonso XII y la reina regente; luego Alfonso XIII volvió a las andadas. Los profesores constitucionalistas Gumersindo de Ázcarate o Posada analizaron con nitidez los defectos del sistema político...
Читать дальше