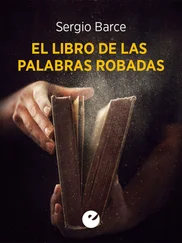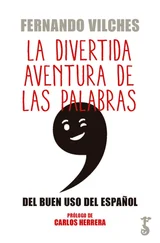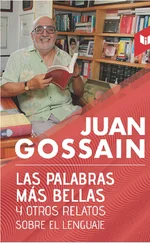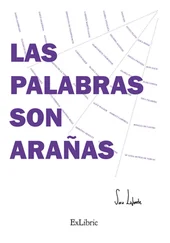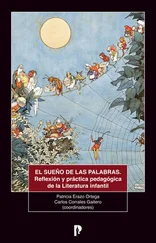…¡oh, sorpresa!– sale elegida prelada Sor Patrocinio. Por unanimidad. Pasa sor Patrocinio de prelada a abadesa […] Hace falta para la ceremonia un báculo. Como no hay ninguno preparado en el convento, el mismo cardenal cede el suyo, lo regala a la abadesa. Sor Patrocinio, humildemente, empuña el báculo del Primado de las Españas. El cetro de las Españas está también allí. Y el espíritu de las Españas. Y el Espíritu Santo (pp. 147-148).
Por su parte, las sogas, según confirma la diégesis, habrán de leerse como habituales aperos de mortificación en la práctica ascética de sor Patrocinio: torturas y martirios que buscan desmesuradamente el desprecio de la materia corporal. Título, subtítulo y emblemas, insertos en la misma cubierta de la biografía, son dispositivos formales que funcionan como índices semióticos explícitamente persuasivos, anticipando todos ellos una interpretación determinada del sujeto.
El siguiente elemento paratextual en el que quiero detenerme es la portada interna de las biografías. Se compone esta de dos páginas: en la de la izquierda, siempre hay un retrato frontal del sujeto, acompañado de su autógrafo (otra de las marcas visibles de la colección). En la página de la derecha, vuelve a reproducirse la portada externa pero sin sutilezas cromáticas ni caprichos de forma. No obstante, aquí pueden introducirse modificaciones por parte del autor, siempre relevantes. Sucede así en la biografía de Antonio Marichalar Riesgo y ventura del duque de Osuna (1930), en cuya portada interior encontramos dos novedades significativas. La primera es la categorización genérica bajo la que Marichalar desea que se lea y entienda su obra: «(Ensayo biográfico)». El segundo aditamento es una cita en francés que quiere el autor que ejerza como preludio al personaje y a aquel que le da forma. Por otro lado, mientras que los tres primeros números de la colección cuentan con una sola reproducción gráfica, a partir del cuarto volumen aumentan las imágenes del sujeto y de su entorno (casa en la que vivió, instrumentos que lo adscriben a un determinado rango u oficio, etc.). El propósito es evidente: rubricar el pacto de verdad que firmaba el biógrafo con el lector. Piénsese que muchos de estos nuevos escritores de vida eran noveladores, y que algunos de ellos perseveraban en sus estrategias autorreferenciales y digresiones metadiscursivas que conformaban sus novelas. Era necesario que el biógrafo instaurase explícitamente el «nuevo» discurso en el marco genérico que le correspondía: una biografía, que incluye un pacto de no mentir y de aproximarse a la verdad del sujeto, admitiendo, claro, todas las imprecisiones e incertidumbres que el término verdad procuraba entonces. Las reproducciones gráficas, los retratos y los autógrafos sirven a este propósito.
Hay, además, en la panoplia metatextual de Sor Patrocinio , un interés adicional que es preciso considerar: la permuta de imágenes entre la primera y la segunda edición, publicada al año siguiente. El trueque de ilustraciones, ordenado seguramente por el autor, altera sustancialmente la impresión que pudiese formarse el lector de la biografía antes de comenzar a leer el texto. Así, en la edición de 1929, según se indica al pie de página, se ofrecen el «Retrato y autógrafo de Sor Patrocinio a los setenta y seis años» (s/n). El autógrafo contiene el nombre «Sor María Dolores Patrocinio Abadesa», y la rúbrica de la religiosa. La caligrafía es, sin duda, la de una anciana, con trazos deficientes y quebrados. También la fotografía es la de una persona de edad avanzada, pero tiene una fuerza inusual: sor Patrocinio, vestida con los hábitos de la orden concepcionista y bajo su capa de abadesa, mira de frente al objetivo de la cámara, con las cejas levantadas, los pómulos tersos y la boca cuajada en una aserción que, levemente, amonesta. Las tres cuartas partes de la fotografía son ocupadas por el rostro y el torso de la concepcionista –ampliado y complicado por la aparatosidad del manto y de la toca–, dotando a la imagen de un vigor impositivo y de una ostentosa «sensación de majestad» (p. 170). Es la sor Patrocinio del final de su vida, la que está «erguida sobre todos sus fanatismos, sobre todas sus debilidades, hecha estatua de sí misma […] Encerrada en sus tocas, es invulnerable al frío y al desdén» (p. 191). El lector habría de experimentar ante esta imagen –y el biógrafo es consciente de eso– parecidos sentimientos a los que experimentaban las personas que estuvieron cerca de la religiosa. Lo argumentaba como sigue una de las monjas entrevistadas por el biógrafo: «[Sor Patrocinio] Entraba en el colegio y era como si entrase la Virgen. Las niñas cruzábamos los brazos, quedábamos mudas, como mármoles» (p. 168). Curiosamente, esta imagen, en la edición de 1930, será sustituida por un retrato (ya no fotografía, sino lienzo) de la monja hecho a sus cuarenta y seis años, con diferencias muy notables en la fisionomía del sujeto y, sobre todo, en las reacciones que habría de provocar en el receptor. La firma, no obstante, continuará siendo la de sus setenta y seis años. El retrato muestra ahora a una sor Patrocinio sorprendentemente joven para su edad, con el rostro acaramelado, los rasgos afinados y la boca comprimiendo una sonrisa, entre la permisividad y una tenue ternura. Unos atributos –los de suavidad, los de dulzura– que el biógrafo atribuirá insistentemente en el relato a sor Patrocinio: «La nueva prelada [sor Patrocinio] es discípula de San Francisco de Sales. Suavidad, dulzura» (p. 94); «…sigue cultivando el místico jardín; siempre a la manera de San Francisco de Sales: suavidad y dulzura, leche y miel» (p. 104). Frente a la de 1929, que era la sor Patrocinio finalmente vencedora de su siglo, la que daba pie a la leyenda negra y a la abyecta condena, esta de 1930 es la víctima gratuita de un siglo irracional y febril, la que conquistó a la corte real y a la celestial, aunque se ganara al tiempo el desprecio de la barbarie. 2Este retrato de la religiosa es, además, añadido diegéticamente al relato. En su pesquisa tras los pasos de la concepcionista, el biógrafo llega hasta el convento de Guadalajara y allí contempla el lienzo que en 1930 incorpora a su biografía:
Sale del locutorio y vuelve poco después con el retrato, que nos muestra. […] fue pintado en 1857. La Monja aparece en él con la belleza y seducción de una muchacha, y había ya cumplido cuarenta y seis años. Treinta años antes la conoció y amó Salustiano Olózaga. Comprendemos su amor, queda justificado su deseo (pp. 234-235).
Siguiendo esta cuidada disposición estratégica de los paratextos, coloca Jarnés unas palabras del biógrafo francés André Maurois, uno de los artífices más reconocidos de la moda europea de las biografías. La cita de Maurois funciona a modo de «advertencia»: instancia de legitimación que, pese a su concisión, aporta una buena dosis de teoría metabiográfica. En ella se describe grá-ficamente la encrucijada en la que se coloca el nuevo biógrafo y la disposición y talante que habrían de mantenerse en la tarea: honestidad, independencia de juicio y acatamiento ante la propia verdad del sujeto.
He aquí un hombre. Poseo acerca de él cierto número de documentos y testimonios. Intentaré dibujar un retrato verdadero. ¿Qué será este retrato? Nada sé. No quiero saberlo antes de haberlo acabado. Estoy dispuesto a aceptarlo tal como una larga contemplación del modelo me lo haga ver, y a retocarlo mientras descubra nuevos hechos (s/n).
Jarnés, sin dejar nada librado al azar, no pudo encontrar zaguán más significativo para anteceder su relato. Son pocas líneas, pero esta fértil coyuntura de Maurois describe la actitud mantenida ante el reto biográfico, y resume las herramientas epistémicas de las que dispone el biógrafo moderno. Al hacerlas pórtico de su discurso, Jarnés deliberadamente subsume su texto en el paradigma de las modernas biografías europeas, aceptando los presupuestos de los «nuevos» narradores de vidas. Por lo pronto, el sintagma «He aquí un hombre» ancla el discurso en una circunstancia existencial concreta, insta a tomar conciencia de la trascendencia de la aventura y eleva a la protagonista a un plano de dignidad del que carecía en el subtítulo. «He aquí un hombre», algunas páginas después de la portada, tropieza en la cándida mirada del lector, imponiéndose como imperativo ético, obligándole abruptamente a abandonar los mullidos andamios ficticios, porque de lo que aquí se trata es de «ese maravilloso producto de la tierra que es un hombre», según encarece Jarnés en el preámbulo (p. 17).
Читать дальше