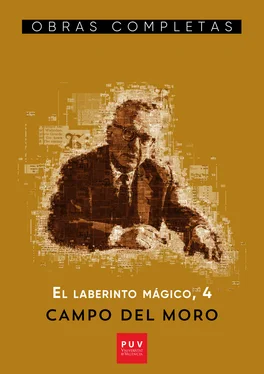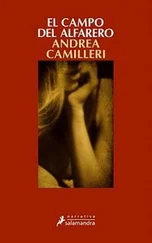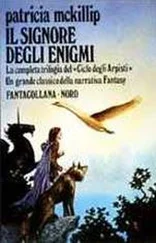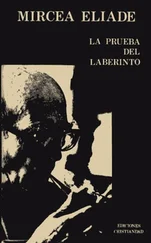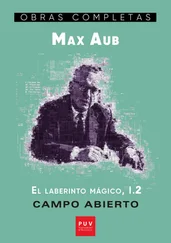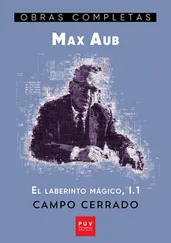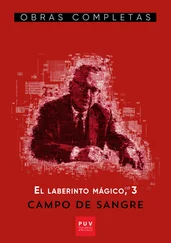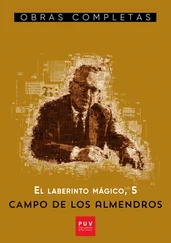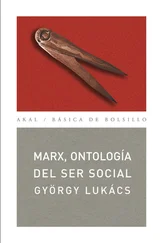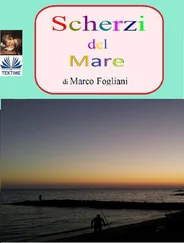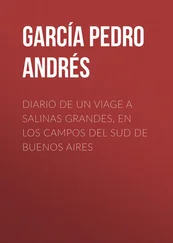–¿Qué es eso de traicionar? –pregunta Bonifaz–. ¿Qué quiere decir? Ser fiel a sí mismo, ¿es traicionar? Ser infiel a una causa en la cual ya no se cree ¿es traicionar? No: el quid está en el provecho. Una misma cosa hecha con fines crematísticos, en vista de cualquier beneficio personal o para salvar el alma, es traición o lealtad […] Ahora bien, fíjese: no hay libro ni ensayo acerca de la traición o, por lo menos, no los conozco, y he visto bastantes en mi vida. Acerca de los traidores, sí: infinitos y cantidad de leyes. Hasta sería capaz de decirle que la literatura está basada en historias de traiciones y de traidores. Pero sobre la traición en sí, nada. […]
–¿Qué político no traiciona? A sí, a los demás. Sin eso, el mundo no adelantaría, estaríamos donde siempre estuvimos. ¿Traicionó Bonaparte a la revolución? ¿Traicionó Lutero? ¿Traicionó Isabel la Católica? ¿Traicionó Julio César? ¿Traicionó Bruto? La historia de la evolución, del progreso, es una larga historia de traiciones, la historia misma de la traición, por eso la gente huye de hablar de ella.
Respecto de la novela, el propio Aub expresó una opinión similar a la de su personaje en una entrevista sobre Campo del Moro :
Acerca de la traición no hay nada escrito, a no ser el elogio de Maquiavelo. Todos huyen de tratarla como problema social, histórico o filosófico. No conozco un solo libro que se encare con ella en forma sistemática. Sin embargo, casi todas las novelas tratan de traidores de distinto tipo. Donde no hay traidores, no hay novela. He procurado indagar quién traiciona a quién. La respuesta es sencilla: todos traicionamos a todos, muchos se traicionan a sí mismos. Como soy liberal, me repugnan las traiciones. No las considero actos positivos, como es costumbre en la política (Carballo, 1963). 81
Por otra parte, Vicente Dalmases, una de las principales caracterizaciones de la novela y del Laberinto en general, le dice a Julián Templado: «Lo grande es que la defensa de Madrid […] se hizo con hombres, no con semidioses. Con hombres de todos los días, no con soldados ilustres ni con pozos de ciencia militar ni estrategas de nombre ni tácticos sin par». Dalmases, en pirueta autoficcional aubiana, encubre al autor en su comentario sobre Lecturas españolas de Azorín (I/2) y, de igual modo, le sirve a Aub para enmascararse y referir la traición. En dramáticas páginas, Dalmases vuelca sus imprecaciones contra su entorno traidor, contra esa capital de la gloria, Madrid, convertida en otra ciudad, en un «enorme circo» –como González Moreno la define tras entrevistarse con Besteiro (I/5)–:
Traidores todos: los republicanos, los anarquistas, los socialistas; ni qué decir tiene: los fascistas, los conservadores, los liberales; traidores todos, traidor, el mundo. Si el mundo es traidor, nadie lo es. Pero lo son: Casado, Besteiro, Mera, el padre de Lola, yo. Traidor yo a Asunción. Todos traidores. Unos por haberlo hecho con pleno conocimiento de causa, otros por haberse dejado arrastrar, traidores por cobardía, por dejadez, por imbéciles, por ciegos, por sordos, por callados. Traidores por desesperanza, indiferencia, saciedad, conveniencia; por vileza, por humildad –¿por humildad?– Sí. Por envidia, por celos, por aborrecimiento, por pequeños, por cursis; por amargor, ofuscación, prejuicios; por tontos, necios, ingeniosos; traidores por instinto, por distracción, por error, por sobra de imaginación, por incredulidad, por imprevisión, por ignorancia, por inexpertos, por salvajes, por dejarse llevar por la ocasión, por cálculo y falsos cálculos, por miedo. Por dejar en el atolladero a los demás, por salvar el pellejo, por creerlo conveniente; por incomprensión, por confusos –traidores por aproximación–, por fútiles, por medianos, por mediocres, por la fama, la oportunidad, la importancia que les dará.
[…] Se traiciona una causa, a una mujer –o un hombre–, ¿se puede traicionar a una ciudad? Porque lo que han engañado –dorando las palabras como el atardecer las piedras de allá enfrente– urdiendo una sucia trama, sembrando cizaña, no es a éste o al otro, a un partido, a mí, a ti, a quien sea –ni a España siquiera, ya partida–, sino a Madrid, a una ciudad de carne y hueso, a hombres de piedra y cemento. Lo que han vendido es el Puente de los Franceses, la Ciudad Universitaria, el Puente de San Fernando, el Pardo, Fuencarral, la Telefónica, la Gran Vía, la Cibeles, la Castellana, aquella buhardilla –la de Asunción, la suya–, el Manzanares. Con sus ardides, sus artificios, sus tretas, trapacearon lo más limpio, zancadillando lo que los españoles habían levantado hasta el cielo. Felones, alevosos, a traición, por la espalda –que le duele.
[…] De verdad, aunque me asombre de mí: prefiero criar gusanos a meter mano en este horrendo pastel de sangre y lodo de la entrega de Madrid traicionado. Así tenía que acabar nuestra guerra, a traición, como empezó (VI/8).
Campo del Moro , por el preciso relato histórico que desarrolla –el golpe de Casado y sus consecuencias– y por su amplio abanico de traiciones ubicable dentro o fuera de su tiempo, se convierte en un clásico de la ficción histórica. Todos los personajes, históricos o no, se sumen en la desesperación de la traición: Casado, Besteiro o Mera traicionan la legalidad republicana; también Vicente traiciona a Asunción y a Lola, Segrelles a Amparo. Traiciona Templado y hasta el personaje mediador y conciliador de la novela, González Moreno, epatante figura que, mientras su mujer lo aguarda en Toulouse, mantiene una relación con una compañera socialista. Confusión, caos, derroche de amor, de valor y de traición, por ende, a ideales políticos, a compañeros y amigos, a amantes. Hay ira, mas también esperanza, y Campo del Moro trasciende lo meramente histórico y logra hacer un todo de imaginación y realidad, poesía y verdad.
Leída la novela muchos años después, se mantienen la tensión y la fuerza narrativas del relato ubicado en la mítica Madrid numantina («la palabra Madrid . No es la palabra sino la capital, la palabra capital desde hace dos años», piensa Dalmases, I/2) y en un dramático capítulo de la Historia contemporánea: la lucha entre republicanos al final de la Guerra Civil, episodio en el que Aub sondea al español en su pasado y hace escuchar la voz del pueblo entre el maremágnum de la Historia, expresando las reacciones extremas del hombre al enfrentarse con una situación crucial. Por ello, su recepción crítica recalcó justamente su universalidad. Por ejemplo, Leiva (1963) afirmó en México que la novela narraba una tragedia que rebasaba el ámbito peninsular para herir a todos los hombres; en el Diario de Barcelona , Gómez Catón (1969) destacó que Aub «universaliza los valores [de la novela] sin darse cuenta. Solo siendo objetivo, acotando y, casi solamente dando fe de los hechos»; Marco (1969: 11) valoró que el «hecho mismo de ahondar en una situación-límite de un pueblo valora su universalidad y define un aspecto de la tragedia humana»; Sanz Villanueva (1970) también resaltó que, más que el suceso histórico en sí, interesan «las reacciones dramáticas y angustiadas de aquellos días». Recientemente, en su prólogo a la novela, la escritora Almudena Grandes (2019: 7) advierte de la herida que las palabras pueden abrir en el lector ante un libro «imprescindible», ante páginas en las que Aub «disecciona una verdad tan sucia que, hasta que él escribió esta novela, casi nadie se había atrevido a contarla». La historia aquí narrada, «de la batalla más feroz y más inútil, más cruel y más injusta» (2019: 8), también lo es del resultado de aquella apuesta: «una dictadura sangrienta […] Por eso duele este libro» (2019: 8). Y tras páginas de ferviente admiración hacia Max Aub y esta novela, la escritora concluye afirmando: «Madrid no se merecía esto. / Nadie, nunca, lo ha contado mejor que Max Aub en Campo del Moro » (2019: 24).
Читать дальше