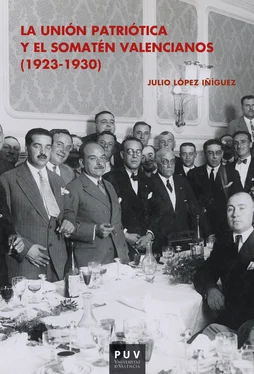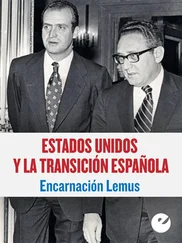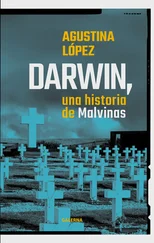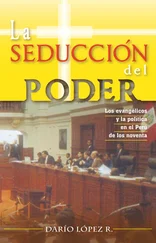Al hilo de las preguntas que sugiere la nueva historiografía política, el autor se plantea analizar la organización de la Unión Patriótica y el Somatén. Se subraya el peso que tuvieron las relaciones jerárquicas y la obediencia al poder central. La Unión Patriótica actuó, en Valencia como en otras partes, siempre como una continuación del poder de Primo de Rivera en la provincia, y cualquier debate interno o intento de modificar el statu quo era eliminado por completo. Y lo mismo cabe decir del Somatén. Este aspecto de sumisión al poder central acabó por convertir a las principales instituciones políticas de la dictadura primorriverista en una cáscara hueca que no llegó a echar raíces sociales profundas. Cuanto más débil era el partido a la hora de definir y dar cumplimiento a sus propósitos iniciales (regeneracionismo, acabar con el caciquismo...), más aumentaba el desencanto y más le costaba mantener su filiación en amplios sectores que al principio llegó a cautivar. Como además se apoyó en la Iglesia, muy conservadora, la Unión Patriótica perdió impulso regeneracionista, al tiempo que el Somatén, domesticado, carecía de verdadera eficacia como entidad civil que interviniera en la disciplina social de las masas, con lo que se convirtió, según detecta López Iñíguez, en un medio de buscar oportunidades y promoción social a quienes eran somatenistas.
«Patria, religión, familia y propiedad», por otro lado, son los valores de la Unión Patriótica, a los que se añade, en el caso valenciano, un valencianismo folclorizante que encaja y fundamenta el nacionalismo español, cuyo proceso también se pergeña en el trabajo, mostrándose con los nuevos materiales que exhuma propuestas de explicación sobre el nacionalismo español que se forjó de una manera reactiva (frente a las identidades periféricas) más que integradora, como han aportado Borja de Riquer o Álvarez Junco. La lucha contra el caciquismo y el tono regeneracionista al que se aspiraba quedaron en un «intento vano», con lo que no logró «superar los vicios» que pretendía o su propaganda decía. Importante es, por el contrario, el reforzamiento de las ideas de religión y patria, lo que será un paso de gigante para fundamentar el nacionalcatolicismo, especificidad de la derecha española que veremos triunfante en otra dictadura posterior.
En fin, el libro compara, como cabe esperar en la historiografía política renovada, estas instituciones con otras similares en Europa, partidos únicos, milicias o regímenes políticos, especialmente con el caso italiano, y se muestra, por ejemplo, por qué el Somatén era muy distinto al Fascio di Combatimento italiano. El Somatén es una organización de vigilantes nacida por decreto, está encuadrada y subordinada a la estructura militar, carece de la fuerza transgresora del sistema político que tiene el fascio y nunca fue brazo armado de un partido que aspirase a quebrar el orden político, sino que nació desde el poder de la propia Dictadura para garantizar «la paz burguesa» y no para subvertir al propio Estado. Carecía, en suma, «di giovinezza e di energía che videro per le vie di Italia e di Roma le giornatte di Ottobre», y es que en España las organizaciones que creó la dictadura de Primo de Rivera no tenían detrás, en su génesis, en su seno, ninguna experiencia similar a la de la movilización y consecuencias que comportó la Primera Guerra Mundial.
El trabajo se nutre, por un lado, de un potente repertorio documental de base, archivístico (locales, españoles y extranjeros, como el Storico Diplomatico degli Affari Esteri, los archivos del Ministère des Affaires Étrangères y los del Foreign Office) y hemerográfico (desde los boletines del Somatén hasta prensa de difusión nacional y diarios de localidades de la provincia), sin descuidar la información que aportan las fotografías de la época, o hasta alguna entrevista a persona muy mayor cuando se hacía la tesis (hoy ya fallecida). Por otro lado, se nutre de los recursos teóricos propios de la historia política y la historia social, instrumentos conceptuales que para el historiador son tan importantes como las propias fuentes y que agudizan la capacidad de hacerse preguntas sobre la materia histórica objeto de estudio. A los recursos teóricos debe añadirse, acompañándolos, un conocimiento exhaustivo de cuanto sobre la dictadura de Primo de Rivera se ha escrito, desde la literatura laudatoria coetánea o la crítica de los republicanos hasta la reciente historiografía que resurgió a partir de los años ochenta del siglo pasado. (Un artículo sobre la cuestión, «Noventa años de historiografía sobre la dictadura de Primo de Rivera: un estado de la cuestión», ha sido publicado por el autor recientemente en Historiografías ).
El volumen se completa con un detallado anexo donde el autor transcribe textos y escritos de gran relevancia para la comprensión del funcionamiento del régimen en la provincia. Además, los cuadros de afiliados a Unión Patriótica recogidos en este apartado nos muestran las diferencias existentes en los patrones de afiliación en poblaciones o comarcas muy cercanas. Toda la obra nos ofrece una detallada pincelada acerca del periodo y contribuye un poco más al conocimiento histórico de una etapa que, pese a su importancia en la historia del siglo XX español, no atrae a los investigadores demasiado.
No debo acabar, en fin, estas palabras sin señalar que Julio López Iñíguez es un joven historiador con empuje que creo que tendrá un largo recorrido.
MARC BALDÓ LACOMBA
Universitat de València
Valencia, junio de 2016
HACIA UN PARTIDO ÚNICO: LOS ANTECEDENTES DE LA DERECHA ESPAÑOLA AUTORITARIA
La dictadura del general Miguel Primo de Rivera debe situarse en la oleada de regímenes contrarrevolucionarios y conservadores que aparecieron en el continente europeo tras la Primera Guerra Mundial. Entre estos regímenes destacan los gobiernos de países como Grecia, Polonia, Rumanía, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria o Portugal. 1 Esta solución imponía en el Estado español un régimen pretoriano donde el autoritarismo y una estructura férreamente jerárquica y militarizada eran la norma común del funcionamiento político. 2 Cargos públicos como los gobernadores civiles, presidentes de Diputación, alcaldes y concejales formaban parte de un conjunto perfectamente delimitado que, a principios de 1924, comenzaba a funcionar con gran precisión debido a la disciplina impuesta desde el Gobierno de Madrid.
En las últimas décadas del siglo XIX se venían perfilando tres tradiciones dentro de la derecha política europea. Estas tradiciones se podían ver con más claridad en Francia que en ninguna otra nación, pero era un modelo válido en líneas generales para la mayor parte del continente. Al modelo más antiguo, el partidario de una vuelta al Antiguo Régimen y a las tradiciones de raíz medieval, había que sumar el surgimiento de la derecha liberal de carácter orleanista y de la derecha nacionalista de tradición bonapartista . 3 Esta última, que arranca desde los tiempos de Napoleón III «suministró ideas que no cesaron de ser repetidas después por los partidarios del poder personal o el militarismo». 4
Estas corrientes nacionalistas de la derecha europea vieron surgir una nueva forma de entender el conservadurismo que se alejaba de los cánones tradicionales, incluidos los del siglo XIX. En cierta forma, esta nueva derecha suponía todo un ataque a la modernidad que el liberalismo estaba implantando en Occidente desde el siglo XVIII. Sin embargo, no se trataba tanto de conservar antiguas tradiciones como de desterrar los efectos de las democracias parlamentarias en numerosas naciones del viejo continente. 5 La nueva derecha aprovechaba en su beneficio los desastres coloniales o los traumas nacionales de numerosos estados. 6 Además, no dudó en recurrir a la violencia y a otras prácticas antidemocráticas para hacer valer su repudio al sistema democrático y parlamentario e intentar «perpetuar el vigente esquema de relaciones sociales». 7
Читать дальше