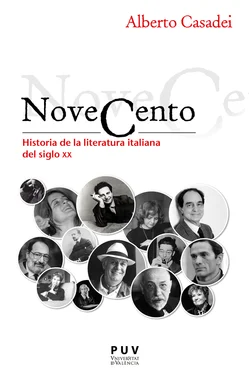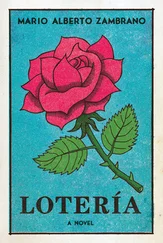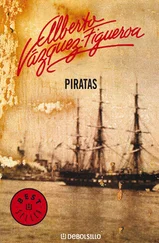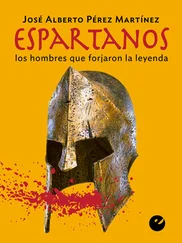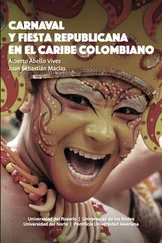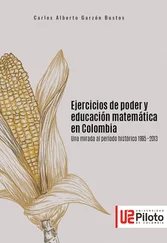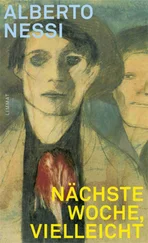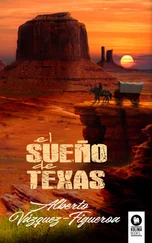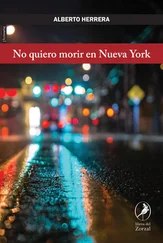Pero a partir del final de los años cincuenta de nuevo la experimentación constituye la línea predominante en la poesía, tanto en la vertiente de reflexión sobre el lenguaje y sus límites (reforzada por las aportaciones del estructuralismo lingüístico y psicoanalítico: cap. 5 §§ 2 y 4), como en la de desmitificación ideológica de la cultura, en su sentido más amplio, derivada del sistema capitalista. También en este caso, sin embargo, los resultados más duraderos no son los que se obtienen con las formas extremas, como las propugnadas en los años diez por los futuristas y en los sesenta por los neovanguardistas del Grupo 63, sino por las obras sensibles a la tradición y dispuestas a una renovación muy acusada pero no a una convulsión: es el caso de dos obras fundamentales de este periodo, Gli strumenti umani [ Los instrumentos humanos ] (1965) de Vittorio Sereni, que, entre otras cosas, propone implícitamente una interpretación propia del vínculo entre poesía y prosa, y La Beltà [ La Hermosura ] (1968) de Andrea Zanzotto, que trabaja sobre el lenguaje, captando sus infinitas resonancias y no privándolo de todo tipo de capacidad comunicativa.
En definitiva, los rasgos fundamentales que se pueden subrayar en la literatura italiana del siglo XX conducen a registrar en la exploración cronológica superposiciones e intersecciones que serían aún más complicadas si tuviéramos en cuenta otras variables significativas: por ejemplo, la progresiva influencia del cine (y después de la televisión) sobre la narrativa escrita, que ya era evidente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se afirma el primer neorrealismo, el de las películas de Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica (pensemos además en el caso de un narrador, en novelas o en películas, como Pasolini); o el prevalecer de la poesía popular –como la de las letras de canciones– sobre la culta, sin duda menguada en su impacto sobre el gran público a partir sobre todo de los años ochenta; o incluso el vínculo de todo el teatro italiano con autores que a menudo no son solo dramaturgos, sino literatos que escriben también para el teatro, por lo menos hasta los años setenta, cuando levantan el vuelo primero actores-autores como Carmelo Bene y Dario Fo y después figuras que conjugan la experiencia teatral con la cinematográfica y visual en general, como Mario Martone (cap. 6 § 4). Pero estas variables no parecen exclusivas de la literatura italiana, es más, están muy extendidas a nivel mundial.
Más bien habrá que subrayar, por último, la importancia, en Italia, y en no muchos más países, de la prosa ensayística, que, al decir de algunos intérpretes, alcanza en el siglo XX resultados incluso superiores a los de la narrativa, tanto por los ejemplos brindados por numerosos escritores que son también ensayistas (más poetas que narradores) como por los ensayistas propiamente dichos, que escriben obras de alto nivel (Mario Praz) o textos breves y estilísticamente muy destacados, desde el crítico de arte Roberto Longhi a Cesare Garboli, o polémicamente agudos, como Franco Fortini, o elegantemente fecundados por la narrativa, como Claudio Magris; sin descuidar a los diferentes críticos dotados de una prosa muy eficaz, a partir de los citados Contini y Debenedetti (no por casualidad autor más de ensayos que de estudios). Y no hay que olvidar que el ensayismo entra a formar parte de la escritura de muchos autores y, en particular, de quien ha reflexionado con mayor coherencia y profundidad sobre las tragedias éticas y sociales del siglo pasado, por ejemplo Primo Levi en su diario-ensayo sobre el campo de concentración Se questo è un uomo [ Si esto es un hombre ] y ulteriormente en su testamento espiritual, I sommersi e i salvati [ Los hundidos y los salvados ].
3. Líneas interpretativas
Sobre la base de las líneas maestras expuestas se propone a continuación una división de la literatura italiana en cinco periodos. Para empezar se indicarán (en el cap. 2) las posibles divisorias entre los siglos XIX y XX, sugiriendo algunas fechas simbólicas como la de 1903 para la poesía, que es cuando culminan las trayectorias de Pascoli y d’Annunzio y parte el movimiento crepuscular, o la de 1904, para la prosa, cuando Pirandello publica una novela, en varios aspectos «adelantada» a su tiempo, es decir, Il fu Mattia Pascal [ El difunto Matías Pascal ]. Se proseguirá luego señalando los caracteres fundamentales de las distintas vanguardias o de los movimientos experimentales italianos (en particular de los autores comparables con el modernismo europeo, como Pirandello, desde los primeros años del siglo, y posteriormente el Svevo de La coscienza di Zeno [ La conciencia de Zeno ]).
Todas estas son experiencias que, en conjunto, contribuyen de varias maneras a alejar a la literatura italiana de las resonancias todavía «decadentes» propias de la búsqueda de la obra total y ponen de manifiesto, sin embargo, rasgos como la ineptitud, o la voluntad revolucionaria del yo (sobre todo lírico) o bien la artificiosidad de los personajes y las tramas «realistas» tanto en la narrativa como en el teatro. Textos emblemáticos de esta fase son sobre todo L’allegria [ La alegría ] de Ungaretti y los Sei personaggi in cerca d’autore [ Seis personajes en busca de autor ] de Pirandello. Con esta última obra, por otra parte, entramos ya en los años veinte, cuando el impulso propulsivo de las vanguardias, tanto italianas como europeas, tiende a disminuir o a modificarse, a veces aliándose con los nuevos movimientos políticos, como en Italia hicieron muchos exponentes del futurismo, que apoyaron al régimen fascista.
Entre tanto se ha consolidado ya una tendencia a un clasicismo «paradójico» (del que nos ocuparemos en el cap. 3) que, en los casos más elevados, se convierte en un intenso trabajo original sobre la tradición italiana, por ejemplo con las formas aparentemente muy canónicas del Canzoniere [ Cancionero ] de Saba o en las más variadas de los Ossi di seppia [ Huesos de sepia ] de Montale. El mismo Montale, con Le occasioni [ Las ocasiones ] constituye luego el modelo de la tendencia más relevante en la lírica del siglo XX italiano, la «metafísica» u «objetiva», reconducible a nivel europeo en primer lugar a Charles Baudelaire o al inglés Robert Browning y después al modernismo de T. S. Eliot. Lo que no excluye que en los años treinta muchos poetas prefirieran, sin embargo, el hermetismo, versión italiana del simbolismo tardío, a veces fusionado con elementos del surrealismo.
En el ámbito narrativo, las llamadas a un nuevo realismo no encuentran solo una oposición directa o indirecta del fascismo, sino también una dificultad efectiva para alcanzar una amplia difusión, teniendo que inclinarse hacia una prosa muy elaborada estilísticamente, o incluso a una prosa poética. Será Gadda, con la Cognizione [ El aprendizaje ] y todavía más con el Pasticciaccio [ El zafarrancho ], quien superará tales límites proponiendo un plurilingüismo y un pluriestilismo fuertemente espoleados por la necesidad de indagar los infinitos aspectos de la realidad y, en consecuencia, de emplear una mescolanza barroca motivada por el «barroquismo» del mundo.
Tras la Segunda Guerra Mundial (de la que se tratará en el cap. 4) un empuje muy fuerte para relatar los hechos pasados se conjuga con la necesidad ideológico-política de un compromiso, sentido de distintas maneras por casi todos los escritores, pero en particular por los muchos que se adhirieron a los partidos de izquierdas. El progresivo rechazo de la oscuridad hermética no coincidió con una renovación inmediata de la lírica, que encontró un nuevo impulso sobre todo a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, cuando culminaron algunas tendencias iniciadas bastantes años antes (por ejemplo con la publicación, en 1956, de La bufera e altro [ La tormenta y otros poemas ] de Montale, que después cambiará completamente de estilo, o bien en 1957 del Pasticciaccio [ Zafarrancho ] de Gadda en volumen), y empezaron nuevas formas de investigación literaria.
Читать дальше