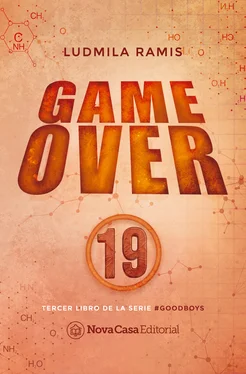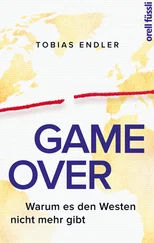—Me voy a casa —responde cuando abro la puerta y me giro para hablarle, pero se me adelanta con un ademán para restarle importancia—: ¡Ya lo sé, ya lo sé! Debo enviarte un mensaje cuando llegue para que sepas que no me caí en una alcantarilla. No necesitas recordármelo cada vez que salimos, mamá Inca.
En realidad, lo necesito. No me importa si se burla de mí al llamarme como su madre —por cierto, ¿quién se llama Inca y le pone a su hijo Inko?—. En fin, si quiere puede enviarme una señal de humo o una paloma mensajera, pero debo saber que está fuera del peligro externo y roncando sobre su cama, la mesa de su cocina o en la bañera.
Es un imbécil, pero lo quiero.
—Entonces nos vemos el lunes, Brevis. Que la resaca no te mate.
Es nuestra línea usual tras las noches de copas, como esas frases icónicas que se dicen dos personajes y luego los fanáticos no pueden parar de repetir. El «¿Después de todo este tiempo? Siempre» de Harry Potter, o el «Eres mi persona» de Grey’s Anatomy.
—Que la resaca no te mate, Ridsley. —Se aleja tras tambalearse un poco, pero eso no le impide cantar e incluso dedicarle unas líneas al trabajador municipal que conduce el camión de la basura y se sonroja al oírlo—. «Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new, oh, I’m in love with your body».
Eso suena familiar.
Shape of you de Ned Sheeran, por supuesto.
O Fred Sheeran.
Tal vez Ed.
—Tengo un problema con los nombres esta noche —admito dentro del elevador.
Me paso ambas manos por el rostro y, tras suspirar con pesadez, empiezo a reír al recordar el nombre Umeko. Soy genial.
Es tradición salir a beber los viernes por la noche para celebrar el fin de la jornada laboral. Bernardo suele acompañarnos, pero hoy tenía su primera cita luego de una dolorosa ruptura que lo dejó con visitas regulares al psicólogo. Lo más probable es que se aparezca sin avisar por la mañana con media docena de huevos para que me ponga mi delantal y le prepare el desayuno mientras él cuenta el chisme.
Entro al ascensor recubierto de espejos y vacilo al ver tantos números en el tablero. ¿En qué piso vivo? Me gusta el 3 porque es el número del quarterback de los Denver Broncos, así que lo oprimo, aunque me arrepiento al instante porque debo vivir en el 12. Ese es el número de la estrella de los Buccaneers. Oprimo ese botón también, por las dudas, pero luego se me ocurre que podría vivir en el piso 87 en honor al guapísimo de Travis Kelce, de mis amados Chiefs.
¿Tiene 87 pisos el edificio? Porque demandaré al fabricante por falta de botones.
¿Pensó que iba a caminar más allá del noveno, donde vivo?
Levanto la palma emocionado para chocarla con Inko una vez que logro hacer memoria. Luego recuerdo que se fue y la choco con mi reflejo.
—Eres Einstein, campeón.
Mientras asciendo pienso en el increíble gesto que tuvo Ibeth al ofrecerme mudarme con ella, aunque si tengo en cuenta que pago la mitad de la renta, creo que fue más un plan de negocios que un favor desinteresado de su parte. De igual manera ambos nos beneficiamos. Hasta que no consiga el ascenso que busco, no puedo moverme de aquí. Tengo que cuidar mi bolsillo.
A veces es un problema. Cuelga sus calzones en la llave de la ducha, se depila con mis máquinas de afeitar y no recarga las botellas de agua; las deja vacías en la nevera para que otro idiota las rellene, y el único idiota que vive con ella soy yo. Lo único positivo de vivir con un hermano es que ambos podemos enviarnos al diablo sin problemas. Con un amigo intentaríamos contenernos para no empeorar o arruinar la relación, pero ¿con un pariente? Ella podría amenazar con hacerme un collar con la tapa del retrete y reiríamos por ello al día siguiente.
Eso es amor.
Al llegar a mi puerta, veo un tapete bajo mis pies que, a pesar de haber bebido más de tres cervezas, estoy seguro de que no estaba allí antes.
«Si no eres un vendedor de galletas, saca tu trasero de mi entrada».
Ibeth dijo que iba a redecorar, pero no me esperaba esto. Al entrar, empiezo a desabotonarme la camisa y cierro la puerta con el talón. Me despojo de mis zapatos demasiado agotado como para agacharme y sacarlos de la manera correcta.
—¿Te dormiste otra vez en el sofá? —Lanzo el celular y las llaves sobre el mostrador de la cocina al oír un ronquido cercano y divisar un bulto bajo una manta.
—Tenemos que trabajar en esto, ¿sabes? Estoy cansado de cargarte hasta tu habitación. No sé si estabas enterada, pero estoy envejeciendo a pesar de que en el exterior parece que rejuvenezco.
Descanso las manos en mis caderas y suspiro cuando no se inmuta. Hago una sentadilla, paso uno de mis brazos bajo sus rodillas y el otro a través de su espalda. La levanto.
O eso intento.
De pronto, ella pesa lo que podría pesar un anciano de setenta años al que le gusta mucho la pasta.
Es alta, casi tanto como yo, y nunca pesó lo equivalente a una pluma, pero jamás tuve muchos problemas en cargarla. Empecé con el papel de grúa cuando tenía quince. La primera vez que la cargué hasta su recámara fue cuando su primer novio la dejó y se cansó de romper cosas en la casa. Se quedó dormida en el sofá y, como era mi primera vez cargando a una chica, no fui muy cuidadoso: le di la cabeza contra un jarrón y una puerta sin querer.
O queriendo de forma inconsciente, pues se negaba a compartir sus cremas hidratantes...
—¿Comiste ladrillos de postre? —Hago otro intento por levantarla—. Porque puede que no haya mucho en la nevera, pero aún tenemos lo suficiente como para no recurrir a comer materiales de construcción.
No puedo moverla. Eso me exaspera porque no coopera y no dejaré que vuelva a dormir aquí porque babea los sillones y, cuando le duela el cuerpo, me arrastrará a una clase de yoga para no ir sola. Así que me preparo. Cada músculo de mi cuerpo se tensa. Dicen que la tercera es la vencida.
—¿Abuelo? —inquiere alguien cerca de mí antes de que las luces se enciendan.
Entonces grito.
Y ella grita.
E Ibeth en mis brazos gri... ¡Mierda!
El señor de la PFG 500 grita.
Después de todo, supongo que sí pesaba lo mismo que un anciano de setenta años.
Capítulo 3
Candados al sur
Billy Anne
—Yo... —señalo la habitación a mi espalda—, puedo volver más tarde si quieren, chicos.
Dejan de gritar para observarme en silencio. Todavía intento procesar que el desconocido de esta mañana se coló en mi nuevo apartamento y está en medio de la sala con mi abuelo entre sus brazos. Esto es incómodo al nivel de encontrarte por la calle con alguien que conoces y tienes la certeza de que te conoce, pero simulan no conocerse. Ese es el grado de tensión que hay en este lugar, pero elevado al cubo.
Bill, quien del susto envolvió los brazos alrededor del cuello del moreno, parpadea para salir de su estupefacción y cierro los ojos porque sé lo que se aproxima.
—¡Bájame antes de que llame a la policía, zopenco desvergonzado! ¡Ponme en el suelo para que pueda turnar mis pies a incrustarse en el fondo de tu gran y pestilente trasero!
Las cejas del chico se elevan con sorpresa ante el sucio vocabulario:
—¿Que usted hará qué con mi trasero?
—¡Ya me oíste! Te mandaré de una patada a Suazilandia en cuanto me bajes —amenaza al removerse inquieto—. ¿Cómo te atreves a entrar a propiedad privada, hijo de la gran...?
Pisoteo la losa con mi pantufla de conejo. Son las tres de la mañana y ni siquiera es mi tercer día aquí.
—¡Suficiente! ¡Baja a mi abuelo, ahora! —ordeno con los brazos en jarras—. ¡Y tú, deja de gritar porque me haces gritar y no me gusta gritar! —espeto al anciano—. Ahora los vecinos nos odiarán por gritar, así que gracias por nada, par de idiotas. ¡Nos comportaremos como personas civilizadas y vamos a hablar de esto con una voz de cuarenta decibeles, que es la correspondiente a una conversación normal! Si no quieren hablar como seres pensantes, les meteré sus cabezas dentro de sus retaguardias.
Читать дальше