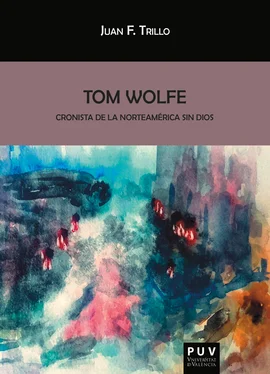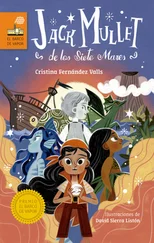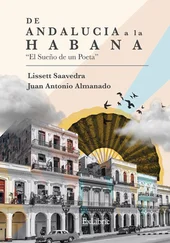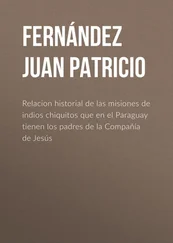No cabe duda de que la combinación de ambos acontecimientos hubo de resultar muy gratificante para alguien que se ha preocupado por alcanzar un lugar entre la élite cultural de su país, pero que lo ha hecho registrando sobre todo fenómenos y actitudes de las clases media y baja. Y es que, tal y como el propio escritor declara, la ansiedad derivada de la pertenencia a una determinada clase social y el deseo de acceder a un estrato superior ha centrado toda su obra de ficción. Sus personajes se sitúan a menudo en una franja intermedia del espectro social y Wolfe nos los muestra debatiéndose en su esfuerzo por ascender, por mantener su posición o, al menos, por no retroceder a los estratos más bajos de los que proceden. Se puede decir, por tanto, que Wolfe ha sido un periodista que ha escrito con pluma de sociólogo, pues a pesar de haber elaborado su obra con técnica de reportero, la influencia de Max Weber, Thorstein Veblen o Edward O. Wilson se percibe a lo largo de toda ella. Sin embargo, existe otro aspecto de sus novelas cuya importancia resulta tan importante como la cuestión del estatus y es aquel que describe las dinámicas que se establecen entre los personajes que el escritor retrata y el medio social en que estos se desenvuelven. Todos ellos intentan desesperadamente ejercer el control sobre su entorno, imponer su voluntad sobre unas circunstancias que parecen burlarse de sus esfuerzos y para ello utilizan cualquier herramienta que incremente su cuota de poder. El resultado es una reflexión sobre la naturaleza de la identidad del ser humano, sobre su capacidad para ejercer el libre albedrío y sobre los elementos sociales y biológicos que se confabulan para limitar dicho ejercicio. Sus novelas muestran, por tanto, la pugna por el control de los acontecimientos entre los personajes que las pueblan, el entorno que los envuelve y su propia naturaleza animal.
Por esta razón, al revisar la producción literaria de Wolfe, en especial de su obra de ficción, con las relaciones de poder como herramienta crítica, aparecen aspectos que hasta el momento habían pasado desapercibidos. Sus novelas encierran un subtexto en el que el autor reflexiona sobre aspectos trascendentes tales como las consecuencias de la desaparición del sentimiento religioso entre las clases altas norteamericanas, la existencia o no del libre albedrío en el ser humano, la capacidad de este para escapar al determinismo que le impone el medio ambiente y el funcionamiento autónomo de su naturaleza animal. Esta lectura profunda sale a la superficie cuando el lector filtra la narración mediante los conceptos de “poder” y “control”, desvelando las ideas subliminales que sus novelas contienen. Se trata de mensajes que han pasado desapercibidos para la mayoría de los lectores, atentos a aspectos más polémicos, como los conflictos raciales, la codicia financiera o la sexualidad adolescente.
La obra de Wolfe en conjunto ha disfrutado de una gran popularidad y a ello ha de haber contribuido el hecho de mantener los debates propios del alto intelectualismo en un discreto segundo plano, por detrás de estos otros temas que atraen a los consumidores de best-sellers. Esta habilidad para armonizar aspectos aparentemente contrapuestos está siempre presente en su carrera literaria y la forma en que la ha armonizado con su vida personal es un ejemplo más del eficaz control que el escritor ha ejercido en ambos terrenos. En las páginas que siguen mostraremos que obra y escritor están mucho más vinculados de lo que el propio Wolfe ha querido confesar, desmontando el pretendido distanciamiento autorial del que siempre ha hecho gala. Sin embargo y como paso previo parece conveniente examinar el ambiguo y polisémico concepto de poder y definir, aunque sea de manera provisional, qué es, de dónde procede, cuáles son los usos que los seres humanos le otogan y de qué manera afecta a la narración literaria.
Una aproximación al concepto de poder
Si existe una metáfora que revela hasta qué punto el poder es consustancial a las relaciones humanas es aquella que lo compara con el aire que cada individuo respira, pero cuya presencia pasa desapercibida la mayor parte del tiempo debido a la fuerza de la costumbre. El poder dirige los actos de las personas, regula su actitud hacia familiares, amigos y compañeros de trabajo y establece órdenes jerárquicos de acuerdo a la cantidad que cada uno posee. A pesar de ello, solo muy de cuando en cuando alguien se detiene a meditar sobre su naturaleza y sobre la forma en que afecta a su vida. Estas ocasiones ocurren, por lo general, cuando se percibe una situación que podría calificarse como “injusta” y que revela un acusado desequilibrio en el conflicto que enfrenta a dos o más actores. Es entonces cuando las circunstancias mueven a la reflexión sobre su origen y sobre su desigual distribución en las estructuras sociales.
La literatura, por su parte, en su esfuerzo por convertir la realidad en narraciones inteligibles, reproduce una y otra vez estas dinámicas, equilibrando por un lado la necesaria verosimilitud y por otro una distribución de fuerzas que permita desarrollar un conflicto atractivo para el lector. La particular forma en que cada escritor articula este equilibrio muestra no solo su destreza en la tarea creativa, sino la base ideológica que sustenta su particular visión del mundo y, en ocasiones, sus propuestas de nuevas realidades posibles. El desigual reparto de poder que el autor hace entre los personajes de sus historias condiciona de forma dramática la estructura narrativa y el final de las historias. El estudio de una obra literaria bajo este prisma tiene por tanto un doble valor: por un lado contribuye al aprecio de nuevas e interesantes perspectivas sobre dicha obra, sobre su autor y sobre las circunstancias bajo las que fue creada y, por otro, proporciona una mejor comprensión de un fenómeno social que nos afecta a todos los seres humanos.
En la obra de Tom Wolfe, en particular, la importancia de las relaciones de poder que se establecen entre los personajes de sus novelas es incluso más relevante, si cabe, que entre otros escritores de su generación. Sus cuatro trabajos de ficción retratan la sociedad norteamericana y las preocupaciones del autor, estableciendo contradicciones y conflictos que rara vez han sido puestos de manifiesto en anteriores revisiones críticas.
Sin embargo, el uso del poder , como herramienta de análisis literario presenta algunas dificultades. La primera de ellas el hecho de que se trata de un concepto ambiguo e inasible y esto a pesar de su continuo empleo en el lenguaje cotidiano. Pocos términos son utilizados con tanta frecuencia por los medios de comunicación a la hora de discutir cuestiones de actualidad, ya sea en el campo de la economía, la política o los conflictos bélicos. El poder, como idea, se revela omnipresente en los asuntos humanos. No resulta, por tanto, difícil encontrar multitud de ejemplos en los que el término aparece situado en contextos muy diversos. Sin duda, cada utilización del término incluye una idea muy concreta. El problema surge al intentar encontrar unos rasgos conceptuales comunes a todos los usos a que es sometido a diario por quienes lo emplean. El Diccionario de la RAE en su primera acepción de este vocablo lo define como “tener expedita la facultad o potencia de hacer algo”; en la segunda, “tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo” y en la tercera y cuarta, hace referencia a la posesión de una mayor fuerza que alguien, lo que permite vencerle en un enfrentamiento. Estas definiciones establecen de manera inmediata dos aspectos relevantes del poder: la capacidad de actuar que otorga a quien lo posee y su importancia en la resolución de conflictos.
Por otro lado, como sustantivo, el carácter polisémico del término y la naturaleza abstracta e intangible de la realidad que designa dificultan en sobremanera la tarea de su definición, lo que sin duda ha de haber desalentado a quienes en alguna ocasión se han planteado su estudio. Esto no significa en absoluto que escaseen los tratados sobre el origen del poder en las relaciones humanas, sobre su distribución y sobre sus efectos. Los pensadores, desde Baruch Espinoza a Michel Foucault y desde Thomas Hobbes a Max Weber, han dedicado su atención a intentar desentrañar su naturaleza, la forma en que los seres humanos se ven afectados por él y los mecanismos que lo regulan y, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales se han volcado en un esfuerzo por someterlo a su examen científico.
Читать дальше