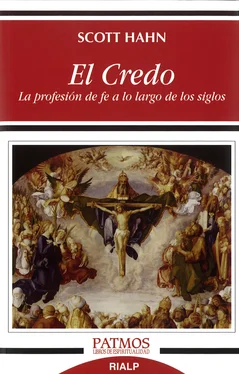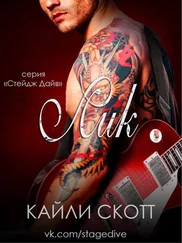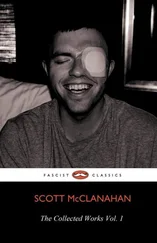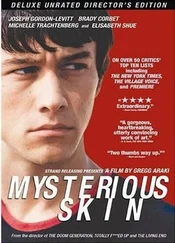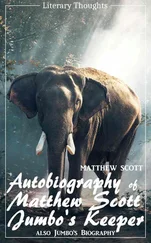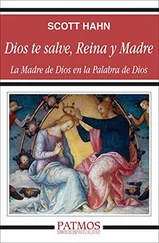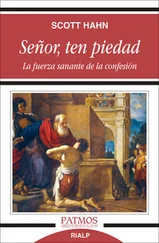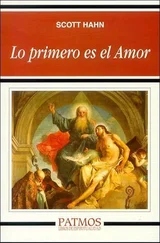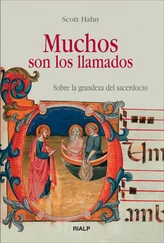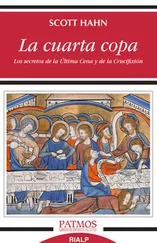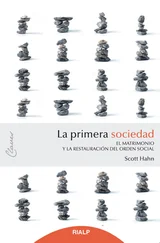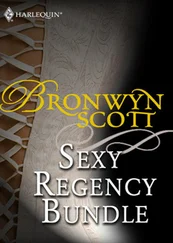Cada vez que el pueblo de Israel renovaba su alianza con Dios se recordaba a sí mismo estos términos. Cualquier confesión de la existencia y la acción de Dios implicaba una aceptación de los términos de la alianza. Por eso es lógico que esas renovaciones adquirieran a menudo la forma de voto o juramento[8]. Proclamar la verdad acerca de Dios significaba insertarse en la historia de Israel, en la historia de la alianza.
Las declaraciones con las que se renovaba la alianza solían pronunciarse en voz alta. El verbo que se emplea habitualmente para referirse a ello es «confesar» o «confesar con la boca». Los judíos de habla griega utilizaban el término homologia, adoptado por los primeros cristianos para usarlo en sus declaraciones de fe.
El shemá cumplía una función de confesión que recordaba al pueblo elegido dos veces al día la verdadera doctrina de Dios tal y como le fue revelada a Moisés. En su forma más extensa le recordaba también la alianza con Israel y sus bendiciones y maldiciones.
Durante la antigüedad los judíos invocaron este principio básico con una forma abreviada y solían limitarse a decir «Dios es Uno»[9]. Estas pocas palabras constituían un símbolo representativo de toda la verdad, de toda la alianza, con toda su ley, su vida y su culto sacrificial.
Las palabras son símbolos que se refieren a personas, lugares, objetos, acciones y cualidades. Las palabras acerca de Dios intentan ir más allá que las palabras corrientes; intentan lo imposible: representar a Dios en su infinito poder, su absoluta simplicidad y su misterio insondable.
No obstante, parece evidente que vivir una relación de amor con Dios pasa por ese intento. No podemos amar lo que no conocemos y uno de los modos que Dios tiene de revelarse son las palabras. El shemá reconoce que la esencia de la alianza es el amor. Dios reclama el amor de su pueblo tanto con las obras de la ley como con las creencias que confiesa.
Esta verdad es tan antigua como la alianza. Formó al pueblo elegido y lo hizo uno. Lo dotó de su identidad y de un principio que ordenaba toda su vida. Le hace quien es.
Como profesión de fe en Dios, es una sombra de las firmes aclamaciones futuras en el designio de la Nueva Alianza.
[1]Samson Raphael Hirsch, Collected Writings, Volume II: The Jewish Year, Part Two (Nanuet: Feldheim, 1997), p. 41.
[2]Flavio Josefo, Antigüedades judías 4.8.13.
[3]Ver, por ejemplo, Vernon H. Neufeld, The Earliest Christian Confessions (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), p. 34-41.
[4]Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), p. 630.
[5]Walter Brueggemann, «The Covenanted Family», Journal of Current Social Issues 14 (1977): 18.
[6]San Ireneo de Lyon, Contra los herejes 1.10.3.
[7]F.M. Cross, «Kinship and Covenant in Ancient Israel» en From Epic to Canon: History and Literature in Ancient Israel (Baltimore: John Hopkins University Press, 1998), p. 8.
[8]Sobre este tema ver Neufeld, p. 14-15.
[9]Ver Neufeld, p. 36-37.
3.
UNA NUEVA ALIANZA Y UNA NUEVA CONFESIÓN
NADIE TIENE NECESIDAD DE PROFESAR su fe en los hechos que resultan obvios. Así lo demuestra el dramaturgo Eugène Ionesco en su obra La cantante calva. Cuando sus personajes se pronuncian solemnemente acerca de asuntos triviales —«el techo está arriba y el suelo está abajo»—, el efecto es absurdamente cómico: quedan como necios. Lo que se espera del auditorio es que se eche a reír.
El contenido de una frase como esa no carece de sentido. Lo que carece de sentido es esperar que alguien lo proclame o que se tome siquiera la molestia de mencionarlo. La posición relativa del techo o del suelo no la confesamos, sino que la observamos. Las afirmaciones que confesamos son solemnes porque expresan un acto de fe interior en algo sumamente importante: algo esencial pero incognoscible (o muy difícil de conocer) al margen de la Revelación divina. No confesamos nuestra fe «en las cosas visibles, sino en las invisibles» y «eternas» (2 Co 4, 18).
Por eso en el shemá los judíos confesaban la unicidad de Dios y la elección particular de que eran objeto. Para los gentiles, que adoraban a muchos dioses y no tenían a Israel en especial consideración, el contenido cognitivo del shemá no era evidente en sí mismo. El shemá contenía las creencias que distinguían a Israel de los demás, los principios que lo definían.
Los primeros cristianos eran judíos. Vivían en el mismo medio pagano que sus antepasados, de modo que se veían obligados a hacer la misma confesión elemental que esos antepasados suyos. De ahí que la afirmación que constituye el núcleo del shemá —la de que «Dios es uno»— aparezca repetidamente en el Nuevo Testamento (ver, por ejemplo, Romanos 3, 30; Gálatas 3, 20; Santiago 2, 19). No obstante, los cristianos consideraron necesario resaltar otras diferencias. Debían distinguir sus creencias no solo de los paganos idólatras, sino de los judíos que no reconocían la divinidad de Jesús ni le reconocían a Él como su Mesías (el Redentor Ungido).
Los evangelios nos dan a conocer los primeros pasos de los apóstoles hacia esos actos de fe. «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», le pregunta Jesús a Pedro; y este responde: «Tú eres el Cristo» (Mc 8, 29). «Ni la carne ni la sangre» son capaces de descubrirlo por medio de la razón, ni es un hecho que Pedro haya podido deducir basándose solamente en datos sensibles. La condición de Mesías de Jesús le ha sido revelada a Pedro por Dios que está en los cielos (Mt 16, 17). Y Pedro responde con una profesión de fe.
De un modo semejante, cuando Tomás contempla a Jesús resucitado de entre los muertos, confiesa: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20, 28). Basa su afirmación en lo que ha visto, pero lo que afirma trasciende ampliamente los datos empíricos. Tomás identifica a Jesús con la divinidad, con Dios. Y Jesús le responde haciendo hincapié en el carácter «invisible» del objeto de la fe: «Porque me has visto has creído; bienaventurados los que sin haber visto hayan creído» (Jn 20, 29).
Las confesiones de Pedro y de Tomás podrían considerarse actos de fe bastante habituales entre la primera generación de cristianos. En su carta a los romanos san Pablo se refiere a la confesión cristiana en los mismos términos: «Si confiesas con tu boca “Jesús es Señor”, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás» (Rm 10, 9). Pablo da por hecho que una declaración de fe cristiana sincera ratifica las doctrinas que distinguen el cristianismo de cualquier otra religión: la divinidad de Jesús, su identidad de Mesías y su resurrección. También especifica que la confesión cristiana debe hacerse en voz alta. La fe puede empezar «en el corazón», pero además debe expresarse con «la boca». Una confesión como esa, al igual que antes el shemá, apunta a una alianza con unas consecuencias concretas, con bendiciones y maldiciones, unas explícitas y otras implícitas. Si haces esa confesión, recalca Pablo, te salvarás.
En otras ocasiones comprobamos cómo el contenido de la confesión era algo que se le entregaba a un individuo y que este «recibía» activamente (1 Co 15, 1). Cada creyente ratificaba esta doctrina en voz alta al hacer de ella «solemne profesión en presencia de muchos testigos» (1 Tm 6, 12).
Estos casos muestran una relación con lo que conocemos acerca del rito bautismal de la Iglesia primitiva. Antes de la inmersión ritual, cada candidato recibía los principios básicos de la fe y los ratificaba confesándolos a su vez en medio de la comunidad.
La propia palabra que empleamos da testimonio de la característica comunitaria de estas fórmulas anteriores al credo. «Confesar» deriva de dos términos latinos que significan «conocer... juntos». El término griego original, homologia, también es un compuesto, y el significado de los elementos que lo componen es «palabras iguales»: las palabras compartidas por la comunidad.
Читать дальше