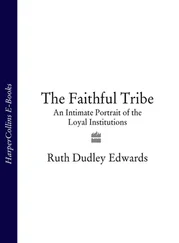Cada día sin novedades hacía que mi plan ideal se alejara cada vez más, como si tuviera la solidez de un castillo de arena que podía derrumbarse con el primer imprevisto. Había diseñado un plan que cuadraba por todos lados y, al mismo tiempo, no tenía el más mínimo margen de maniobra.
Paralelamente al tema de mi ciudadanía que no salía y del visado Schengen que seguía corriendo, Madrid estaba ahí, como si nada, esperando que tuviéramos un poquito de espacio mental para disfrutarla. Era mi tercera vez en Madrid y la número mil millones para Omar, así que, aunque cada uno a su modo, la sentíamos como una segunda casa.
Yo la había conocido siete años antes, en mi primera visita a Europa, uno de esos viajes maratónicos en el que a Madrid le habían tocado —con muchísima suerte— cuatro días dentro de los treinta que tenía disponibles para tildar la mayor cantidad de lugares posibles en el mapa de un continente al que no sabía cuándo iba a poder volver.
Mi segunda vez allí fue cinco años después, y Madrid fue la última parada de un viaje por España y Finlandia para conocer a las familias paterna y materna de Omar, respectivamente. Esa vez, Madrid no había tenido tanta suerte como la anterior y le habían tocado apenas dos días.
La primera vez me fui llorando, sin querer irme y pensando cómo podía convertir ese deseo tan fuerte de quedarme de aquel lado del mundo en realidad. La segunda me fui igual y jurando que era la última vez que pisaba Europa con un pasaje de vuelta a Argentina. Esta era mi tercera vez y la promesa que había hecho un año y medio atrás en Madrid se había cumplido: no había ningún pasaje de vuelta.
La idea de pasar un tiempo largo en Madrid (más largo que los seis días que había pasado sumando las dos visitas anteriores) me parecía exquisita, aunque la incertidumbre que reinaba en el aire hacía que todo fuera un poco más gris de lo que hubiera querido. Aun así, Madrid no se daba por vencida. Cada vez que me tomaba un ratito para recorrerla, su encanto funcionaba como un filtro que me hacía ver todo de otro color. Cuatro días después de haber llegado, publiqué este texto:

Caminar por Madrid es que te duela el cuello por ir con la cabeza todo el tiempo hacia arriba, mirando esos balcones que parecen continuar hasta el infinito.
Es también un asegurado dolor de piernas, por subir y bajar esas cuestas suaves pero continuas, una y otra vez, sin descanso.
Es una invitación segura a perderse por esas callecitas con nombres poéticos que vienen y van, que terminan inesperadamente o que siguen por sorpresa.
Caminar por Madrid es todo. Es la ciudad que se siente como casa desde el primer día y desde la primera vez. Es ese lugar que ya conocía y amaba antes de llegar, que ya había visto tantas veces en películas e imaginado tantas veces escuchando canciones. Es la ciudad que me encanta escuchar y disfruto tanto con cada palabra de su gente. Y a pesar de sus cuestas y su todo, es la ciudad en la que más amo caminar. Qué lindo es estar en Madrid, ¡siempre!

Una semana después de haber llegado a Madrid, y como seguía sin noticias de mis cuestiones burocráticas, empezamos a considerar la idea de que mi plan podía fallar y empezamos a pensar en las más variadas y diferentes opciones sobre cómo avanzar. Por las dudas que sirviera para algo, nos suscribimos a Nomador, una plataforma para hacer housesitting sobre la que habíamos leído al pasar.
Sabíamos que el housesitting era un sistema para cuidar casas en todo el mundo pero, aunque conociéramos un poquito de la teoría, éramos nuevos y todo estaba por aprender. Dos días después de estrenada la suscripción, encontramos un housesitting en Granada, España, que nos pareció muy interesante y nos postulamos. El único contratiempo era que, en caso de suceder, el housesitting iba a ocupar el último tercio de mis noventa días de visado. Si optábamos por esta opción, apenas terminaran esos noventa días tendríamos que salir del Espacio Schengen durante otros noventa y recién después de ese tiempo podríamos volver a entrar. Eso era lo que permitía mi pasaporte argentino, que para ese entonces seguía siendo el único que tenía.
La nueva opción tenía sus pros y sus contras. Empezar a hacer housesitting nos sonaba bien, era algo que estaba muy arriba en nuestra agenda viajera y lo queríamos probar lo antes posible. Por otro lado, tener que pasar noventa días haciendo tiempo en algún lugar satélite alrededor del Espacio Schengen no parecía tan atractivo. Apenas un mes de viaje entre Turquía y España me había hecho pensar que eso de viajar por el mundo era increíblemente más complicado de lo que había imaginado y se parecía a estar haciendo malabares con clavas de cristal.
Tres días después de la postulación recibimos el primer mensaje de Suzanne, la dueña de casa. Nos contaba algunos detalles más sobre el housesitting , como de qué raza era cada perro y cosas así. Respondimos que todo sonaba genial y le preguntamos cómo era manejarse en la zona sin auto, porque la casa estaba en la montaña y aislada de todo. Nos respondió diciendo que no nos preocupáramos por eso porque íbamos a tener un little car a disposición para lo que necesitáramos. Le dijimos que por nuestra parte estaba todo claro y no veíamos la hora de que empezara el housesitting . Después de mandar ese mensaje, todo lo que siguió fue un día de bloqueo, incertidumbre, indecisión. ¿Cómo seguir? ¿Estamos eligiendo la opción correcta? ¿Cómo es esto de vivir viajando? ¿Cómo es esto de recorrer el mundo? ¿Lo vamos a poder hacer? Preguntas por el estilo me daban vueltas en la cabeza desde que habíamos llegado a Madrid, y ese día sonaron más fuerte que nunca.
Mientras tanto, Madrid, una de mis ciudades favoritas del mundo, seguía ahí y yo la amaba cada día un poquito más, aunque tenía muy poco espacio mental para dedicarle. Amaba el mundo del flamenco, que en Madrid florecía en su máxima expresión, el vermú de cada día acompañado de sus respectivas tapas, las librerías, las cafeterías de especialidad, las papelerías en las que me hubiera comprado todo, los bares de toda la vida, el mercado de El Rastro. Amaba a los senegaleses que tocaban en la calle una música capaz de hacer mover hasta un poste de luz y estaban vestidos con sus ropas de domingo, más coloridas que cualquier textil que hubiera visto antes. Amaba los miles de plazas por todos lados en las que me senté a leer, a escribir, a comer un bocadillo, a disfrutar de la tibieza del sol de un invierno con cara de primavera, a ver algunas personas que usaban zapatos muy cool y otras sin zapatos, a escuchar a alguien tocar el saxo, a tener mucha gente alrededor que hablaba muchos idiomas distintos. Amaba el chocolate con churros, un clásico de España que vale la pena probar una vez en la vida —no más, porque es demasiado empalagoso—, los sándwiches tostados gigantes de lacón y las croquetas de Melos, un bar de gallegos repleto a todas horas del día y especialmente lleno de gente de joven y estudiantes atraídos por los precios amigos. Amaba Lavapiés, el barrio multicultural de Madrid por excelencia y mi favorito, donde me cruzaba con mujeres usando hiyab , con restaurantes de comida india y senegalesa, con tiendas que vendían productos rarísimos de Asia, África y América, con carnicerías que tenían el cartel de halal (conjunto de prácticas permitidas por la religión islámica), con verdulerías que se llamaban Abdul y vendían frutas y verduras que nunca había visto, con locales de ropa, telas y productos africanos que no escatimaban ni un poco en estampados chillones.
Читать дальше