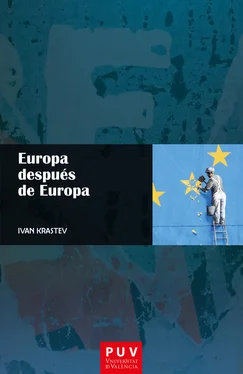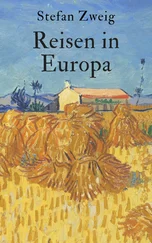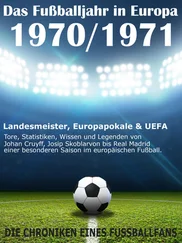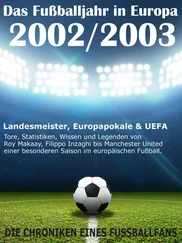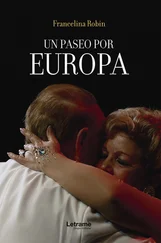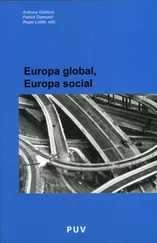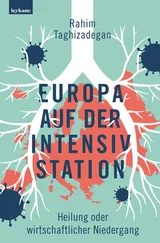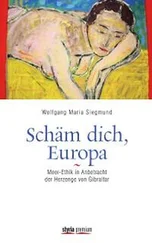Esta experiencia condiciona las muy distintas interpretaciones de la crisis europea actual: mientras en Europa del Este siguen los acontecimientos con nerviosismo –e incluso con miedo–, en Europa occidental están confiados en que todo acabará arreglándose. «Si a principios de diciembre de 1937 no observabas lo que había a tu alrededor, podías tener la impresión de que en Francia todo marchaba estupendamente… o, al menos, de que nada iba peor que hasta entonces», ha escrito el historiador Benjamin F. Martin. Puede que suceda igual en 2017, solo que tras la experiencia de los ciudadanos de Europa del Este –y yo soy uno de ellos– ya nadie cree que los problemas puedan solucionarse por sí solos.
Quizá yo también padezca síndrome de déjà vu . De hecho, la política mundial dio un vuelco en 1989, cuando yo terminaba mis estudios de Filosofía en Bulgaria. «Nunca pensé que algo pudiera cambiar en la Unión Soviética y aún menos que esta pudiese desaparecer», dijo oportunamente el compositor e intérprete underground ruso Andrei Makarevich. Eso mismo me sucedía cuando vivía en la Bulgaria comunista. El fin repentino e incruento de algo que parecía ser tan sólido nos ha marcado a los de mi generación. De pronto nos vimos abrumados por las oportunidades que surgían así como por la flamante sensación de libertad de la que gozábamos, pero también nos asustaba lo frágil que había demostrado ser todo lo relativo a la política.
En época de grandes cambios se aprenden muchas cosas como, por ejemplo, que una sucesión de hechos anodinos pueden determinar el rumbo de la historia. «El Muro de Berlín no cayó el 9 de noviembre de 1989 por decisión de los dirigentes del Berlín Oriental, ni por un acuerdo de estos con las autoridades de la Alemania Occidental, ni tampoco resultó de un plan trazado por las cuatro potencias que aún detentaban la máxima autoridad en Berlín. La caída fue una gran sorpresa, el derrumbe de las estructuras en sentido literal y figurado. Una cadena de casualidades y de errores tan pequeños que hubieran sido insignificantes en otro contexto», sostiene la historiadora Mary Elise Sarotte en su libro Collapse . 5Por eso la frase de Harold Macmillan, «Los acontecimientos, muchacho, los acontecimientos», explica el fin del comunismo ruso mejor que la teoría del «fin de la historia» de Francis Fukuyama. La experiencia del desmoronamiento soviético condiciona la percepción de los ciudadanos de Europa del Este sobre lo que sucede actualmente, y al observar la tormenta política europea tenemos la desagradable sensación de haberla vivido con anterioridad, solo que el mundo que entonces se derrumbó no era el nuestro y el de ahora sí lo es.
Ya es algo tópico explicar la crisis de la UE por los errores de su arquitectura institucional (por ejemplo, la implantación de moneda común sin política fiscal común) y por su escaso carácter democrático, pero yo disiento: solo evitaremos la desintegración si asumimos que la crisis de los refugiados ha transformado profundamente la política en los estados miembros y que actualmente está produciéndose tanto una rebelión populista contra la clase dirigente como una rebelión de los electores contra las élites compuestas por competentes profesionales que, no obstante, no tienen contacto con la ciudadanía a la que supuestamente representan y sirven. Intentaré abordar esta transformación de las sociedades europeas que ha producido la crisis de los refugiados (los europeos ya no sueñan con utopías, sino con una isla remota que podría llamarse Nativia y adonde podrían enviar a los extranjeros indeseados sin sentir remordimientos) y el descontento de la ciudadanía con las élites.
En este libro también hablo de revoluciones. Las migraciones son las revoluciones del siglo XXI, que ya no son de masas –como sí lo fueron en el siglo XX–, sino de personas que huyen atraídas por fotos de Google Maps del otro lado de la frontera, no por los paraísos terrenales que antes prometían las ideologías. Esta revolución no necesita ideologías ni líderes ni movimientos sociales, pues la mayoría de los nuevos parias de la tierra cruzan la frontera de la Unión Europea por pura necesidad, no para alcanzar un futuro utópico.
Para cada vez más gente la idea de cambio implica cambiar de país, no de gobierno. Pero el problema de la revolución migratoria –como el de cualquier revolución– es que contiene en sí misma el germen de una contrarrevolución: en este caso, el auge de partidos políticos que representan a ciudadanos que se sienten amenazados por la emigración, los cuales ya constituyen una gran fuerza electoral en Europa. Estos ciudadanos consideran que los extranjeros están invadiendo sus países y acabando con sus modos de vida tradicionales y que la crisis actual es producto de una conspiración urdida entre las élites cosmopolitas y los bárbaros inmigrantes.
En esta época de migraciones la democracia está convirtiéndose en un instrumento de exclusión. La mayoría de los partidos populistas de derechas europeos no son conservadores, sino reaccionarios. «El espíritu reaccionario sigue estando latente aun sin política revolucionaria que lo estimule porque en este mundo sujeto a continuos cambios tecnológicos y sociales vivimos una revolución permanente. Y para los reaccionarios la única alternativa al apocalipsis es crear otro para poder empezar de cero», según Mark Lilla.
1. J. Roth: La marcha Radetzky , Madrid, Edhasa, 2000.
2. J. Saramago: La balsa de piedra , Madrid, Alfaguara, 1986.
3. T. Vermes: Ha vuelto , Barcelona, Seix Barral, 2012.
4. M. Leonard: Por qué Europa liderará el siglo XXI , Madrid, Taurus, 2005.
5. M. Elise Sarotte: The collapse: the accidental opening of the Berlin Wall , Nueva York, Basic books, 2016.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.