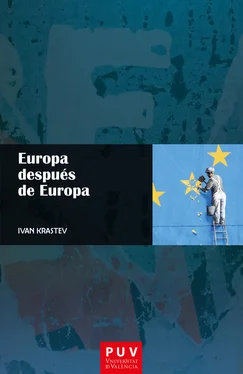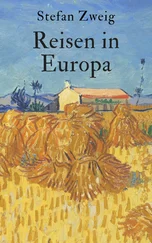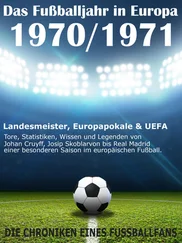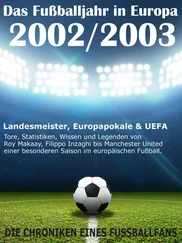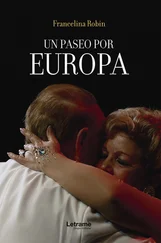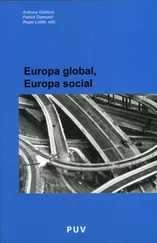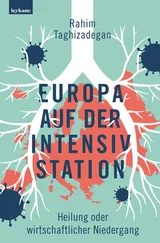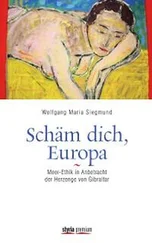Así acaeció el fin del multiétnico Imperio Habsburgo según la magistral novela La marcha Radetzky , 1de Joseph Roth. El imperio se desintegró, pues, por una combinación de fatalidades, asesinatos, mala suerte y algunos componentes suicidas. Mientras los historiadores debaten si fue una muerte natural por agotamiento del propio sistema o una consecuencia más de la Primera Guerra Mundial, el fantasma del fallido experimento de los Habsburgo aún sigue rondando a los europeos. «Si el experimento austrohúngaro hubiera funcionado, la monarquía de los Habsburgo habría resuelto en su territorio el principal problema de la Europa actual: la federación en armonía de naciones con valores y tradiciones diferentes así como la preservación de sus propios estilos de vida y la limitación de sus soberanías para poder conseguir una cooperación internacional pacífica y eficaz», escribió acertadamente en 1929 Oscar Jaszi, testigo y cronista del fin de la monarquía del Danubio.
Como ya sabemos, el experimento no llegó a producir resultado alguno porque no se supo resolver este problema. La novela de Roth deja patente que los artificiosos conglomerados políticos y culturales se desintegran rápidamente por sus propias deficiencias estructurales y por causas puramente accidentales. Son procesos inevitables e involuntarios, con dinámicas propias. Como los episodios de sonambulismo.
¿Está Europa actualmente en proceso de desintegración? ¿La salida del Reino Unido de la Unión Europea y el auge de los partidos euroescépticos son el resultado de otro experimento destinado a resolver el principal problema de Europa? ¿Está la UE condenada a romperse, como ya le sucedió al Imperio Habsburgo? ¿Será 2017 –año de elecciones en Holanda, Francia y Alemania– tan decisivo como lo fue 1917?
«Sabemos mucho de integración europea, pero casi nada de desintegración», ha observado acertadamente Jan Zielonka. Esto no es algo casual. Para los artífices del proyecto europeo la integración debía hacerse sin frenar ni mirar hacia atrás, y les bastaba con no mencionar la desintegración para creer que así la conjuraban. Pensaron que la Unión Europea no podría desintegrarse, pero no hicieron irreversible la integración. Aunque nuestro desconocimiento sobre la desintegración también se debe a otros motivos como, por ejemplo, lo difícil que resulta definirla: ¿Cómo podemos diferenciar la desintegración de la UE de su reforma o reconfiguración? ¿Podríamos considerar como desintegración la salida de varios países de la eurozona o de la propia UE? ¿La menguante influencia global de la UE, el fin del libre movimiento de ciudadanos y la desaparición de instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea serían síntomas de desintegración? ¿La Europa de dos velocidades es el principio de su desintegración o la antesala de una Europa más cohesionada? ¿Podría continuar el mismo proyecto una unión formada por países gobernados por partidos antiliberales?
Paradójicamente, ahora que Europa está más unida que nunca sus líderes políticos y sus ciudadanos se encuentran paralizados por el miedo a la desintegración. La crisis financiera conllevó la unión bancaria y la amenaza terrorista, así como una mayor cooperación en materia de seguridad; pero más paradójico aún es que las crisis de la unión hayan despertado el interés de los alemanes por los problemas económicos de Grecia y de Italia y que los polacos y húngaros sigan atentamente las políticas de asilo alemanas. Los europeos temen la desintegración cuando están condenados a entenderse.
La desintegración europea tampoco ha sido tema recurrente entre escritores de ficción. En muchas novelas se especula con las hipotéticas consecuencias de una victoria nazi en la Segunda Guerra Mundial, un triunfo soviético en la Guerra Fría y una revolución comunista en Nueva York, pero casi nadie ha novelado la desintegración de la UE. Quizá la única excepción sea José Saramago: en su novela La balsa de piedra , 2un río que fluye desde Francia hasta España desaparece bajo tierra y la península ibérica se desgaja de Europa antes de alejarse por el Atlántico hacia el oeste.
«Es necesario hacer un esfuerzo constante para poder ver lo que tenemos delante de nuestras propias narices», dijo George Orwell lúcidamente. El 1 de enero de 1992 el mundo entero se despertó con la noticia del fin de la Unión Soviética. La superpotencia se había derrumbado sin necesidad de guerras ni invasiones alienígenas ni más detonante que un ridículo golpe de estado fallido. Nadie pensaba que el imperio soviético pudiera hundirse ni perder una guerra nuclear, y se creía que había resistido demasiadas turbulencias internas como para poder implotar. «Aunque circunstancias extraordinarias inviten a hacer análisis sensacionalistas, normalmente hay factores estabilizadores que retrasan desenlaces desastrosos. Las sociedades atraviesan crisis –graves, incluso– frecuentemente, pero rara vez se suicidan», sostenían antes de 1990 destacados expertos americanos. Sin embargo, las sociedades a veces se suicidan , y además con entusiasmo.
Como en 1914, la incertidumbre atrofia actualmente la imaginación de los europeos. Los gobernantes y la ciudadanía se debaten entre la actividad frenética y la pasividad fatalista, y la hasta ahora inconcebible desintegración de la UE empieza a parecer inevitable . Los postulados que hasta hace muy poco tiempo regían nuestras acciones ya nos resultan obsoletos, casi absurdos. La historia nos ha enseñado que algo supuestamente inconcebible puede ocurrir, y la persistente nostalgia centroeuropea por los liberales Habsburgo es la mejor prueba de que a veces solo podemos apreciar ciertas cosas después de haberlas perdido.
Aunque la Unión Europea siempre ha sido una idea en busca de concreción, la preocupación por que desaparezca aquello que la mantenía unida es cada vez mayor. Ya se ha perdido la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial: la mitad de los estudiantes alemanes de quince y dieciséis años desconoce que Hitler fue un dictador y un tercio cree que defendió los derechos humanos. Según la novela satírica Ha vuelto –de la cual se vendieron más de un millón de ejemplares en Alemania–, 3ya no cabría preguntarse si los nazis podrían volver al poder, sino si seríamos capaces de darnos cuenta en caso de que lo hicieran. Puede que se haya producido «el fin de la historia» que Francis Fukuyama vaticinó en 1989, y con la funesta consecuencia de que la experiencia histórica ya no le importa ni le interesa a casi nadie.
El fundamento geopolítico de la unidad europea desapareció con el derrumbe de la Unión Soviética, y la Rusia de Putin, por muy amenazadora que parezca, no puede llenar este vacío existencial. Los europeos están más indefensos ahora que durante el fin de la Guerra Fría. La mayoría de los británicos, alemanes y franceses creen que se avecina otra guerra mundial, y las amenazas externas de la UE la dividen en vez de cohesionarla. Según un estudio de Gallup International, Bulgaria, Grecia y Eslovenia pedirían protección a Rusia en caso de conflicto bélico. La relación con Estados Unidos también ha cambiado radicalmente: Donald Trump es el primer presidente que no considera la continuidad de la Unión Europea como prioridad de la política exterior norteamericana.
El Estado de bienestar –elemento central del consenso político tras la Segunda Guerra Mundial– también está siendo cuestionado. Europa envejece –su media de edad aumentará desde los 37,7 años en 2003 hasta los 52,3 años en 2050– sin dejar garantizada su prosperidad económica: la mayoría de los europeos cree que sus hijos vivirán peor que ellos, y, como la crisis de los refugiados ha demostrado, la inmigración probablemente no resolverá el problema de la baja natalidad.
Читать дальше