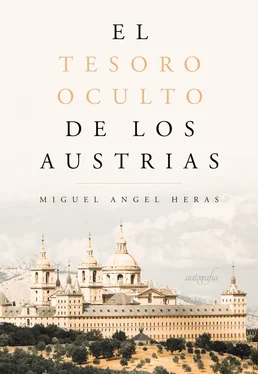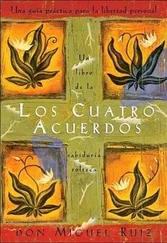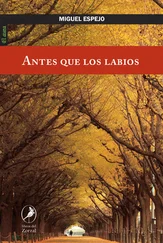Sin embargo, un día sin previo aviso, todo cambio repentinamente. El comandante Alvear lo intuyó antes que cualquier otro tripulante, al divisar por babor la negrura de unas amenazantes nubes que, sin posibilidad de esquivarlas, se aproximaban inclementes hacia ellos.
El resto de la tripulación comenzó a ser consciente de lo que se les venía encima, cuando en el horizonte de babor observaron el espectáculo luminoso que proporcionaban los continuos relámpagos que se producían con cada rayo proveniente de las oscuras nubes, seguidos un instante después del sonido de unos truenos ensordecedores. Contando los segundos transcurridos entre cada relámpago y el trueno posterior, el comandante Alvear calculaba la distancia a la que se encontraban de la tormenta y la velocidad de avance de la misma hacia ellos. Inmediatamente comenzó a impartir órdenes, iniciándose una actividad frenética en cubierta, que derivó en terror para los hombres no habituados a la mar.
Siguiendo las instrucciones del comandante, los gavieros comenzaron a arriar velas y a amarrar fuertemente las jarcias. Idénticas operaciones se realizaban al unísono en todos los navíos de la flota, y al mismo tiempo los respectivos pilotos viraban sus correspondientes naves para recibir de proa las olas que aumentando de tamaño acompañaban a la tempestad de la que no podían escapar, ya que sabían de sobra que una gran ola que embistiera al barco por babor o estribor, provocaría con seguridad el volcamiento del mismo.
El viraje de los barcos y las numerosas carreras de hombres aterrorizados sobre una cubierta húmeda, derivaron en unos cuantos accidentes con los correspondientes heridos, comenzando así una actuación de emergencia de los médicos de cada barco, teniendo cada uno de ellos asignado un ayudante para auxiliarles en las labores de enfermería, lo cual empezó a resultar insuficiente ante la repentina llegada de heridos, por lo que en los navíos donde viajaba un fraile jerónimo, la ayuda de éste fue requerida de inmediato.
Esta situación de emergencia, provocó en fray Pedro de la Serna una reacción tal en su organismo, que en un instante se olvidó de los mareos y se presentó ante el doctor presto a colaborar en todo lo que fuere necesario. Los hombres de cubierta estaban terminando de amarrarse con jarcias, cuando las primeras gotas de agua descargadas por las nubes, acompañadas de un viento cada vez más intenso, empezaron a arreciar lateralmente con fuerza y dificultando las maniobras de los marineros.
Sin tiempo para más preparativos, rayos y truenos acompañados de inmensas olas que superaban en varios metros la altura de los barcos, empezaron a precipitarse sin compasión alguna sobre los quince navíos. En la inmensidad del océano parecían diminutos cascarones sometidos a la fuerza e inclemencia de los elementos. Las probabilidades de ser engullidos por las aguas marinas aumentaban con cada instante.
En el San Cristóbal, uno de los hombres, seguido de otro y otro más, dominados por un pánico aterrador, producto de la situación a la que estaban siendo sometidos, se desamarraron para correr a refugiarse en las bodegas del barco. En ese momento la llegada de una gran ola colocó el barco en posición prácticamente vertical, lo que hizo que los tres aterrorizados marineros se deslizasen por la cubierta del barco en dirección a la popa del mismo. A continuación, mientras el barco retornaba a su posición horizontal, la ola barrió con su corriente de agua todo lo que estuviera suelto sobre la cubierta del mismo, arrastrando con ella a los tres hombres que desaparecieron para siempre en las fauces del océano.
El comandante Alvear convenientemente amarrado, no sólo pensaba en la suerte que correría el San Cristóbal, sino también en el resto de navíos que completaban la flota bajo su mando. Debido a la magnitud del oleaje, había perdido el contacto visual con el resto de las embarcaciones. Sumido en sus pensamientos, elucubrando sobre el estado en que quedaría su flota, vio como de la nada y tras una inmensa ola, apareció uno de los barcos aproximándose hacia ellos. Ya estaban a punto de hacer contacto los palos de las dos naves, con lo que lo más probable es que ambas quedasen desarboladas, cuando el San Cristóbal se escoró hacia estribor, mientras que el otro milagrosamente se escoró hacia babor, aumentando la distancia entre las puntas de los palos de los dos navíos. Sin embargo, repentinamente se escucho un sonido motivado por el choque entre los cascos de las dos embarcaciones, que hizo que ambos navíos con todos sus tripulantes a bordo se estremecieran ante los crujidos de la madera de ambos barcos, los cuales parecían a punto de descuartizarse, con un ruido semejante a los quejidos de un animal herido de muerte. Seguidamente, se escucho un chirrido insoportable para el oído humano, producto del roce que sufrieron entre si nuevamente los cascos de los dos navíos.
Para evitar el desgarrador sonido, que producía el deslizamiento interminable de la madera húmeda de los dos cascos, el comandante Alvear presionaba con sus dedos sus oídos. En ese momento pensaba si aquello sería semejante a lo que Homero describió en La Odisea, cuando Ulises se enfrentó al canto de las sirenas en su viaje de vuelta a la isla de Ítaca. Tampoco podía evitar pensar si ambas naves, con motivo del encontronazo, habrían sufrido desperfectos que hubieran permitido la entrada de agua suficiente para hundirles para siempre en el fondo del mar.
Después de varias horas, que para algunos parecieron días, luchando para mantenerse a flote, el temporal comenzó a amainar y el comandante Alvear supo que el mayor peligro había pasado. A continuación soltó las jarcias con las que se había amarrado en el alcázar cerca del palo de mesana, siendo secundado en esa acción por todos los hombres de cubierta. La primera orden fue para el carpintero, pues quería saber si se había abierto alguna vía de agua en el casco de la embarcación, para que se taponase con urgencia y se bombease el agua que hubiese podido entrar.
Tras una revisión de urgencia, el jefe de carpinteros informó que no habían detectado deterioro alguno en el casco.
– Por suerte, mi comandante – explicaba el carpintero con una sonrisa -, esta vez ha sido más el ruido que las nueces.
– Por suerte, ¡voto a Dios! – confirmó Antonio Alvear -, porque con la embestida que hemos tenido con el otro navío lo suyo es que los dos estuviéramos ahora siendo pasto de los peces.
Tardaron un día completo en reagruparse los 15 barcos de la flota, ya que con la tempestad habían quedado totalmente dispersados. Todos ellos estaban en perfecto estado para la navegación, aunque en la mayoría había varios heridos de distinta consideración y en algunos, al igual que en el San Cristóbal, habían perdido a alguno de los tripulantes que por no estar convenientemente amarrados habían caído al agua sin posibilidad alguna de ser rescatados.
Después de la tempestad surgió un espléndido día soleado, que incitó a los hombres que se habían refugiado en el interior del barco a subir a cubierta. Fray Pedro fue el primero en aparecer y rápidamente fue al encuentro del comandante para compartir con él la buena nueva del cambio experimentado en su organismo, probablemente provocado por la propia tempestad y también por las numerosas plegarias que había dirigido al Altísimo. En definitiva, lo importante era que los mareos habían cesado y a partir de entonces estaba presto para colaborar en todos los quehaceres en los que pudiera ser útil.
– Estupendo padre – le recibió Antonio Alvear -, entonces aprovecharemos la larga travesía que aun tenemos por delante para convertiros en un auténtico hombre de mar.
El comandante empezó por explicar al fraile lo más básico, con el fin de que éste aprendiera a orientarse en la cubierta del barco.
Читать дальше