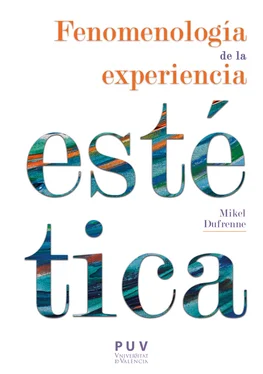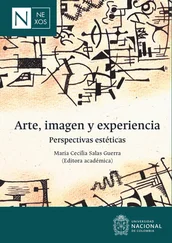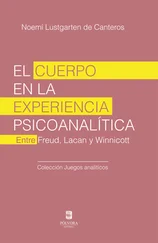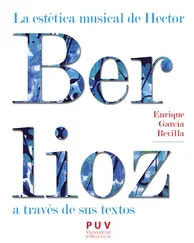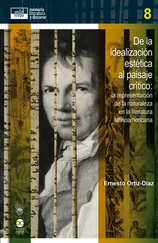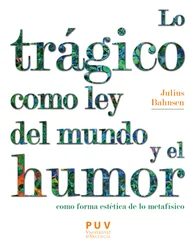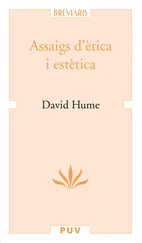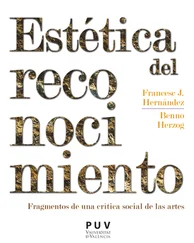Poco después, aunque no fue nada fácil, adquiridos los derechos de la publicación, la Editorial Fernando Torres aceptó iniciar una nueva colección, dedicada a «Estética», a principios de los ochenta, coordinada por aquel profesor que había descubierto a Dufrenne y que, además, ya había impartido un seminario sobre las claves de la experiencia estética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (1975-1976) y otro en la Facultat de Filosofia de la Universitat de València (1977-1978). 2
Los dos volúmenes en castellano aparecieron, finalmente, en los años 1982-1983, con el respaldo del conjunto de colaboradores departamentales que conformaron el «Colectivo de Estudios de Comunicación Artística», de la UVEG.
En un Congreso de Estética, organizado en la sede del CSIC, en Madrid, unos años después, por la Universidad Autónoma, en pleno ecuador de los ochenta, Mikel Dufrenne se refería reiteradamente a nuestra versión castellana de su obra, a lo largo de su ponencia, a manera de explícito guiño de complicidad amistosa, cuando citaba sus aportaciones, con la coletilla «au dire de mon traducteur espagnol»…
De hecho, el creciente interés que, en la transición española se despertó por la estética y la filosofía del arte, benefició, sin duda, la fortuna crítica de la obra. Tesis doctorales sobre este ámbito fenomenológico, aplicación del método en el dominio de la crítica de arte, docencia reiterada sobre el tema en varias universidades (en especial, en las de Valencia, Granada y Santiago de Compostela, siguiendo sus textos) y nuevas investigaciones sobre estética natural, fueron objetivos paulatinamente consolidados.
Ampliamente agotada la publicación de esta obra clave en la bibliografía de Mikel Dufrenne y cerrando, de momento, así, el círculo de nuestras iniciativas referentes a dicho autor, 35 años después de que apareciera su primera edición castellana se ha decidido ponerla de nuevo en circulación. Esta vez en un único volumen, en nuestro contexto cultural, desde Publicacions de la Universitat de València. Era, personalmente, una tarea pendiente –desde el ámbito de la educación artística y de la crítica de arte, al igual que desde la estética filosófica–, quizás adquirida también, sin saberlo, hace más de medio siglo, en aquella soleada mañana del verano del 63, junto al Sena, por decisión azarosa del destino (filosófico), que, a veces, es cierto, mueve filias y empeños, tanto como silencios u olvidos. Por eso mismo, estamos aquí de nuevo dialogando pausadamente con Mikel Dufrenne.
–II–
Como reacción principalmente ante los distintos tratamientos empiristas de raíz positivista y frente al marcado psicologismo, el método fenomenológico –tras Husserl– supuso un replanteamiento fundamental. Una vuelta a las cosas mismas ( zu den Sachen selbst ), procediendo mediante la Wesensintuition , para captar su naturaleza general (su esencia) a partir de un caso particular, poniendo provisoriamente «entre paréntesis» –de modo reductivo– no solo la existencia misma del objeto que se estudia, sino también todo el bagaje de virtuales conocimientos y experiencias previas, a él adscribibles, con el fin de «dejar surgir» tan solo lo que en cuanto puro fenómeno se hace presente a la conciencia, como centro referencial de la intencionalidad .
El pensamiento estético no tardó en percatarse de que aquel enfoque, que subrayaba metodológicamente el carácter intencional de la conciencia y la intuición esencial de los fenómenos, podía ser un adecuado camino para desarrollar sus propias investigaciones, dada la singular relevancia y el especial énfasis que la relación objeto-sujeto asumía dentro de esa perspectiva.
Los hechos estéticos y su problemática quedarán así como es lógico «reducidos» –aunque no perentoriamente–, desde las coordenadas fenomenológicas, al interés que los objetos correspondientes despierten en tanto que catalizadores intencionales de los diversos procesos que los sujetos, frente a ellos, desarrollan.
En este sentido la Estética fenomenológica será prioritariamente de base objetivista, y a partir de tales posibilidades se atenderá a la descripción de la estructura de las obras, a la investigación de su relación de aparecer ( Erscheinungsverhaltnis ), así como al análisis del acto propio de la experiencia estética, coronándose el programa –según los casos– con un decantamiento ontológico (tácito o explícitamente formulado) y/o con una virtual dimensión axiológica.
Desde este contexto, en el que al término «fenomenología» subyace actualmente una noción genérica que indica no tanto –ni exclusivamente– un método sistemático como una amplia orientación, cabe encontrar también múltiples enlaces con otras modalidades de investigación. 3Pero al margen incluso de esta flexibilidad metodológica, que nos llevaría a rastrear y descubrir planteamientos de algún modo afines o conexiones diversas con otras opciones, justo es subrayar –por su propia significación– el peso específico de la nómina de pensadores que han accedido, desde las coordenadas fenomenológicas, al ámbito de la Estética, entre los que cabe destacar figuras como Moritz Geiger, Nicolai Harmann, Roman lngarden, Mikel Dufrenne, Guido Morpurgo Tagliabue o Dino Formaggio entre otros. 4
A este respecto, la diversificada actividad filosófica de M. Dufrenne (París, 1910) se ha movido, con personal holgura y propia iniciativa, dentro del amplio marco general, ya indicado, constituido por los planteamientos fenomenológicos, aproximándose muy especialmente a lo que, cabría calificar –en el seno de la «fase francesa» de esta orientación del pensamiento– como opción existencial.
En efecto, entre la «fenomenología trascendental» específicamente husserliana y la actual «fenomenología hermenéutica», Dufrenne opta claramente por seguir más de cerca –aunque introduciendo oportunos recursos– las líneas establecidas a este fin por J. P. Sartre y M. Merleau-Ponty, admitiendo que si el quehacer fenomenológico consiste básicamente en la «descripción que apunta a una esencia, entendida esta, en sí misma, como significación inmanente al fenómeno y dada en él», sin embargo este descubrimiento de la esencia hay que conseguirlo paulatinamente «por un desvelamiento y no por un salto de lo conocido a lo desconocido. Debiendo aplicarse la fenomenología antes que nada a lo humano ya que la conciencia es conciencia de sí: y ahí radica el modelo del fenómeno, en el aparecer como aparecer del sentido en sí mismo».
Fiel a tal presupuesto existencial –aunque sin desdeñar otros supuestos complementarios como tendremos ocasión de constatar– M. Dufrenne ha centrado sus numerosas investigaciones principalmente en tres dominios (así como en sus mutuas intersecciones):
a ) La Estética: Phénoménologie de l’expérience esthétique (1953), Le Poétique (1963), Esthétique et Philosophie (1967-1976), Art et Politique .
b ) La antropologia filosófica: Karl Jaspers et la Philosophie de l’existence (1947), 5 La personnalité de base, un concept sociologique (1953), Pour l’homme: Essai (1968).
c ) La filosofía del lenguaje: Language and Philosophy (1963).
Así como otra serie de obras como Jalons (1966), que recoge un conjunto de ensayos, La notion d’a priori (1959) o Subversion/Perversion (1977), 6lo que nos puede dar una idea aproximada de su personalidad filosófica.
Desde las coordenadas de este comentario introductorio hemos de ser conscientes de que el análisis del hecho artístico –entendido lato sensu como complejo proceso, condicionado interna y externamente por múltiples dimensiones y constituido por diversos elementos y subprocesos– se presenta ante el investigador como una ardua tarea interdisciplinar , que obliga a admitir, en consecuencia, como punto de partida insoslayable, la disparidad de enfoques que comporta, así como la posibilidad de ser asumido objetivamente desde muy distintas opciones metodológicas. En este sentido, es obvio constatar que objeto y método mutuamente se codeterminan y matizan.
Читать дальше