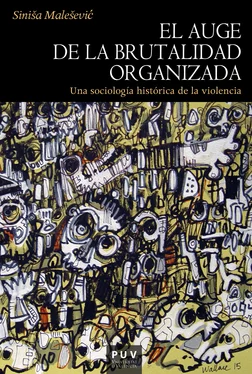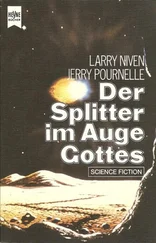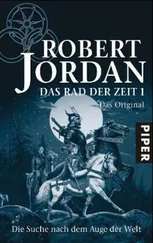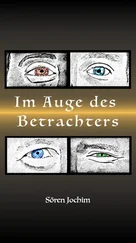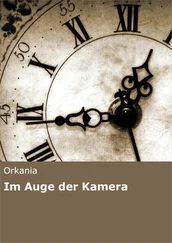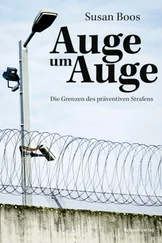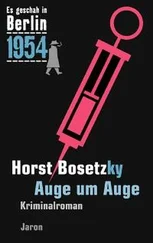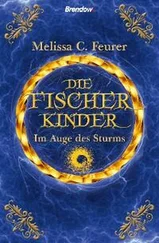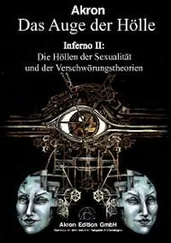1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 La mayoría de los especialistas diferencian entre violencia interpersonal y violencia organizada pero, en realidad, muy pocos utilizan estos términos. En este sentido, la tendencia es distinguir entre las formas de violencia política (terrorismo, guerra, genocidio, etc.) y no política (violencia doméstica, delitos violentos, etc.), o bien entre violencia colectiva/ social e individual. Por ejemplo, Donatella Della Porta (2013: 6) emplea el concepto violencia política , que se define como una forma particular de actividad violenta que «consiste en aquellos repertorios de acción colectiva que implican gran fuerza física y causan daño a un adversario para lograr fines políticos». Tilly (2003: 3) prefiere el término violencia colectiva y la define como «una interacción social episódica que inflige daños físicos inmediatos a personas y/u objetos [...], implica por lo menos a dos autores de los daños, y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los actos que los provocan». Dejando a un lado la interpretación más bien limitada de la violencia en términos de aspectos físicos e intencionales, estas dos definiciones hacen demasiado hincapié en la agencia en detrimento de las dinámicas estructurales de la violencia. Por su parte Della Porta, que trabaja dentro de la tradición de los movimientos sociales, entiende la violencia desde la perspectiva de la acción colectiva; para Tilly, paradigma del entorno político conflictivo, la actividad violenta surge a través de la interacción social. Por supuesto, la acción colectiva y la interacción grupal episódica son formas significativas a través de las cuales se produce la violencia, pero no son las únicas ni las dominantes entre las experiencias violentas. En cambio, la mayor parte de la violencia se produce y se inflige no entre grupos, sino entre entidades políticas o dentro de la propia entidad política. En otras palabras, las estructuras organizativas, entre las que se incluyen los Estados, los partidos políticos, las corporaciones privadas o las organizaciones paramilitares, son responsables de más violencia que cualquier otro grupo o individuo. Además, incluso en los casos típicos de violencia que surgen de la acción/interacción colectiva, utilizados por Tilly y Della Porta para ilustrar sus argumentos, la presencia de estructuras organizativas, y en particular del Estado, es bastante evidente. Por ejemplo, Tilly (2003: 1-5) presenta su concepto de violencia colectiva planteando los casos del genocidio de Ruanda, los tiroteos entre vaqueros del salvaje Oeste americano y la destrucción de cosechadoras en un pueblo de Malasia, que son ejemplos de interacción social episódica. Del mismo modo, Della Porta (2013: 1-2) ejemplifica sus argumentos clave con los casos de terrorismo del 11S, la lucha violenta de ETA por la independencia del País Vasco y la masacre de Breivik en la isla de Utøya, para señalar que la violencia política se manifiesta en una amplia variedad de acciones colectivas. Sin embargo, en todos estos casos, las estructuras organizativas son preponderantes: el genocidio de Ruanda no podría haber ocurrido sin la dependencia del aparato estatal; los sabotajes a las cosechadoras fueron reacciones violentas de los campesinos frente a los cambios introducidos en la producción agrícola por el Estado moderno y las corporaciones privadas; tanto el terrorismo de Al Qaeda como el de ETA fueron el resultado estructural de las debilidades geopolíticas originadas a partir del comportamiento que, durante cierto tiempo, exhibieron los Estados implicados (Estados Unidos y España, respectivamente), como organizaciones sociales potentes; e, incluso, los tiroteos entre los vaqueros del salvaje Oeste y la masacre de Breivik tuvieron lugar en el contexto de estructuras organizativas específicas, la expansión fronteriza patrocinada por un Estado, Estados Unidos, y el encuentro en el campamento juvenil del Partido Laborista de Noruega.
Este dominio casi omnipresente del Estado y de otras organizaciones sociales poderosas en muchos de los casos de acción violenta sugiere que hay algo distintivo en el poder organizativo y su vínculo con las diferentes formas de violencia. Términos como violencia política, colectiva o social no pueden captar adecuadamente este significado, como sí puede hacerlo el concepto de violencia organizada . El término violencia política es quizás más preciso, ya que se centra en los objetivos políticos específicos de los agentes involucrados en las actividades violentas. Sin embargo, como es difícil distinguir entre la acción política y no política, esta precisión también puede ser demasiado reduccionista y engañosa. Además, este término presupone la presencia de una intención política, mientras que gran parte de la violencia, como ya se ha señalado, puede no ser intencional o no estar impulsada por agentes. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la definición provisional que se ofrece de este concepto clave es similar a la definición de violencia que se ha proporcionado con anterioridad, a pesar de sus diferentes características históricas y organizativas. Así, la violencia organizada se define como un proceso social gradual e histórico a través del cual las organizaciones sociales, entre las que se incluyen las colectividades organizadas, se encuentran inmersas en situaciones o son influidas por condiciones estructurales que, de manera intencional o no, fomentan algunos cambios de comportamiento importantes, que son impuestos coercitivamente, o producen daños físicos, mentales o emocionales, lesiones o, incluso, la muerte.
VIOLENCIA ORGANIZADA Y CAMBIO HISTÓRICO
Definir la violencia organizada como un proceso histórico indica que su carácter cambia con el tiempo. Uno de los debates centrales en las ciencias sociales se ha desarrollado en torno a la cuestión de si la violencia ha sido constante a lo largo de la historia o si ha experimentado un aumento o una disminución significativos. Esta pregunta en particular ha desconcertado por igual a los principales teóricos y analistas sociales de mentalidad empírica, muchos de los cuales han proporcionado respuestas muy diferentes a la pregunta. Aquí nos centraremos brevemente en los tres relatos más influyentes que plantean esta relación entre la violencia organizada y el cambio histórico, y que proporcionan diferentes respuestas a la pregunta. Si bien las perspectivas eliasianas identifican una tendencia a la baja en todas las formas de acción violenta a lo largo de la historia, los enfoques weberiano y foucaultiano enfatizan la trayectoria ascendente de la violencia en los últimos trescientos años del desarrollo de la humanidad. Sin embargo, los relatos foucaltianos y weberianos difieren considerablemente: mientras que los primeros insisten en los importantes cambios discursivos que se producen en el marco y la práctica de la violencia en la modernidad, el segundo enfatiza la expansión gradual de los mecanismos institucionales para la violencia. El objetivo aquí es examinar críticamente estos enfoques para comprender mejor las trayectorias históricas de la violencia organizada, pero también para situar teórica y conceptualmente el análisis conceptual y empírico que se desarrollará a lo largo del libro.
Disciplina y violencia
Max Weber está relacionado tradicionalmente con la epistemología idealista, como lo demuestran sus bien conocidos estudios sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo o su teoría de la estratificación social, que otorga más peso explicativo a los factores culturales, como el estatus social y el prestigio, que a los materiales, entre los que se incluyen las divisiones de clase o las estructuras económicas. Sin embargo, esta caracterización unidimensional y bastante parsoniana del trabajo de Weber pasa por alto el hecho de que el gran sociólogo alemán fue ante todo un teórico del conflicto (Hall, 2013; Collins, 1986). Aunque Weber no nos ofrece una teoría sistemática de la violencia organizada, su obra está repleta de elaborados análisis sociológicos sobre la coerción y la acción violenta. El punto de partida del planteamiento de Weber es su percepción de que la vida política se basa en última instancia en la violencia. Desde este punto de vista, la política tiene que ver principalmente con el poder, mientras que el poder se basa en la capacidad coercitiva. En sus propios términos: «la esencia de toda política es el conflicto», y el poder es la «probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad» (Weber, 1968: 53).
Читать дальше