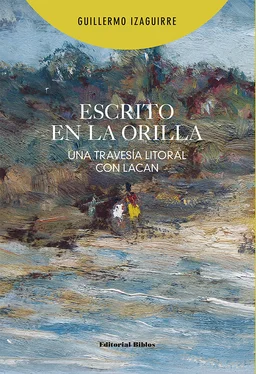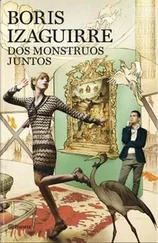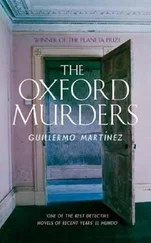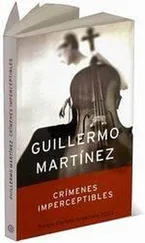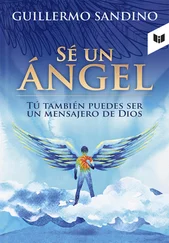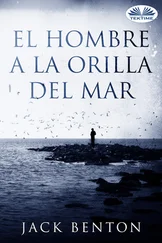¿En qué consiste la contradicción? Es inmanente al sistema de producción capitalista que tiene una tendencia hacia el desarrollo absoluto de las fuerzas productivas, sin tener en cuenta el valor y la plusvalía que encierra, ni las relaciones sociales del sistema. Por otro lado, la meta del sistema consiste en la conservación del valor-capital existente y su valorización hasta el máximo. ¿Cómo logra esta meta? Mediante la disminución de la cuota de beneficio, depreciación del capital y desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo a costa de las fuerzas productivas ya producidas. Se produce depreciación periódica del capital existente con el objetivo de detener la baja de la cuota de beneficio y, al mismo tiempo, acelerar la acumulación de valor capital con la formación de un nuevo capital. Las consecuencias son las bruscas interrupciones y crisis del proceso de producción. Como fácilmente podemos darnos cuenta, a cada rato nos encontramos con esas crisis y, particularmente en la actualidad, nos encontramos ostensiblemente ante esos fenómenos de acumulación y formación de un capital nuevo.
El capitalismo se encuentra ante estos límites que le son inmanentes y tiende a rebasarlos, es decir, a que el límite se corra cada vez más. La verdadera barrera es el capital mismo, que es motor y fin de la producción, punto de partida y punto final. Dice Marx que el medio –desarrollo de la productividad social– se enfrenta con el fin que es su límite, valorización del capital existente. La contradicción inmanente se da entre su tarea histórica –desarrollar la fuerza productiva– y las condiciones sociales de producción correspondientes.
Una cuestión muy interesante es lo que escribe Marx sobre esta ley de los límites de la producción capitalista. La misión histórica del capitalismo es el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social y “al hacer esto y sin saberlo crea las condiciones materiales de un régimen de producción superior”. Lo que le inquieta a David Ricardo 18–con quien está discutiendo Marx– es que la cuota de beneficio está amenazada por el desarrollo mismo de la producción. Se revela desde el punto de vista puramente económico, es decir del burgués, en el curso de la razón capitalista, desde sus propios límites. Lo que no sabe (subrayo este “no sabe”) es que no es un sistema absoluto sino que corresponde a una determinada época restringida a las condiciones materiales de producción. Entonces el burgués no puede saber sobre la ley del límite inmanente del capitalismo.
Queda claro cuál es el límite para el capitalismo, el aumento relativo de la cuota de capital constante (c) sobre la cuota de beneficio y, por lo tanto, de la plusvalía (pl), por más que ambos aumenten en términos absolutos, contradicción inmanente que conlleva crisis periódicas. Como esa relación es un cálculo infinitesimal, es un límite en el sentido de las matemáticas.
Sobre el límite inmanente del psicoanálisis
¿Tiene el campo sobre el cual trabaja el psicoanálisis un límite inmanente? Creo, sin lugar a dudas, que sí. Freud lo plantea en toda su obra. Nunca ninguno de sus casos clínicos fue llevado hasta una terminación, en el sentido de un tratamiento exitoso. En Análisis terminable e interminable el planteo mismo de la cuestión habla de su límite inmanente. Si pensamos que ese artículo está trabajado en torno al análisis de Ferenczi, al menos en torno a sus preguntas, Freud no les puede dar respuestas. No es lo importante que critique las técnicas activas de Ferenczi, sino que las considere para señalar ahí los límites. Estos están dados por las contradicciones inmanentes del campo abierto por el psicoanálisis. Los fracasos no son por causas externas, cualesquiera que sean, las guerras, las cuestiones sociales y políticas, la falta de dinero. La muerte, se dirá, pero la muerte es fin en cuanto es fin de todo.
Lacan lo dice de otro modo: expresa que si el psicoanálisis es exitoso, ese es el fracaso del psicoanálisis. ¿Cómo podría ser que la castración sea cancelada? Aunque se pueda ir más allá de la roca viva de la castración, como lo intenta Lacan, solo se van a encontrar nuevas contradicciones. En el psicoanálisis esto se manifiesta en sus crisis, siempre se produce una nueva crisis. La lista la conocemos y es muy grande. Se podrá decir que con cada crisis el psicoanálisis sale enriquecido… pero luego tendremos una nueva crisis. Cada nombre que ha marcado una huella en el psicoanálisis ha producido una crisis: Alfred Adler, Carl Jung, Lou Andrea Salomé, Sándor Ferenczi, Anna Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, la disolución de la Escuela Freudiana, etc. Puede ser interminable. Lo importante es que la contradicción es inmanente al campo abierto por el psicoanálisis y lleva a un límite inalcanzable. Borde del campo abierto por el psicoanálisis, borde matemático.
Marqué lo que en El capital es un límite del capitalismo. El crecimiento relativo del capital constante (c) a expensas del capital variable (v), y que esa contradicción lleva a crisis del sistema. Podemos pensar un equivalente o, para ser más precisos, una analogía: el aumento relativo del goce a expensas del plus de goce. Tenemos índices de ello. A vuelo de pájaro puedo mencionar el crecimiento exponencial del consumo de drogas, diferente en cada rincón del mundo, pero constante. O las guerras, las migraciones, la violencia, los crímenes, los exterminios, etc. No es que desaparecen los síntomas, pero mantienen una proporción menor respecto de los goces. Si pensamos que en los síntomas nos encontramos con ese excedente de goce que Lacan llama plus de goce, su proporción disminuye respecto del goce acumulado.
¿Podremos encontrar otras analogías en el psicoanálisis? Quizá. Me arriesgo: respecto de los honorarios, aumentan exponencialmente, eso quiere decir que se destina mucho más dinero para los análisis. 19Se produce mayor acumulación. Doy un ejemplo, algunos en Buenos Aires lo conocen: un analista de esa ciudad hizo una fiesta para festejar la ganancia de su primer millón de dólares. Festejo por la acumulación. ¿Cómo se mide lo que se paga para un análisis? Y ¿cuál es el destino de ese dinero? Por supuesto, se dirá que cada uno hace lo que se le da la gana. Sí. ¿Acumulación? ¿Consumo? La primera es del orden del goce y la segunda de los gustos, aunque también haya goce. Es un modo de pensarlo. No se agota allí. ¿El goce de acumular es homólogo al aumento relativo del capital constante del sistema capitalista? No es que no haya goce en el consumo. Se dice así, “consume”, cuando se habla de la inoculación o inhalación de una droga y ahí hay goce, tapona los agujeros de las pulsiones, produce la ilusión de su satisfacción. Pero hay un plus que conlleva placer. Los problemas surgen cuando el aumento del goce es tanto mayor con relación al placer. Esto quiere decir que se va acercando cada vez más a un límite. Si lo que el analista recibe, el dinero, entra en circulación social en mucha mayor proporción que la acumulación, la palabra “honorarios” se justifica, ya que hace honor a su experiencia. Pero si la acumulación pasa a ser relativamente mayor… Supongamos que ahí el efecto sea una falsa satisfacción. Entonces todo trabajo de análisis se empasta, se traba, y ningún nuevo movimiento se produce. No existe la posibilidad de que el paciente se libere y consuma su propio ser.
Organización social y psicoanálisis
Una cuestión respecto de la comunidad o, si se quiere, lo social. Considero que no hay contradicción entre lo social y el psicoanálisis. Que no se puede decir, como se ha escuchado muchas veces, que el psicoanálisis es individual y lo social es asunto de los sociólogos, de los economistas, del marxismo. Creo que nada puede pensarse del psicoanálisis si no se lo considera social. Pensemos con Lacan, “el lenguaje precede al inconsciente”, lo anticipa. Y el lenguaje, obviamente, no tiene otra existencia más que social, comunitaria. Lacan se ocupó, desde un comienzo de su obra y hasta el final, de destacarlo. Freud no hizo otra cosa. No hay en ellos nada del orden de un encerramiento en el individuo.
Читать дальше