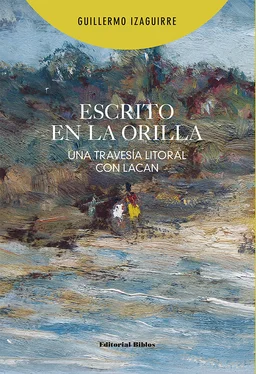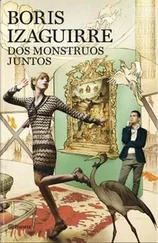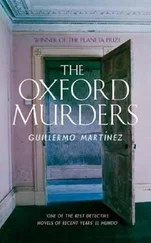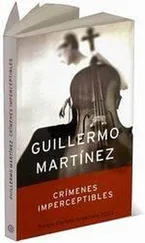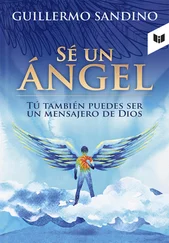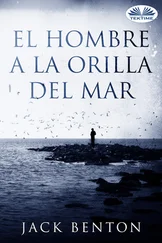Hemos ubicado las diferencias entre diversas experiencias: ciencia, magia, filosofía, psicoanálisis. Pero cada una no es homogénea, dentro de cada una hay una historia que puede ubicar diferentes organizaciones axiomáticas. Por ejemplo en la ciencia, y aquí voy a apelar nuevamente a Deleuze quien señala que, en la historia de la ciencia, al menos en Francia, entre los siglos XVII y XIX hay dos corrientes con axiomáticas diferentes. Simplificando, por una parte está Descartes y la tradición que se juega con su pensamiento, que sería el refuerzo de una potencia simbólica, especialmente en el desarrollo del álgebra y de la geometría analítica. La intuición es superada por la potencia simbólica. Es conocida la geometría analítica en Descartes, las coordenadas cartesianas, more geometricum .
Dice Deleuze que contemporáneamente hay una resistencia y toma caminos distintos. Y ambos caminos se inscriben en la ciencia. La obra de Girard Desargues se inscribe en esta resistencia. Deleuze cita como muy sugestivo el título de un trabajo de este matemático: “Borrador de un acercamiento a los acontecimientos que determinan el encuentro de un cono con un plano”. Muy curioso. El encuentro determina acontecimientos. Me pregunto: ¿efectos de sentido? Deleuze lo sitúa en una corriente científica en la cual se inscriben Desargues, Blaise Pascal, un ingeniero militar, Gaspard Monge, muy curioso, y Jean-Victor Poncelet, inventor de la geometría proyectiva y también podemos decir problemática, que descansa sobre un axioma llamado “de continuidad”, término que tiene sus resonancias. Es lo que establece las invariantes topológicas: dos puntos de una superficie, si se mantienen continuos, cualesquiera que sean las deformaciones que se le producen a la superficie, topológicamente esta es homeomorfa. Algo muy simple. Tomemos un arco de círculo y una recta: esta puede atravesar el arco en dos puntos o desplazarse y formar una tangente, un solo punto o mayor desplazamiento, la recta no toca ningún punto del arco de circunferencia. Eso es lo que introdujo Desargues.
Hay una tensión entre las dos corrientes de la ciencia: una es una concepción deductiva y la otra es problemática. En la primera es una abstracción que va hacia una potencia simbólica y en la segunda se eleva hacia una especie de intuición transespacial o transintuición y establece conectores de espacios. Los que hayan tenido alguna incursión por la topología habrán leído o escuchado hablar de un matemático, Augustin Cauchy, quien lleva el análisis a un nivel mucho más lejano. Oposición ya presente entre los matemáticos griegos, con una corriente que seguía a Euclides y otra a Arquímedes, que en la actualidad se continúan en un lado u otro, por el lado de las conjunciones, tópica y generalizada, o por el de las conexiones.
Nos interesa destacar en ese camino de la problematización que un problema no es ni verdadero ni falso. En todo caso tiene sentido o no lo tiene. Un axioma o la resolución de un problema serán o verdaderos o falsos, pero no el problema en sí. Me pregunto si en estas ideas no podríamos situar a Freud y el psicoanálisis que lo que hace es plantear problemas. ¿Qué es una interpretación si no un problema? No es ni verdadera ni falsa. ¿Tiene sentido? ¿Produce efectos de sentido? Esas son preguntas diferentes y se resuelven en la experiencia concreta. Por lo tanto, pensamos que se trata del orden de un acontecimiento. Es contingente y tiene que ver con las conexiones.
El problema de los límites
Quisiera introducir otra cuestión que considero de suma importancia, para seguir en la misma línea: es el problema de los límites. Me pregunto sobre los límites en la praxis marxista y en la praxis del psicoanálisis. En los espacios o los campos en los que cada una de ellas trabaja, cuáles son los límites para ambas experiencias. En el psicoanálisis ha sido tomado de varios modos. Freud, en su célebre artículo, con directa referencia a Sándor Ferenczi, al análisis de Ferenczi, si es finito o infinito o terminable o interminable. También en cada uno de los casos y en los llamados escritos técnicos, o cuando se encuentra en Más allá del principio del placer y en otros textos. Autores importantes del psicoanálisis lo plantearon: analistas ingleses, norteamericanos y en muchos trabajos de argentinos. ¿Cuándo se está ante un final de análisis? ¿Hay un final inmanente al análisis? O bien ¿el final llega desde afuera del análisis? Por ejemplo, por la muerte del analista o por un accidente cualquiera. Otro ejemplo: por necesidades del exilio del analista o del analizante, casuística que resulta abundante en esta región. O, también, porque el paciente no puede seguir pagando. Por lo que sea.
Vamos a pensar con una propuesta de Marx sobre los límites del capitalismo. Esto es muy particular: Marx, en El capital , va a deducir que el capitalismo tiene límites inmanentes. Está claro en El capital el surgimiento del capitalismo. Surgimiento contingente, ya que podría haber sido o podría no haber sido, podría haber sido en tal lugar o en tal otro. Depende de la contingencia de la conjunción generalizada, en términos de Deleuze, de dos flujos: el de la riqueza devenida independiente y el del trabajo devenido libre.
En el tercer libro de El capital , sección tercera, capítulo XIII, Marx introduce una idea muy específica sobre los límites del capitalismo y la va demostrando a lo largo de varias páginas. Dice que son límites inmanentes. La hipótesis es que la misma cuota de plusvalía devendrá una cuota de beneficio decreciente porque el volumen del valor del capital constante y la totalidad de este aumentan. Ya había introducido la idea de que el capital, lo escribe con la letra C mayúscula, se componía de dos partes: una, el capital constante, que reducirá a la letra c minúscula, y el capital variable representado por la letra v minúscula. Este último está constituido por la suma de la fuerza de trabajo remunerada, el salario, más la no remunerada o plusvalía, que escribe “pl”. En el modo de producción capitalista se da un incremento creciente de c mientras v permanece invariable o con menor crecimiento. De tal modo que hay una disminución relativa de v en relación con c. Hay un aumento del volumen del capital constante (c) y una disminución del costo de producción. Un aumento de c implica una disminución relativa de v, con lo cual se produce una disminución del beneficio. Este último se estima mediante la relación entre el capital total (C) y la plusvalía (pl). Es decir, por la siguiente fórmula: C / pl. Relación que al aumentar progresivamente implica la disminución del beneficio. Al mismo tiempo la ley de la producción capitalista es que la masa absoluta de beneficio, es decir la masa absoluta de trabajo excedente, en cuanto aumenta progresivamente el número de obreros empleados. Puede ocurrir y es necesario que así sea. El incremento de los medios de producción que se produce necesariamente por el proceso de acumulación inherente al sistema implica un aumento de la población obrera y lleva, por lo tanto, a una superpoblación de trabajadores. Dice Marx que hay una aparente contradicción en el hecho necesario de que aumente la masa de la plusvalía al mismo tiempo que disminuye la cuota de beneficio, lo que se explica por el incremento del capital total (C) más rápidamente que la de la cuota de beneficio. Es decir, una disminución relativa.
Recapitulando: la cuota de beneficio se calcula por la relación de la cuota de plusvalía (pl) sobre el capital total empleado (C-: -pl / C). Es que pl en aumento constante crece menos que C y, por lo tanto, la proporción va en detrimento relativo de pl y, consecuentemente, disminuye la cuota de ganancia, por el aumento a mayor velocidad de C. Esta contradicción entre la fracción variable del capital y el capital constante lleva a que periódicamente el conflicto se resuelva en crisis económicas y sociales que devienen en soluciones violentas y momentáneas, “erupciones violentas”, dice Marx, “que por un instante, restablecen el equilibrio roto” de las contradicciones existentes.
Читать дальше