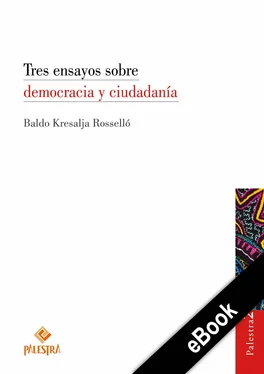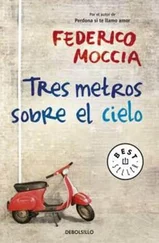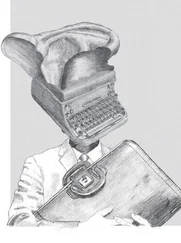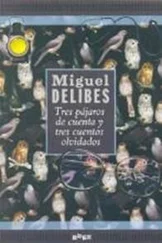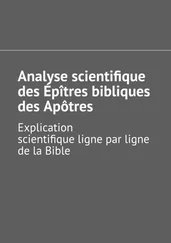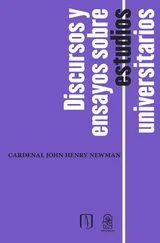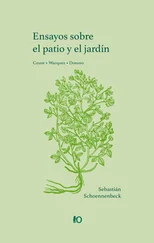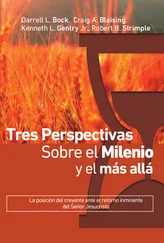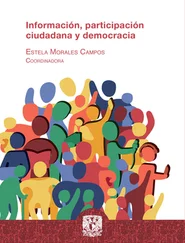Los promotores de la democracia deliberativa afirman que buscan mejorar la calidad de la democracia, abogando por un debate informado, el uso de la razón y la búsqueda de la verdad. Señala Held que «la idea fundamental de los demócratas deliberativos es desterrar cualquier noción de preferencias fijas y sustituirla con un proceso de aprendizaje en el cual y por el cual la gente acepte los asuntos que tienen que comprender para mantener un juicio político sensato y razonable»102. La legitimidad política ya no se basa tanto en los resultados de las votaciones en procesos electorales o en la regla de la mayoría cuanto en ofrecer argumentos defendibles de las decisiones públicas para mejorar la calidad de estas últimas, sustituyendo el lenguaje del interés por el lenguaje de la razón. En otras palabras, consideran que «el intercambio de razones públicas en la deliberación crea un nuevo principio de gobierno legítimo»103. Y para que su ideal político «sea eficaz los ciudadanos tienen que estar libres de las influencias tergiversadoras de la desigualdad del poder, riqueza, educación y otros recursos. Lo que importa es un acuerdo motivado racionalmente, no un resultado producido por la coerción, la manipulación o el pacto. Este modelo exige que los ciudadanos disfruten de una igualdad formal y sustancial»104.
Entre los principios democráticos para la toma de decisiones, la democracia deliberativa privilegia el de argumentación sobre los de negociación y del voto. Entienden el principio de argumentación como un intercambio desinteresado de razones a favor o en contra de una propuesta en condiciones de igualdad y con la disposición de ceder ante el mejor argumento105.
Aquí, los mecanismos más promocionados son el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular, las consultas y los referéndums deliberativos, la participación en asociaciones y consejos a nivel municipal y los presupuestos participativos106.
4. Las propuestas por una democracia tanto participativa como deliberativa, como es natural, han dado lugar a diversas críticas. Ellas se concentran, en primer término, en las dificultades de encontrar en las grandes urbes modernas, más que en pequeños poblados, condiciones que hagan posible un debate alturado, informado y respetuoso. Consideran que sus promotores parten de una premisa que desconoce en el ser humano común la ausencia de altruismo y de conocimiento general para enfrentar problemas complejos. Se afirma, creemos que, con razón, que «el ideal de imparcialidad expresa una ficción, ya que descansa en el supuesto de que la gente puede trascender sus peculiaridades cuando se dedica a deliberar»107. También se afirma que con la deliberación es imposible generar acuerdos o consensos y que más bien ella puede incrementar los conflictos en lugar de mitigarlos. Así mismo, que no hay garantía de que una mayor participación dé lugar a una de mayor calidad. Hay también firmes críticas a las propuestas de democracia directa por su fácil manipulación. Sus defensores, por su parte, replican que los desacuerdos persistentes y posteriores a la deliberación constituyen un paso firme para conocer mejor las diferencias y buscar superarlas108.
5. Pero el verdadero test para calibrar la conveniencia y viabilidad de los instrumentos que propone la democracia participativa, dice con razón Josep M.ª Castella:
consiste en examinar su origen, es decir, si van de abajo arriba. Esto significa que es algo impulsado y querido por los ciudadanos. Se participa si, cuando y para lo que interesa a la ciudadanía. En cambio, cuando la participación es organizada desde el vértice del poder hay que ponerla bajo sospecha, pues es muy probable que se pretenda o se utilice para afianzar y legitimar una determinada acción de gobierno, tendiendo a llamar a la participación a aquellas asociaciones que reciben subvenciones del poder o que son títeres de partidos y, por tanto, revisten el clientelismo de democracia109.
6. Finalmente, reconozcamos que la democracia no puede quedar librada a la deliberación, pero sin ésta no hay democracia. Se señala entonces que si bien la capacidad de delegación, sobre la que se asienta la representación, cede frente a las prácticas deliberativas, lo cierto es que para que funcionen grandes porciones de la política debe haber delegación, para, de esa forma, evitar caer en el espacio pantanoso de los plebiscitos. Solo una parte del trabajo político es discursivo. Es imposible, si se desea ser eficaz, remplazar la profesionalidad y la experiencia de los representantes para resolver intrincados asuntos de gobierno. La experiencia enseña que cuando prima lo deliberativo puede brillar la argumentación aguda y hasta original, pero que siempre se trata de momentos de escasa duración.
4. EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE DELIBERACIÓN
1. En las sociedades democráticas, la capacidad de la política para articular el espacio público se debía al procedimiento de la representación, gracias al cual se da forma a las opiniones, identidades e intereses. Lo contrario de todo ello es la inmediatez propugnada por el populismo, que busca —afirman— abolir la distancia entre gobernantes y gobernados, dando lugar a numerosas subvenciones improductivas y a fomentar el consumismo. «Para el populista, la democracia representativa, modestamente procedimental y prosaica, caracterizada por la lentitud y los compromisos, se presenta, por comparación con el ilusionismo sin límites, como insuficiente»110. En el horizonte de ese proceso se entiende la sociedad como un conjunto de minorías y el Gobierno como una ONG encargada de atender diversas demandas. En ese escenario aparecen con poder cada vez mayor las clientelas particulares y los derechos privados, lo que encaja con la lógica del mercado promovida por el neoliberalismo. Sabemos que la representación pasa por una crisis, porque quien es elegido en ocasiones solo representa al grupo que lo ha promovido y no a todos a su vez; por ello, solo la representación interesada en la acción pública podrá contrarrestar ese proceso. Y lo cierto es que una sociedad solo se conoce a sí misma si existe representación; de lo contrario conocerá tal vez detalles, tendrá proliferación de datos, pero no podrá concebirse colectiva y coherentemente. Es necesario respetar la lógica del espacio público.
2. Cualquier análisis de la práctica democrática actual no nos puede hacer olvidar la contradicción existente entre la convocatoria universal a participar en un espacio público y la fragmentación de los discursos y de los intereses en juego. Sea cual fuere el acercamiento al concepto de lo que es público nos remite a pensar que la práctica política tramite o convoque algo que sea integrador, común a todos. Ese espacio público ha sufrido una gran transformación, por razones culturales y tecnológicas, y por el diseño urbano de las grandes ciudades.
Ahora bien, el espacio público como el lugar en el que se delibera sobre lo común y donde se tramitan las diferencias no constituye una realidad compacta y cerrada, sino que obliga a una construcción laboriosa y variable que exige un trabajo de representación. Ese espacio acoge al conjunto de procedimientos mediante los cuales las decisiones políticas colectivas son formuladas y adoptadas con significativa influencia de las nuevas tecnologías de la información. Daniel Innerarity cree posible:
redefinir el ideal de la democratización a partir de la esfera pública, en la que se contiene la preeminencia de los valores constitutivos de la dimensión colectiva frente a los intereses particulares, de lo político sobre lo económico, de la comunicación sobre el mercado. No se me ocurre otro procedimiento mejor para hacer frente a la concepción de la política como mera gestión de los intereses y que tiene su origen en una idea de la sociedad como una colección atomista de individuos o grupos desvinculados entre sí111.
Читать дальше