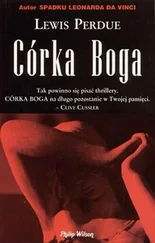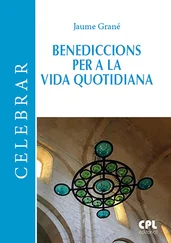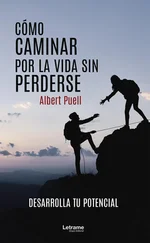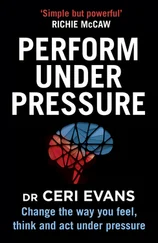Y cuando le veía estrechar las manos callosas y duras de los trabajadores, yo no podía dejar de pensar que en él y por él mi pueblo, por primera vez, daba la mano con la felicidad.
VIII
El incendio seguía avanzando con nosotros. Los “hombres comunes” de la oligarquía cómoda y tranquila empezaron a pensar que era necesario acabar con el incendiario. Creían que con eso acabaría el incendio.
Por fin, se decidieron a realizar sus planes.
Esto sucedió en la última hora de la Argentina oligárquica. ¡Después, amaneció...!
Durante casi ocho días lo tuvieron a Perón entre sus manos.
Yo no estuve en la cárcel con él; pero aquellos ocho días me duelen todavía; y más, mucho más que si los hubiese podido pasar en su compañía, compartiendo su angustia.
Al partir me recomendó que estuviese tranquila. Confieso que nunca lo vi tan magnífico en su serenidad. Recuerdo que un embajador amigo vino a ofrecerle el amparo de una nación extranjera. En pocas palabras y con un gesto simple decidió quedarse en su Patria, para afrontarlo todo entre los suyos.
Desde que Perón se fue hasta que el pueblo lo reconquistó para él —¡ y para mí!— mis días fueron jornadas de dolor y de fiebre.
Me largué a la calle buscando a los amigos que podían hacer todavía alguna cosa por él.
Fui así, de puerta en puerta. En ese penoso e incesante caminar sentía arder en mi corazón la llama de su incendio, que quemaba mi absoluta pequeñez.
Nunca me sentí —lo digo de verdad— tan pequeña, tan poca cosa como en aquellos ocho días memorables.
Anduve por todos los barrios de la gran ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi Patria.
A medida que iba descendiendo desde los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes las puertas se iban abriendo generosamente, con más cordialidad.
Arriba conocí únicamente corazones fríos, calculadores, “prudentes” corazones de “hombres comunes” incapaces de pensar o de hacer nada extraordinario, corazones cuyo contacto me dio náuseas, asco y vergüenza.
¡Esto fue lo peor de mi calvario por la gran ciudad! La cobardía de los hombres que pudieron hacer algo y no lo hicieron, lavándose las manos como Pilatos, me dolió más que los bárbaros puñetazos que me dieron cuando un grupo de cobardes me denunció gritando: —¡Esa es Evita!—.
Estos golpes, en cambio, me hicieron bien.
Por cada golpe me parecía morir y, sin embargo, a cada golpe me sentía nacer. Algo rudo, pero al mismo tiempo inefable, fue aquel bautismo de dolor que me purificó de toda duda y de toda cobardía.
¿Acaso no le había dicho yo a él: “por muy lejos que haya que ir en el sacrificio no dejaré de estar a su lado, hasta desfallecer”?
Desde aquel día pienso que no debe ser muy difícil morir por una causa que se ama. O simplemente: morir por amor.
IX
Conservo muchos recuerdos de aquellos días de angustias y amarguras.
Al lado de las sombras que fueron la traición y la cobardía de muchos aparecen, entre mis recuerdos, los gestos iluminados de la lealtad y del valor.
Pero yo no quiero escribir todavía en detalle todo eso.
La semana de octubre de 1945 es un paisaje de muchas sombras y de muchas luces. Será mejor que no nos acerquemos demasiado a él... y que más bien lo veamos otra vez, desde más lejos. Esto no me impide decir, sin embargo, con absoluta franqueza, y como un anticipo de cuanto alguna vez he de escribir en detalle, que la luz vino únicamente desde el pueblo.
En este libro, que quiere exponer las causas y los objetivos de la misión que me he propuesto cumplir, no puedo dejar de recordar un episodio que figura en mi espíritu como una razón fundamental de lo que soy en esta hora de mi Patria, y que por sus hondas sugerencias contribuyó a conducirme al puesto que ahora ocupo en el Movimiento Justicialista.
Recuerdo que en mi soledad y en mi amargura, y mientras recorría la gran ciudad, esperaba a cada instante recibir algún mensaje del líder ausente y prisionero. Me imaginaba que de alguna manera él se ingeniaría para hacerme saber cómo estaba y dónde estaba; y esperaba sus noticias con el alma en un hilo, torturada por la angustia.
Conservo de aquellos días varios mensajes manuscritos por él; y en todos ellos aparece, en su letra clara, firme y decidida, la serenidad con que su espíritu afrontaba los acontecimientos.
En todos sus mensajes no hizo otra cosa que recomendarme a sus obreros “que estuviesen tranquilos, que no se preocupasen por él, que no creasen situaciones de violencia...”.
Yo —lo confieso honradamente— busqué con afán en todas sus cartas, una palabra que me dijese su amor.
En cambio, casi no hablaba sino de sus “trabajadores”, a quienes por aquellos días la oligarquía, suelta por las calles, empezó a llamar “descamisados”.
Su rara insistencia me iluminó: ¡aquel “encargarme de sus trabajadores” era su palabra de amor, su más sentida palabra de amor!
Comprender aquello fue —y lo es todavía— una gran luz en mi vida.
A mí, a una humilde y pequeña mujer, me encomendaba el cuidado de sus trabajadores, lo que él más quería. Y yo me dije a mí misma: “Pudo encomendárselo a otros, a cualquiera de sus amigos, incluso a algún dirigente gremial... pero no, quiso que fuese yo... ¡una mujer que no sabe otra cosa que quererlo!”.
Esa era, sin duda, la prueba absoluta de su amor. Pero una prueba que exigía respuesta; y yo se la di.
Se la di entonces y se la sigo dando. Mientras viva no me olvidaré que él, Perón, me encomendó a sus descamisados en la hora más difícil de su vida.
¡Mientras yo viva no me olvidaré que él, cuando quiso probarme su amor, me encargó que cuidase a sus obreros!
Él no encontró mejor manera de expresarme su amor y ahora estoy segura que eligió la más pura y la más grande manera de decírmelo.
Desde entonces, cuando yo quiero a mi vez expresarle mi amor de mujer —¡y quiero expresárselo permanentemente!— no encuentro tampoco una manera más pura ni más grande que la de ofrecerle un poco de mi vida, quemándola por amor a sus “descamisados”.
Esto, por otra parte, es mi deber de gratitud para con él y para con ellos y yo lo cumplo alegremente, feliz, como se cumplen todos los deberes que impone el amor.
X
No, no fue el azar la causa de todo esto que soy, en mi país y para mi pueblo. Creo firmemente que he sido forjada para el trabajo que realizo y la vida que llevo.
Cuando analizo, en la intimidad de mi alma, el caso que me ha tocado vivir, más y más me convenzo de la mentira que son el azar y la casualidad.
Si el azar y la casualidad gobernaran el mundo todo sería un grotesco caos; y no podríamos vivir en un escenario tan variable. No, el azar no gobierna al mundo ni a los hombres. Por fortuna, gracias a Dios las cosas suceden de otra manera que unos llaman Destino y otros Providencia y casi todos atribuimos a Dios.
Yo creo firmemente que, en verdad, existe una fuerza desconocida que prepara a los hombres y a las mujeres para el cumplimiento de la misión particular que cada uno debe realizar.
Si esa fuerza es maravillosamente divina o ha sido puesta por Dios en la naturaleza de la sociedad o del alma humana, yo no lo sé ni pretendo averiguarlo, pero creo que existe y que nos conduce sin forzarnos, con tal que nosotros no le neguemos nuestra generosidad.
Lo indudable es que esta solución espiritual es también más fecunda que a otra del azar: el que se cree hijo de la suerte no se siente obligado a nada, puesto que el azar no tiene personalidad ni puede tener exigencias de ninguna clase: pero el que se sabe hijo de un Destino o de la Providencia, o de una fuerza desconocida, pero de un origen superior a su vida y a su naturaleza, tiene que sentirse responsable de la misión que le ha sido encomendada.
Читать дальше