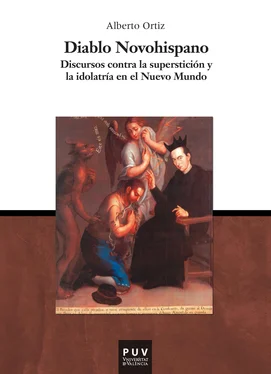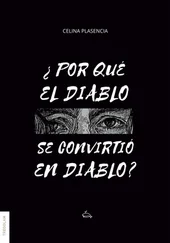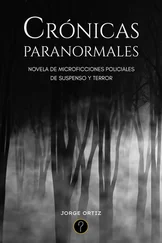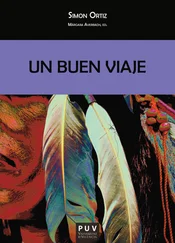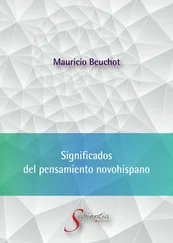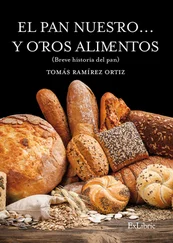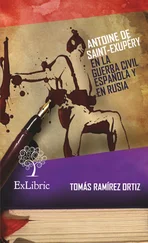Hipotéticamente se considera que la tradición textual antisupersticiosa, al igual que otros discursos occidentales, se introdujo a la Nueva españa repitiendo esquemas básicos en escritos y mentalidades, sin embargo el esquema ideológico se centró principalmente en la vigilancia y cuidado por suprimir los resabios de las prácticas religiosas indígenas, casi dando por hecho que los demás estratos de la sociedad se conservaban fieles a la ortodoxia. opera sin embargo un problema de «traslado», pues se trata tanto de una interpretación como de una adaptación o repetición de las ideas que analizaron y atacaron todo tipo de superstición popular.
en suma, el objetivo principal de este libro es discutir y ubicar el decir censor de los textos novohispanos que abordan la superstición como tema; también establecer la relación con sus similares europeos mediante la búsqueda de aquellos que probablemente existan, el análisis de los ya ubicados para su reconsideración desde el presente enfoque, y la comparación de las obras que se produjeron en ambos contextos. Se espera que tales sencillas inquietudes signifiquen un avance. el campo de estudio sigue abierto.
1. Véase: Alberto Ortiz, Tratado de la superstición occidental , Zacatecas, UAZ, 2009.
2. Se usa la edición facsimilar de Georges Baudot: Fray Andrés de Olmos, Tratado de hechicerías y sortilegios, 1553, publicada por la UNAM en México, 1990.
3. Éste y los siguientes escritos fueron editados por el insigne rescatador cultural y recopilador de textos prehispánicos y novohispanos, Don Francisco del Paso y Troncoso, originalmente en los Anales del Museo Nacional, durante 1892 y luego entre los dos tomos de su obra publicados en México por Fuente Cultural de la Librería Navarro, en 1953. Aquí se utilizan tanto la edición de Navarro como la reedición facsimilar de 1892 por el Fondo de Cultura Económica, bajo el nombre de El alma encantada, que presentara Fernando Benítez en 1987.
I. La conformación del discurso contra las supersticiones
Hallo por constante que vna de las cosas mas necessarias en la Republica Christiana, es la reprobacion y extirpacion de supersticiones y hechizerias: porque este mal secretamente mina, cunde y se estiende de manera que llega a malear aun los coraçones de los que se precian de muy Catholicos. De lo qual ay tanta experiencia en los que tratan las cosas del Fuero de la conciencia, y las del Santo Oficio de la Inquisicion, que sin duda ninguna, sino se procura atajar, y arrancar de raiz tamaño mal, se experimentaran de cada dia, mas graues daños.
Vicente Navarro, «Parecer y sentimiento», en Pedro Ciruelo, Tratado en el qual se reprvevan todas las supersticiones y hechizerias.
Cuando se califican a los fenómenos culturales del pasado utilizando criterios y convencionalismos actuales ocurre irremisiblemente violencia simbólica sobre las percepciones ideológicas y las maneras de vivir de la gente, de entrada por la aplicación seudo diferenciadora del tiempo; por otro lado a nuestra modernidad el juicio histórico y la crítica social le resultan inalienables. Estudiamos e investigamos para someter a dictamen, primero, procesos del pensamiento cuyos vestigios no son más que cadáveres irreconocibles por el propio contacto modificador de nuestras manos; y segundo, actividades antropológicas cuyas motivaciones imaginamos y aceptamos como reales asentados en una supuesta superioridad metodológica que confecciona el velo de la infalibilidad. Arrellanados cómodamente en el sillón de nuestra aparente hegemonía frente al ayer y frente a cualquier manifestación cultural diferente, ajena o distante, evaluamos la historia que hemos armado de trozos prestados por la imaginación soberbia, a tal grado ciegos que cuando alcanzamos a apreciar las mentiras que le imponemos al pasado, en lugar de corregir el rumbo las llamamos «mitología». Ya Giambattista Vico, ese genio perdido que se ocupó de la interpretación del mundo, estableció en su obra que el hombre suple con fantasía la ignorancia, y no hay nada que se pueda hacer para remediarlo, pues se trata de la naturaleza humana. 4.
La censura al pensamiento supersticioso, labor corriente durante los siglos novohispanos, que se aplicó a toda manifestación —pública o privada, europea o americana, en especial de carácter mágico— juzgada heterodoxa con o sin razón, equivale a los actuales brotes de intolerancia étnica, racial, política, cultural y de profesión religiosa. Sin reconocerlo expresamente, las instituciones cristianas en occidente aprendieron mucho de la convivencia con otras creencias, la musulmana y la judía por ejemplo, en especial la manera de destacar las diferencias. sólo que en contraste con nuestra época, —plagada de exigencias de igualdad y democracia irresolutas ante la evidente distinción que la identidad otorga a cada pueblo— durante centurias la idiosincrasia en el poder consideró un deber, asentado en las convicciones más íntimas de su inteligencia, aglutinar a todo hombre y mujer alrededor de una fe única, al tiempo que se afanaba por señalar y perseguir al diferente. Lo católico simboliza lo universal, pero a través de la historia hegemónica de la Iglesia se puede ver con facilidad que abarcarlo todo requirió de descalificar al «otro» y de, cuando fue preciso, violentar sus costumbres. La aspiración institucional era religar al hombre en una iglesia universal, en el pancatolicismo.
Cualquier modalidad de poder requiere posesión de verdad excluyente, tal es el principio político-religioso del catolicismo; por lo tanto los demás, los «otros» fueron aglutinados, o al menos se intentó, por el poder clerical —intención notoria especialmente durante los siglos xvi, xvii y xviii—, en el conjunto peligroso para el status quo formado por individuos que se temían y se odiaban por «equivocados»: brujos, salvajes, herejes, paganos; denominaciones discriminantes a las que se sumaron las razas; así musulmanes, judíos, protestantes, e indios americanos se identificaron arbitrariamente como un grupo peculiar, amenazante y pecador, los individuos eran reconocibles sólo en relación al conjunto, sin particularidades ni virtudes personales válidas, señalados en casos de crisis sociales o desastres naturales, calificados de sub-humanos inmersos en el error, y en suma engañados por quien funge como maestro de la mentira y la disidencia en el propio esquema ideológico de la Iglesia, el diablo, quien, desde la calificación marginal y aun sin pertenecer a sus rasgos culturales, se convirtió en el padre putativo de los «herejes».
El discurso acerca de la heterodoxia y sus manifestaciones abarcó pronto a todos los rituales o actividades de fe diferentes a la católica con el concepto generalizador de «herejía». Se trató de un proceso jurídico-censor inserto en el desarrollo del discurso contra la brujería, aliado a los parámetros judiciales que confirieron roles coercitivos a los inquisidores.
En especial el vínculo entre el mito de la brujería y el delito de herejía se fortaleció gracias a las prácticas y textos inquisitoriales respaldados por las atribuciones jurídicas emanadas de documentos papales como la bula Super illius specula emitida en 1320 para dar instrucciones al respecto. Así «bruja» pasó a significar «hereje». La persecución de supuestos practicantes de la magia negra fue un resultado lógico.
Para finales del siglo xv, lo que el Malleus maleficarum 5. sintetizó no fue más que la historia de intolerancia a la disidencia que la experiencia del poder institucional había acumulado merced a los esfuerzos contra otras religiones, reminiscencias de la cultura grecolatina, variantes tempranas del cristianismo y liderazgos u opiniones diversas como el pelagianismo, el arrianismo y el catarismo. 6.
Читать дальше