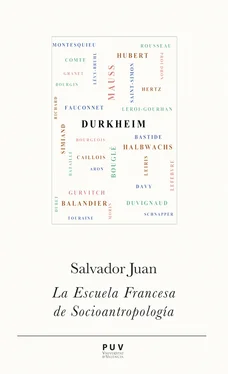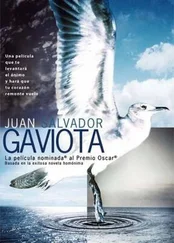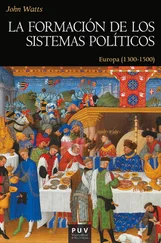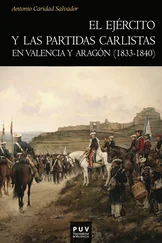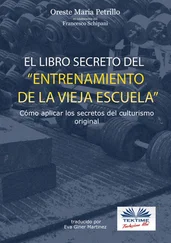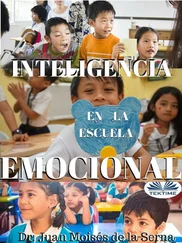Detengámonos un minuto en la situación histórica de la Francia de entonces. El contexto social y económico de mediados del siglo XIX es explosivo. En este pueblo, que cincuenta años antes había hecho una de las primeras revoluciones, imponiendo una república, para ver a continuación cómo los efectos de todo ello se debilitaban rápidamente, primero por la voluntad imperialista de Napoleón, con sus guerras continuas, y después por la restauración de la monarquía en un contexto de fuerte desarrollo industrial e intelectual, están reunidas las condiciones de sucesivas rebeldías populares, sobre todo en París. Como explicaba muy bien Alexis de Tocqueville en su libro L’ancien régime et la révolution (1856), París se había convertido en la primera concentración obrera de toda Francia; y esta clase popular vivía con mucha miseria, trabajando, hombres, mujeres o niños, en condiciones de gran explotación. Las ideas socialistas se difunden en un terreno muy denso de barrios casi comunitarios con fuerte solidaridad de vecindario. El mismo sociólogo, parlamentario y ministro Tocqueville, aun siendo «de derechas», 33 escribió una memoria sobre el pauperismo. También llevó a cabo, a finales de los años 1830, una rotunda crítica de la alienación obrera –preludio a la película de Chaplin Tiempos modernos . Una alienación obrera que nace, según su punto de vista, de la especialización en los talleres industriales. Se trata de un autor que fue poco comentado en la EFSA (solo Bouglé lo cita) y que no pertenece a su genealogía teórica o ideológica, pero sí a lo que Durkheim llama el «espíritu francés», que se condensará en los trabajos de nuestro grupo. Tocqueville es uno de los mejores ejemplos de ese supuesto espíritu francés.
Es sabido que Tocqueville defiende la idea de una tendencia histórica que lleva a la igualación de las condiciones. Pero la gran industria naciente frustra este movimiento de fondo. En el Capítulo XX de La democracia en América , titulado «Cómo la aristocracia podría salir de la industria», Tocqueville trata de las clases sociales, tema bastante poco evocado en el resto de su obra. Después de haber indicado cómo la democracia (por el afán de lucro y el espíritu de libertad de emprender) favorece la evolución de la industria y multiplica el número de los industriales, Tocqueville muestra el camino desviado por el que la industria podría retrotraer a los hombres en dirección a «la aristocracia», es decir, podría hacer regresar a la humanidad hacia unas condiciones sociales inmutables, las de un sistema de casi nula movilidad social comparable a los estamentos del régimen monárquico. El tema del que se trata es también el de la división del trabajo social, y más concretamente, la división técnica del trabajo, indisociable de la mecanización naciente; y, en consecuencia, el de las relaciones laborales. Algo que evoca también la muerte del saber integral, el propio de los oficios: 34
Cuando el obrero se ocupa sin cesar y solamente de la fabricación de un único objeto, acaba haciendo ese trabajo con una destreza singular. Pero pierde, al mismo tiempo, la facultad general de aplicar su espíritu a la dirección del trabajo. Pasa a ser cada día más hábil y menos industrioso, y se puede decir que en él el hombre se deteriora a medida que el obrero se perfecciona. (…) ¿Qué cabe esperar de un hombre que ha empleado veinte años de su vida haciendo cabezas de alfileres? ¡Y a qué podría aplicarse a partir de entonces esta poderosa inteligencia humana, que a menudo ha removido el mundo, si no es a buscar el mejor medio de hacer cabezas de alfileres! 35 Cuando un obrero ha consumido de esta manera una porción considerable de su existencia, su pensamiento se ha detenido para siempre cerca del objeto diario de sus tareas; su cuerpo ha contraído algunos hábitos fijos de los cuales no puede separarse. En una palabra, ya no se pertenece a sí mismo, sino a la profesión que eligió. (…) A medida que el principio de la división del trabajo recibe una aplicación más completa, el obrero se debilita, se limita y se vuelve más dependiente. El arte progresa, el artesano retrocede (Tocqueville, La democracia en América , 1836, cap. XX, t. 2, p. 536).
Tocqueville señala, pues, de un modo muy crítico, hasta feroz, en el estilo de un Karl Marx, un importante aspecto del progreso técnico: el carácter alienante e inhumano, considerado como una involución para la persona, de la evolución constatada en la industrialización. Añadirá más tarde que la revolución de 1848 es la verdadera, la auténtica, por culpa de la miseria y porque no fue obra de una minoría de activistas conspiradores, sino «el levantamiento de todo un pueblo contra otro», ayudando incluso las mujeres. Durkheim nunca cita a Tocqueville, pero el durkheimiano Bouglé sí lo hace a menudo, en sus escritos sobre Las ideas igualitarias (1925), con una clara aunque ambivalente admiración.
La miseria laboral que, en Francia, se describe en las novelas de Émile Zola, el amigo de los sociólogos durkheimianos, sobre todo en L’assomoir y en Germinal , fue tremenda pero no fue solamente urbana. Diversos autores insistieron en el asalariado rural y en la relativa mezcla de categorías sociales alrededor de las ciudades. En el primer capítulo de su tesis de 1913, el durkheimiano Halbwachs describe el fenómeno:
Se interpreta a menudo el movimiento de migración de las campiñas hacia las ciudades como un acorralamiento brutal de una parte de la clase campesina, y su anexión por la clase obrera. Pero el trasplante no es siempre definitivo. Muchos obreros vuelven a ser campesinos durante la temporada baja. (…) En este sentido, el grupo campesino se incluye en el grupo obrero como, en este, los peones a los obreros cualificados; pero formarían parte de la misma clase. No habría entre campesinos y obreros la misma separación que entre obreros y empleados (Maurice Halbwachs, 1913, cap. 1).
Tampoco conviene olvidar la contaminación causada por las industrias químicas, situadas en las periferias de las ciudades para tener cercana a la mano de obra, que afectaba asimismo a un campesinado que vivía bastante en proximidad a los mercados de las ciudades. De forma que no solo la situación material era grave para el pueblo, sino también la cuestión sanitaria. Y muchos informes de médicos (uno de los más celebres fue el de Villermé) denunciaban diversas contaminaciones. Hasta el gran químico francés Lavoisier había llamado la atención sobre esta polución –catastrófica desde el punto de vista sanitario para los obreros– en términos muy explícitos: son «operaciones insalubres o letales (…) un polvo que ataca a los pulmones. (…) nuestros edificios están cimentados con sangre…». 36
En este contexto de rebeliones, los dirigentes y los moderados intentan aliviar el sufrimiento popular, pero solo lo necesario para poner freno al desorden social. La sociología será convocada para servir a este objetivo. Los reformadores filantrópicos, tales como Frédéric Le Play, intentaron estudiar con una precisión casi científica lo que podría ser el mínimo indispensable para una familia obrera. Se trataba de poner el listón para los salarios y de calcular el coste de la reproducción de la fuerza de trabajo (como decía Marx en esa misma época). Se desarrolla pues la ingeniería social, cuya vocación oficialmente asumida es contrarrevolucionaria. En paralelo a ese movimiento, pero en oposición a él, podemos situar lo que se suele llamar la «economía social», sector estrechamente vinculado al desarrollo inicial de la sociología francesa, como veremos en breve.
Es esta la perspectiva en la que el ingeniero Le Play 37 escribe que la observación de los hechos sociales debe ser exhaustiva, o casi, puesto que es el «verdadero medio de certeza para el estudio y la Reforma de las sociedades» (1879, Les Ouvriers européens ). El volumen titulado El método social tenía un largo subtítulo que merece reproducirse íntegramente aquí, por la analogía que puede establecerse con la situación del etnólogo actuando por cuenta de las potencias colonizadoras. Después de dicho subtítulo, cito un pasaje en el que explicita su método monográfico:
Читать дальше